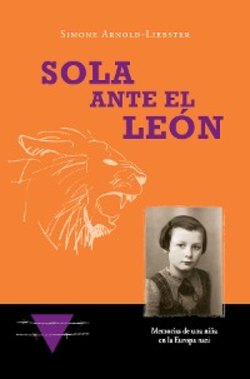Читать книгу Sola ante el León - Simone Arnold-Liebster - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO 2
Miedo al infierno y a la muerte
Los días se hacían más cortos. La niebla se arrastraba por los campos y las dalias empezaban a inclinar la cabeza. Los más pequeños corríamos tras las hojas que caían y recogíamos castañas. Los niños las arrojaban contra nosotras y teníamos que escondernos. ¡Qué mal me caían los niños!
La gente acudía a los cementerios con los coches llenos de crisantemos blancos y rosas. Era la víspera de Todos los Santos, y la gente solía visitar las tumbas de sus seres queridos. Tendríamos otra reunión familiar. Incluso la tía Eugenie vendría desde muy lejos.
Los vecinos volverían a confundirla con mi madre. Era gracioso, porque aunque ambas tenían el mismo pelo negro, la tez de mi tía era como su collar de ámbar y sus ojos parecían cerezas negras. Sin embargo, su personalidad alegre hacía que ella y mamá pareciesen hermanas gemelas, que era tal y como se sentían ellas. Para mí, tía Eugenie era como una segunda madre.
La abuela y yo fuimos al cementerio de Oderen para limpiar las tumbas. La tía Eugenie llevó una inmensa maceta de crisantemos a la tumba de su marido y, una vez allí, comenzó a llorar y a rezar.
—Abuela, ¿por qué está llorando la tía?
—Tu tío murió no hace mucho, y llevaban solo tres años casados.
—¿Se ahogó en el río?
—No, murió de tuberculosis.
—Mamá me contó que la muerte es la puerta de entrada al cielo. —Cuando era más pequeña había entrado por error en la habitación del padre de mi abuela. Estaba tumbado con los ojos cerrados y parecía como si estuviese rezando, rodeado de coronas de flores artificiales. Cuatro grandes velas proporcionaban una luz suave, y el olor a incienso llenaba la habitación. Me dijeron que iba camino del cielo. Pero ahora, enfrente de su tumba, me sentía confusa.
—Abuela ¿la tumba es la entrada al cielo?
—También puede ser la entrada al infierno.
—Yo he visto salir del sótano de la fábrica donde trabaja papá el humo del fuego del infierno. Siempre que lo veo doy un gran rodeo.
La abuela sonrió, me cogió las manos y comenzamos a rezar una oración, a la que se nos unió la tía Eugenie.
—¿Por qué rezamos? ¿Acaso pueden oírnos los muertos?
—Por supuesto. Y si no están en el purgatorio pueden ayudarnos.
—Purga… ¿qué?
—El purgatorio es un lugar donde, mediante el fuego, se nos purifica de nuestros pecados o de las cosas malas que hayamos hecho. Solo los santos van al cielo directamente.
—¿Quién enciende el fuego?
—Lucifer, el orgulloso arcángel que fue arrojado del cielo y se convirtió en el guardián del infierno y su fuego y del purgatorio.
—Vámonos, abuela, estoy tiritando de frío.
En Alsacia al cementerio lo llamábamos el “patio de la iglesia”. Cuando nos marchamos, las tumbas quedaron a la sombra de la iglesia, adornadas con muchas macetas de flores. Todas aquellas personas debían de haber sido santas.
Cuando regresamos a casa de mi abuela, mi prima Angele aún no había llegado.
♠♠♠
La familia por fin terminó los preparativos para la víspera del día de Todos los Santos. El tío Germain trasladó la mesa y las sillas a otra habitación. El abuelo trajo varios leños grandes para el fuego. Mi madre y la tía Valentine prepararon las castañas para asar, mientras la abuela encendía una vela grande al lado del crucifijo que se había colocado entre las dos ventanas. Todos nos arrodillamos excepto Angele, para quien todo lo relacionado con la religión carecía de interés. Se dijo el nombre de alguien que había muerto.
—Recemos un rosario por su alma.
Aquellas oraciones sonaban como un murmullo de quejas. El susurro del viento a través de la chimenea y el crepitar del fuego hacían que todo pareciera más melancólico. Me dediqué a observar las caras de cada uno de los allí presentes.
Mirando a hurtadillas vi que el tío Alfred tenía los ojos abiertos.
—Tío, ¿por qué no rezas como es debido?
—No me habrías visto si tú lo estuvieras haciendo bien —respondió rápidamente el tío Alfred.
Pero yo podía hacer las dos cosas al mismo tiempo: rezar y mirar a hurtadillas. La luz de la llama de la solitaria vela bailaba en el techo. ¿Sería el fuego del infierno? ¿O el del purgatorio? En el exterior, la pálida luna aparecía y desaparecía entre las nubes dejando por el camino extrañas y espeluznantes sombras. ¿Serían fantasmas? Un sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. Las oraciones parecían no tener fin. Me dolían las rodillas. Se consumió el último leño que quedaba en la chimenea. Las castañas dejaron de estallar. En la habitación cada vez se veía menos. La vela, al igual que yo, empezó a temblar. Una larga columna de humo negro en movimiento dibujaba todo tipo de figuras. La vela estaba consumiéndose y los últimos parpadeos de la llama iluminaban el cuadro de María. Allí estaba, enmarcado con tanto esmero. Tenía en sus brazos al Niño Jesús, con una esfera en sus manos. El pecho de María estaba abierto y se veía su corazón sangrando. Cuanto más miraba el corazón, más parecía estremecerse y sangrar. Finalmente desapareció entre las sombras.
Alguien se levantó y encendió la luz. El tío Germain puso la mesa y las sillas en su sitio. Se trajeron tazones de leche, mientras mi madre y la tía Valentine pelaban las castañas asadas, que no me supieron a nada.
♠♠♠
DICIEMBRE DE 1936
Mientras yo estaba subida a una silla, mi madre, arrodillada, me ponía alfileres en las costuras del vaporoso tul blanco de mi disfraz de ángel con alas a la espalda. Yo ensayaba una y otra vez mi papel. Mademoiselle había pedido a mis padres si podía ingresar en un grupo de jóvenes católicas llamado las “Alondras”. El párroco me escogió para representar al arcángel Gabriel en la obra de teatro de Navidad. Poco a poco me metí tanto en la obra que las pesadillas de la víspera del día de Todos los Santos sobre el infierno se desvanecieron. De nuevo me sentía alegre.
La noche del 24 de diciembre, cuando venía el Niño Jesús, apenas pude dormir de los nervios. Me había propuesto permanecer despierta. A media noche, mi madre me sacó de la cama. Una luz suave provenía del comedor. Mamá me atusó el pelo, me puso la bata y dijo:
—Ya vino el Niño Jesús, veamos qué te trajo.
¡Casi no podía creerlo! En la esquina de la habitación había aparecido un pequeño abeto cubierto de resplandecientes guirnaldas y adornado con pequeñas velas encendidas que se reflejaban en las bolas de cristal. En la base del árbol, bajo las ramas, había naranjas y nueces. Cuando me aproximé, encontré un carrito de bebé y una preciosa muñeca.
—¡Mamá! ¡Papá! ¡Mirad! ¡El Niño Jesús sabía exactamente lo que quería!
Cuando nuestra curiosa vecina me había preguntado con anterioridad qué le iba a encargar al Niño Jesús, mamá había acertado al contestarle:
—¡Un regalo no se puede encargar, y el Niño Jesús sabe perfectamente lo que Simone quiere y merece!
La muñeca estaba sentada con los brazos abiertos llamando a su mamá. Y el Niño Jesús sabía cuánto deseaba una hija. Cogí mi muñeca e inmediatamente le puse de nombre Claudine.
Al día siguiente era la representación de Navidad. El telón cayó tras el primer acto. Más que los aplausos del auditorio, fue la enhorabuena del profesor lo que me dio la confianza que necesitaba para el largo acto que todavía restaba. ¡Cuántas veces había soñado que me quedaba con la boca abierta y sin voz en el escenario!
Durante la pausa, la tía Eugenie vino a buscarme.
—Deja tus alas aquí y ven conmigo. Tenemos tiempo de sobra.
La tía Eugenie trabajaba como institutriz para la familia Koch.
—Los Koch quieren conocerte. Están con tus padres esperándote en uno de los palcos.
La luz era tan tenue que apenas podía ver el palco. Era diminuto. Tenía un extraño olor a humedad y butacas de terciopelo rojo. El señor Koch se levantó y, con una inclinación, me extendió su mano derecha.
—Me siento honrado de conocer a una pequeña señorita tan agradable y capaz —dijo. Me cogió la mano y me la besó con delicadeza.
No sabía cómo reaccionar. Afortunadamente, la señora Koch intervino:
—¡Y qué bien vestida va!
—Sí, ¡mi mamá me hizo este vestido! —Me encantaba mi vestido de terciopelo negro con una guirnalda de pequeñas rosas alrededor de la chaqueta, y quería que todo el mundo lo supiera.
De repente, la puerta del palco se abrió. Henriette, una pobre niña retrasada mental, estaba de pie a la entrada con una cesta colgando del cuello. Temblaba de arriba abajo. Con ojos implorantes puso la cesta ante las narices de alguien.
—Compren un número, por favor, por favor. Seguro que toca.
Todos los que estaban en el palco le compraron uno, tras lo cual salió corriendo. Fue al siguiente palco donde estaba un hombre solo que, sacudiendo la mano y la cabeza, dio a entender que no quería nada. Henriette se ruborizó y huyó. ¡Pobrecilla! ¡Qué horror! Sentí tanta pena por ella… Mi madre decepcionada clavó sus ojos en aquel hombre. Seguí la mirada de mamá y reconocí a nuestro párroco.
El timbre sonó para avisar que iba a comenzar el siguiente acto. Tenía que marcharme. Las luces se apagaban lentamente. Me crucé con Henriette que bajaba del vestíbulo. El párroco la había llamado para que volviese al palco.
La obra fue un éxito. El telón cayó tras el último acto, pero casi inmediatamente se levantó otra vez. Volvimos a subir al escenario y algunos de nosotros tuvimos que dar un paso adelante. Los aplausos hicieron que se me llenasen los ojos de lágrimas. El teatro de la ciudad estaba lleno y todo el mundo aplaudía. Quería salir corriendo, pero parecía que tenía los pies clavados al suelo. El telón de terciopelo rojo volvió a caer. Todos bajamos del escenario, pero alguien tuvo que llevarme de la mano. Estaba agotada y solo deseaba irme a la cama y meterme entre las sábanas.
Mamá vino a buscarme detrás del escenario, me besó y me cogió en brazos. Noté su cuerpo rígido y tenso. Algo tuvo que haberle molestado. Indignada, se dirigió al director del teatro y le dijo:
—Simone no volverá a actuar, la voy a sacar inmediatamente del grupo de niñas de las Alondras. ¡No he criado a la niña para que luego se abuse de ella!
—¿Qué quiere decir? —preguntó el director sorprendido.
—¡Debería haber visto lo que pasó en el palco de al lado! —(Años después me enteré de que el párroco había abusado de Henriette.)
Cuando nos íbamos, mamá me dijo:
—Mira, tu hija Claudine te está esperando en casa y ella te necesita. Eso es mejor que las Alondras. —Estaba muy cansada y mamá lo notaba. ¡Qué maravillosa era mamá!
—¡Sí, es verdad! Tengo que cuidar a Claudine. Pobrecilla, ¡está sola en casa!
Claudine, al igual que Zita, estaba sentada a mi lado mientras yo aprendía a hacer calceta. Al mirar por la ventana, vi como la nieve se mezclaba con la lluvia.
La lluvia había estropeado el precioso manto de nieve blanca y suave. Camino de casa de la tía Eugenie tuvimos que andar sobre la nieve derretida y se nos enfriaron los pies. La jefa de mi tía, la señora Koch, le había pedido que me invitase a la cena de Nochebuena, que ellos celebraban unos días después del 24 de diciembre.
Durante el camino mamá me había dado toda una lista de normas de educación que ya conocía y que repetía vez tras vez. Sé educada. No montes un pie encima del otro cuando estés de pie. No toques los muebles. No te sirvas tú misma. No mastiques con la boca abierta. No entres en una habitación en la que no has sido invitada. No apoyes la cabeza sobre el codo en la mesa. No juegues con el pelo. No balancees las piernas cuando estés sentada. ¡No, no, no…!
La enorme mansión con escalones de mármol, espejos de cristal y la vistosa alfombra me azoraron. El olor a pino, las velas, el chocolate y el pastel; la estrepitosa risa de los tres hijos y sus primos; el pino que llegaba al techo con aquella montaña de paquetes multicolores bajo sus ramas… casi me hacen huir.
—Ven Simone. No seas tímida. Los niños no te van a hacer daño.
Tía Eugenie me presentó a los tres niños y a sus primos, quienes, obviamente, no tenían ningún interés en conocer a una niña. Los chicos eran todos iguales. Todos eran como los del colegio que nos tiraban las castañas. No me gustan los chicos, pensé.
Me senté en una silla tan alta que no me tocaban los pies al suelo. El pelo me molestaba. Mi tía sonrió, y suavemente, pero con firmeza, posó su mano sobre mi rodilla para que no balanceara las piernas. También me apartó la mano del pelo. Me puse colorada. ¿Lo habría visto alguien más?
La señora Koch, que llevaba un precioso vestido de encaje y un larguísimo collar de tres vueltas, se sentó a mi lado. En francés me dijo:
—Simone, Papá Noel te ha traído un regalo. —Y cogiéndome de la mano me llevó hacia el pino tan maravillosamente adornado enfrente de una gran mesa cubierta de encaje. Las copas de cristal y la plata reflejaban la luz de las muchas velas del árbol. Me entusiasmó más esta imagen que buscar mi regalo entre todos los paquetes que había bajo el árbol.
Mi tía acudió en mi ayuda.
—Simone, busca tu nombre.
Bajo el árbol había un belén como el que teníamos en la iglesia en Navidad, pero ya no era Navidad. ¿Por qué estaba allí el belén entonces? Mi regalo era una pequeña caja que contenía un muñeco de madera de 20 centímetros de alto con una ranura en la espalda.
—Es una hucha. Tienes que introducir tus ahorros por la ranura de la espalda. —Abrí la hucha. Estaba vacía.
Volví a la silla sujetando con fuerza mi regalo. La criada vestida de negro y con delantal blanco me ofreció algunos dulces. Mi tía me animó a coger uno. Me sentía muy incómoda.
Por fin, la señora Koch dijo:
—Eugenie, el tranvía hacia Dornach sale en diez minutos. Puedes acompañar a la joven señorita.
¡Qué alivio! La criada trajo mi abrigo de invierno, mi pequeña piel de marta y mi sombrero de fieltro. Quiso ayudarme a ponérmelo.
—No, gracias. Ya soy mayor. Puedo hacerlo sola. —Todos sonrieron.
—Una auténtica señorita —dijo la señora Koch.
Nos acompañó hasta la puerta. A través de una de las puertas laterales que estaba abierta, el señor Koch se despidió de mí con un movimiento de su cabeza cana. Detrás de él, vi una mesa con cajones y patas doradas y una librería que llegaba al techo. ¿Qué clase de habitación sería esa?, me pregunté.
Había nevado otra vez. La luz amarilla que brillaba a través de todas las ventanas hacía que la casa de los Koch pareciese una casa de cuento de hadas.
Camino de casa le pregunté a la tía Eugenie por qué los Koch llamaban al Niño Jesús Papá Noel, por qué me había traído un regalo a casa de los Koch en vez de a la mía y por qué había venido en un día completamente diferente. Las respuestas de la tía no me resultaron convincentes. Me sentía muy confusa.
Me alegró volver al colegio tras las vacaciones. Sin embargo, hacía frío en clase. No fue hasta después de un buen rato que el fuego recién encendido comenzó a dar un poco de calor. Madeleine, Andrée, Blanche y Frida no habían tenido árbol de Navidad. Solo habían recibido una naranja, una manzana y unas cuantas nueces “porque —según me explicó mamá— eran pobres”.
Esa noche, bajo las sábanas, reprendí al Niño Jesús.
—¿Por qué tratas a los ricos y a los pobres de manera diferente? ¿Por qué les diste a los niños de los Koch trenes, libros, juegos y coches? Tenían tantos regalos que seguro que se cansaron de abrir los paquetes, y ¿por qué no les trajiste nada, ni un solo juguete, a la mayoría de mis compañeras? ¡Eso es injusto, sí, una injusticia! —Al fin y al cabo, ¿no era, según papá, una injusticia favorecer a los ricos frente a los pobres?
Decidí corregir esa terrible injusticia. Así que todos los días compraba chocolate o galletas para repartirlas en el colegio. Cierto día, al pasar al lado de una tienda de juguetes, vi una pequeña muñeca sentada en un carrito de bebés. Decidí comprársela a Frida. Se habían olvidado por completo de ella en Navidades. Entré y pregunté el precio: cinco francos.
—Por favor, resérvemela. Vendré esta tarde a por ella.
Fui a casa a comer. Después de comer, Madeleine vino a buscarme para volver juntas a clase. Pero mamá le pidió que subiera.
—Madeleine —dijo mirándome—, ¿tú tendrías a una ladrona como amiga? Por favor, dile a Mademoiselle que Simone irá a clase más tarde.
Estaba claro que Madeleine no había entendido nada. ¡Yo tampoco! Se marchó sin mí.
—Devuelve el dinero que has robado.
—Pero mamá, ¡yo no he robado nada!
—No lo empeores mintiendo.
—No estoy mintiendo. No he robado nada.
Rápidamente metió la mano en mi bolsillo y sacó una moneda de cinco francos.
—Y esto, ¿qué es?
—La cogí, pero ¡no la he robado!
—¿Puedes explicarme eso?
—¡Sí! Yo sólo quería corregir la terrible injusticia que había cometido el Niño Jesús con Frida. Quería comprarle una muñeca.
Para mi sorpresa, mamá compró la muñeca y la puso sobre mi estantería al lado de la hucha que me había regalado la señora Koch.
—Pequeña, robar es coger algo que no es tuyo, sin importar lo que hagas con ello. Esta muñeca servirá para recordártelo. La pondremos aquí y, ¡ni se te ocurra quitarla! Mientras permanezca ahí y tú no vuelvas a robar, yo no se lo diré a papá. Sabes que él tiene que trabajar muchas horas, incluso días enteros para ganar cinco francos. Este va a ser un secreto entre tú y yo. Ya sabes cuánto le gusta a tu padre la honradez. Así que cuidado. Papá nunca te ha zurrado antes, pero ten por seguro que lo hará si se entera. ¡Si no quieres tener problemas, nunca quites esa muñeca de ahí!
Los jueves no teníamos clase, así que, a veces, venía mi prima Angele con su muñeca mientras yo daba clases a Claudine. Me tomaba tan en serio esta labor que les repetía las lecciones de educación cívica de Mademoiselle. Pero tenía dificultades para explicarles a las muñecas la idea de una conciencia. No entendía exactamente lo que era, cómo funcionaba, cómo podía perderla una persona o incluso si podía darse el caso de que ni siquiera la tuviera.
Cierto día decidí preguntarle a papá qué era la conciencia.
—Es una voz dentro de ti que te dice lo que es bueno y lo que es malo.
—Papá, la profesora dijo que cada noche deberíamos reflexionar sobre lo que habíamos hecho durante el día.
—Eso —dijo papá— se llama hacer examen de conciencia. Cuando crezcas, tú también podrás hacerlo, pero todavía eres muy niña.
—Yo no oigo nada. Cada noche me pongo a escuchar pero no hay nadie dentro de mí que me hable. ¿Dónde puedo encontrarla? —Yo no quería seguir siendo una “niña” por más tiempo.
—Sigue buscando y prestando atención. Un día aparecerá. Está en tu interior.
—Papi, ayer por la noche cuando estaba en la cama las piernas me hablaron.
—¿Sí?, y ¿qué te dijeron?
—Que querían cambiar de postura.
—¿Y qué les contestaste?
—Cambié de postura.
—Esta vez eran los músculos, pero algún día esa misma sensación surgirá en tus pensamientos, y entonces, tendrás que escuchar y hacer lo que digan.
Enseñar a Claudine era una tarea muy seria para mí. Cierto día estaba sentada en mi “clase” viendo coser a mamá, cuando papá entró en la habitación. Me alegré, hasta que su mirada se fijó en la pequeña muñeca sentada en la estantería. ¡Me sentí como Zita, que cuando hace algo malo se esconde bajo la cama!
—¿De dónde salió esa muñeca?
Esa pregunta me traería problemas.
—¿A que es bonita? La escogió Simone —respondió mamá sin levantar la vista de su trabajo. Yo estaba rígida, quería escabullirme de la vista de mi padre.
—Debió de ser muy cara. ¡Estas miniaturas siempre lo son! —¡Estaba perdida! Miré a mamá. Ella seguía cosiendo.
—Por cierto, Adolphe, hablando de cosas caras, ¿sabes cuánto costaría una bicicleta nueva?
—Sí, y no podemos permitírnosla. Es demasiado cara.
—¿Cuánto tiempo más tendremos que ahorrar?
Mi adorada madre había mantenido el secreto. ¡Qué alivio! Una vez en la cama esa noche, miré a la muñeca y pensé en el reparto de galletas y chocolate. Recordé las caras de felicidad de mis compañeras de clase. Y entonces, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con todo el dinero que yo había cogido, papá podría haberse comprado una bicicleta nueva. Mi corazón palpitaba cada vez más rápido. ¿Era eso mi “conciencia”? ¿Cómo podía saberlo? No podía preguntárselo a papá sin desvelar mi secreto… ¡qué situación tan horrorosa!
A la mañana siguiente, quité la muñeca de mi vista. Lo hice todos los días durante algún tiempo. Pero todas las noches aparecía de nuevo en su sitio. Mi corazón latía cada vez con más fuerza. Por las mañanas temblaba cuando quitaba la muñeca de la estantería y la escondía. Pero un día ya no pude volver a hacerlo. La presencia de mi madre era insoportable; y su silencio, una losa pesada sobre mí. ¡Ahora tenía conciencia! ¡Y me estaba hablando!
♠♠♠
Cierto día en clase se desveló ante nosotros una sobrecogedora imagen cuando Mademoiselle comenzó a describirnos vívidamente el trono de Dios y a los ángeles que Él había creado. Estos ángeles estaban alrededor del trono tocando música celestial con arpas doradas. Yo deseaba con todas mis fuerzas estar con ellos.
—Los seres humanos no podemos verlos porque son espíritus. Y nosotros no podemos ver a los espíritus. Los ángeles tienen grandes alas y vuelan en el cielo.
Después de ese discurso tan inspirador, tuve dificultades para concentrarme en la aritmética. Tras otras dos horas de clase, vino el sacerdote a darnos catecismo en la clase de religión.
Entró en el aula a las 11.00 de la mañana.
—Bendito el que viene en el nombre del Señor —dijo con voz ceremoniosa.
Toda la clase se puso en pie y respondió:
—Amén.
—¿Sabéis cómo podemos ir al cielo? —preguntó.
Eso era exactamente lo que yo quería saber.
—El mejor medio es a través del sufrimiento —respondió—. Cada vez que una persona sufre, es porque Dios lo castiga. Y como Dios castiga a todos los que ama, alegraos y regocijaos cuando estéis sufriendo.
Al terminar la clase me dirigí al párroco.
—Padre, ¿por qué creó Dios a los ángeles directamente en el cielo y nosotros, para ir allí, tenemos que sufrir?
El semblante de párroco se tornó amenazador, y sus ojos se clavaron en mí. En voz alta y temblorosa por la ira dijo:
—¡Solo tienes seis años y ¿te atreves a juzgar a Dios?!
—Padre, yo sólo…
—¡Silencio! Tienes un espíritu rebelde, y si sigues así, ¡vas camino del infierno! ¡Aprende tus lecciones y nunca las cuestiones!
Con el corazón dolido, me marché lentamente. Estaba terriblemente afligida y avergonzada. Tanto que no quise contarle nada de la clase de religión a mamá. Haría que se sintiese mal. Solo de pensarlo se me llenaban los ojos de lágrimas. A partir de aquel día ya no me sentía tan a gusto en las clases de catecismo. Los oscuros ojos del párroco y su voz amenazadora me molestaban. Parecía que solo sabía hablar del infierno. Prefería ir a la iglesia.
FEBRERO DE 1937
Los domingos bajábamos por la calle vestidos con nuestras mejores galas. Mamá llevaba un precioso sombrero y papá siempre se ponía una elegante boina que tocaba con su mano derecha cuando la gente le saludaba. Con una mano me agarraba de la mano izquierda de papá y con la otra sostenía mi misal de cubierta perlada. Mamá apretaba su bolso y su misal fuertemente contra el pecho y saludaba a todo el mundo con la cabeza y una sonrisa.
—Los Arnold van camino de la iglesia, deben ser las 10.00 —decían algunos de nuestros vecinos. Me enorgullecía ver cómo la gente saludaba muy cortésmente a mis padres.
Nuestra iglesia era impresionante. La puerta se abría de par en par. Los rayos de sol pasaban a través de las altas ventanas e iluminaban el altar dorado, haciendo que la luz de las velas resultara prácticamente imperceptible. Pero para mí, ya no era como antes. Observaba las imágenes y todas tenían caras sobrecogedoras. Ya no podía mirar al sacerdote y a su ayudante durante la Eucaristía, aunque me seguía golpeando el pecho como el resto de la gente mientras repetía:
—Por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa.
Un agradable día de febrero salimos a dar un paseo después de ir a la iglesia.
—Deja a Claudine en casa, no puedes llevarla contigo. Iremos de excursión al campo.
El marrón de la tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista y el verde comenzaba a aparecer en algunas praderas.
Una cigüeña, el ave del escudo de la región de Alsacia, paseaba por el pantano al lado del río Doller. Zita no dejaba de mover la cola mientras corría de un lado a otro de la pradera, persiguiendo a todo lo que se le pusiera por delante y jugando al escondite conmigo. Los rayos de la puesta de sol danzaban entre las capas de niebla que flotaban justo encima de la hierba. De repente, distinguí a lo lejos a un hombre y a un chico que salían a gatas de debajo de la espesura. Salieron deprisa y desaparecieron rápidamente de la vista.
Ese domingo por la noche, antes de ir a la cama, mamá se sentó a hablar conmigo. Me sentí incómoda.
Fijó sus profundos ojos azules en mí con cariño, pero seria al mismo tiempo.
—Sé que vas a la iglesia cada mañana para rezar antes de ir a clase, pero papá y yo queremos pedirte que no vuelvas a ir a la iglesia sin nosotros.
¡Sus palabras me sentaron como una bofetada!
—Pero ¿por qué mamá?
—La iglesia es un lugar muy grande en el que no hay mucha luz, y una persona mala puede esconderse para hacerte daño.
Me cogió de la barbilla y me repitió en voz baja:
—Nunca vayas a la iglesia a rezar sola, ¿de acuerdo?
El lunes por la mañana pasé por delante de la iglesia. Mi corazón latía con fuerza. A desgana, obedecí las instrucciones de mis padres. Ya en el colegio, hicimos lo de todos los lunes, dimos la historia de Santa Teresa de Lisieux, corregimos los deberes (una vez más obtuve la mejor nota y las felicitaciones de Mademoiselle) y Frida estaba de vuelta. Pero ahora tenía que sentarse en la última fila completamente sola debido a la tos. El cielo se puso de un marrón grisáceo y comenzó a nevar, lo que nos obligó a volver a encender las luces. Cuando las clases llegaron a su fin, la tormenta estaba en su peor momento. Tuvimos que volver a casa caminando con la espalda pegada a la pared de las casas. Frida lo pasó muy mal luchando contra el fuerte viento. Tosía continuamente y respiraba con dificultad.
—¡No fui a la iglesia, mamá! —le susurré al oído cuando la besé.
—Ya sabía yo que eras una niña muy obediente. —Mamá me sacudió la nieve de encima, me trajo las zapatillas calientes y le conté lo duro que había sido el camino de vuelta a casa.
—Y ¿sabes qué? La pobre Frida tuvo que sentarse en la última fila de clase completamente sola porque tosía.
—¡Cuando tosa, vuelve la cabeza hacia el otro lado!
Por la tarde el cielo quedó despejado, pero Frida volvió a faltar a clase. El banco vacío al final del aula me hizo recordar lo malo que era estar enfermo. En ese momento decidí que antes de convertirme en santa, sería enfermera.
Sentada en clase pude ver cómo los gorriones se posaban enfrente sobre la repisa de la ventana de la iglesia. Imaginé los rayos de sol pasando a través de las vidrieras e iluminando el altar. Sin embargo, no podía entrar a verlo.
Bajo las sábanas, echaba pestes contra mis padres. Intenté que papá me diera permiso para ir a la iglesia.
—¿Qué te dijo tu madre? —Y como era de esperar, se puso de su parte.
¿Por qué mis padres siempre se ponían de acuerdo en mi contra? Cuando mamá decía algo, papá la apoyaba. Y si le pedía algo a mamá, ella siempre preguntaba:
—¿Hablaste con papá? Si no lo has hecho, se lo preguntaremos juntas.
Fuera como fuera, no había forma de salirme con la mía. No podía dormir.
Mis padres estaban sentados en el salón como todas las noches: papá leía en voz alta mientras mamá hacía punto. Pero en ese momento estaban hablando. Quizás sobre mí… ¡seguro que estaban hablando de mí! Me levanté de la cama para poder oír lo que decían, pero los latidos de mi corazón eran tan fuertes que tuve que volver a la cama e intentar escuchar desde allí.
Estaban hablando de religión. Era difícil seguir la conversación, a menudo las voces no se oían bien.
—Adolphe, es cuando menos inaceptable, si no imposible que Dios quiera bajar en forma de oblea sagrada mediante unas manos tan sucias como las del sacerdote.
—Emma, los humanos no tenemos el derecho de juzgar a Dios…
Me resultaba muy difícil entender esta conversación. Me cubrí de nuevo con las mantas preguntándome si el cura no sabría que debía lavarse las manos antes de decir misa.
De pie en la puerta lateral de la iglesia, mi corazón se aceleró. “Esta es la casa de Dios. No puede haber ningún peligro, ¿verdad?” Abrí la puerta. La iglesia estaba vacía y oscura. ¡Cerré rápidamente la puerta y me marché! Al día siguiente, me había decidido. Iría a la pila de agua bendita para santiguarme rápidamente caminando de puntillas y agachada, escondiéndome entre los bancos de la iglesia. Una vez enfrente del altar me arrodillaría velozmente y pediría perdón por no quedarme más porque no me estaba permitido estar en la iglesia sola. Atravesaría toda la iglesia y saldría por el otro lado.
Los saltos que me dio el corazón casi me hicieron desistir. La puerta chirrió al abrirla. Me estremecí de la cabeza a los pies. Las caras de los santos parecían moverse. Alcancé el altar casi sin aliento. Cuando llegué al otro lado tuve la sensación de que mis piernas no podrían dar un solo paso más. Me pareció oír una voz en la nave. Crucé la puerta lateral tan rápido como pude y la cerré de un golpe.
Mi conciencia estaba confusa en cuanto a si debería volver sola a la iglesia o no. Finalmente, llegué a una conclusión: “Dios está por encima de mis padres. Además, ellos no conocen mi meta: yo quiero ser una santa”. Era mi mayor secreto. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio, incluso a enfrentarme a la desaprobación de mis padres. Pero nunca tuve que hacerlo porque ellos nunca se enteraron de mis visitas secretas.
♠♠♠
Estaba consagrada a la Virgen María desde el bautismo, así que tenía que participar en la procesión. El sacerdote caminaría bajo un palio llevado por cuatro hombres, sostendría la imagen dorada de un sol delante de su cara y las niñas arrojarían pétalos de rosa a su paso. ¡Qué maravilloso servicio sagrado tendría que realizar! Mi madre me hizo un vestido de organdí blanco con un cinturón azul claro. Me compró unos zapatos nuevos y una corona de rosas para la cabeza. ¡Estaba deseando que llegara ese día! Pero, de repente, todo se canceló porque comencé a toser. Nunca antes había estado enferma, ¿por qué tenía que enfermar gravemente de tos ferina? ¿Estaba Dios enfadado conmigo? ¡Mi madre le regaló a otra niña mi precioso vestido! ¡Me moría de celos! Tan solo tres días después, me encontraba lo suficientemente bien como para salir de nuevo. Eso me hizo sentir aún peor.
De vuelta a la escuela, Frida seguía sin aparecer por clase. El doctor había dicho que no podría asistir a clase hasta que le desapareciera la tos. Iba a llamarla todos los días a su casa, pero nunca me contestaban.
Un día, al pasar al lado de su pequeña casa vi unas macetas de preciosas flores blancas en el patio de atrás. Por fin, alguien se había interesado por Frida y había tenido un detalle con ella.
Mamá me envió a la tienda de Aline a comprar un poco de azúcar para las fresas. Subí los cuatro escalones de la entrada al ultramarinos y me puse a la cola detrás de una mujer con zapatos de piel de cocodrilo. Era alta y llevaba un abrigo de verano, una auténtica dama, muy diferente del resto de las mujeres de nuestra calle.
Cuando vi su mano izquierda con un guante de encaje, me di cuenta de quién era. Por fin, ¡allí estaba la maravillosa dama que tanto admiraba! Debí de quedarme boquiabierta. Menos mal que mi madre no podía verme.
Aline me susurró: “Simone, no te quedes con la boca abierta. La señora comió muchas cerezas y luego bebió agua”. ¡Qué decepción! ¿Acaso no sabía controlarse esa señora? No me había dado cuenta antes de la barriga tan grande que tenía. Solo había visto su preciosa blusa y su bonito collar. Pero ahora también podía ver su enorme barriga que parecía a punto de explotar. Me eché a un lado, y tan pronto como tuve la compra en mis manos, ¡salí corriendo lejos de aquella estúpida señora!
—Simone, ¿por qué no llevaste a Zita contigo a la tienda? —preguntó mamá.
—Zita está enferma y Claudine también. —Con el traje que mamá me había hecho jugaba a ser enfermera.
—Pero eso es solo un juego. Y Zita necesita salir —dijo mamá.
—¡Como está enferma, la vestiré y la llevaré en el carrito de Claudine!
Mamá se rió. Sabía cuánto me gustaba vestir a mi perrita y tumbarla de espaldas como a un bebé dentro del carrito y así sorprender a los que pasaban por el lado.
—Pero Zita necesita ahora ponerse de cuatro patas.
—Pero mamá, ¡está muy enferma! —yo lo sabía mejor que ella, era la enfermera.
—¿Cómo lo sabes?
—¿No te das cuenta de que cada día que pasa su cabeza empequeñece?
Mamá había echado el azúcar sobre las fresas.
—¿Ves?, todo el jugo de las fresas disolverá el azúcar. Cuando volvamos del jardín, las cocinaremos.
Teníamos una vista maravillosa desde nuestro jardín. En el horizonte, a un lado de la colina, se dibujaba la silueta azul de los Montes Vosgos. Al otro lado, estaban la Selva Negra y ¡un brillante sol!
—Vigila a Zita. Le encanta excavar agujeros en el suelo.
Evitarlo no era tarea fácil. Cuando Zita olía un ratón, era imposible detenerla y se ponía a cavar con todas sus fuerzas. Era difícil sacarla de los agujeros tirando de sus patas traseras.
De repente, nos sorprendió la oscuridad que apareció detrás de los árboles. Recogimos rápidamente las herramientas del jardín. Yo ya había puesto la correa a Zita para regresar a casa. Oímos un fuerte ruido, como el de una violenta ráfaga de viento y el cielo se tiñó de rojo. Una oscura nube pasó rápidamente sobre nuestras cabezas. Mamá me cogió de la mano y corrimos en busca de cobijo para protegernos de los “fuegos artificiales”. ¡Se había incendiado una granja!
Estaba consagrada a la Virgen María desde el bautismo, así que tenía que participar en la procesión. El sacerdote caminaría bajo un palio llevado por cuatro hombres, sostendría la imagen dorada de un sol delante de su cara y las niñas arrojarían pétalos de rosa a su paso. ¡Qué maravilloso servicio sagrado tendría que realizar! Mi madre me hizo un vestido de organdí blanco con un cinturón azul claro. Me compró unos zapatos nuevos y una corona de rosas para la cabeza. ¡Estaba deseando que llegara ese día! Pero, de repente, todo se canceló porque comencé a toser. Nunca antes había estado enferma, ¿por qué tenía que enfermar gravemente de tos ferina? ¿Estaba Dios enfadado conmigo? ¡Mi madre le regaló a otra niña mi precioso vestido! ¡Me moría de celos! Tan solo tres días después, me encontraba lo suficientemente bien como para salir de nuevo. Eso me hizo sentir aún peor.
De vuelta a la escuela, Frida seguía sin aparecer por clase. El doctor había dicho que no podría asistir a clase hasta que le desapareciera la tos. Iba a llamarla todos los días a su casa, pero nunca me contestaban.
Un día, al pasar al lado de su pequeña casa vi unas macetas de preciosas flores blancas en el patio de atrás. Por fin, alguien se había interesado por Frida y había tenido un detalle con ella.
Mamá me envió a la tienda de Aline a comprar un poco de azúcar para las fresas. Subí los cuatro escalones de la entrada al ultramarinos y me puse a la cola detrás de una mujer con zapatos de piel de cocodrilo. Era alta y llevaba un abrigo de verano, una auténtica dama, muy diferente del resto de las mujeres de nuestra calle.
Cuando vi su mano izquierda con un guante de encaje, me di cuenta de quién era. Por fin, ¡allí estaba la maravillosa dama que tanto admiraba! Debí de quedarme boquiabierta. Menos mal que mi madre no podía verme.
Aline me susurró: “Simone, no te quedes con la boca abierta. La señora comió muchas cerezas y luego bebió agua”. ¡Qué decepción! ¿Acaso no sabía controlarse esa señora? No me había dado cuenta antes de la barriga tan grande que tenía. Solo había visto su preciosa blusa y su bonito collar. Pero ahora también podía ver su enorme barriga que parecía a punto de explotar. Me eché a un lado, y tan pronto como tuve la compra en mis manos, ¡salí corriendo lejos de aquella estúpida señora!
—Simone, ¿por qué no llevaste a Zita contigo a la tienda? —preguntó mamá.
—Zita está enferma y Claudine también. —Con el traje que mamá me había hecho jugaba a ser enfermera.
—Pero eso es solo un juego. Y Zita necesita salir —dijo mamá.
—¡Como está enferma, la vestiré y la llevaré en el carrito de Claudine!
Mamá se rió. Sabía cuánto me gustaba vestir a mi perrita y tumbarla de espaldas como a un bebé dentro del carrito y así sorprender a los que pasaban por el lado.
—Pero Zita necesita ahora ponerse de cuatro patas.
—Pero mamá, ¡está muy enferma! —yo lo sabía mejor que ella, era la enfermera.
—¿Cómo lo sabes?
—¿No te das cuenta de que cada día que pasa su cabeza empequeñece?
Mamá había echado el azúcar sobre las fresas.
—¿Ves?, todo el jugo de las fresas disolverá el azúcar. Cuando volvamos del jardín, las cocinaremos.
Teníamos una vista maravillosa desde nuestro jardín. En el horizonte, a un lado de la colina, se dibujaba la silueta azul de los Montes Vosgos. Al otro lado, estaban la Selva Negra y ¡un brillante sol!
—Vigila a Zita. Le encanta excavar agujeros en el suelo.
Evitarlo no era tarea fácil. Cuando Zita olía un ratón, era imposible detenerla y se ponía a cavar con todas sus fuerzas. Era difícil sacarla de los agujeros tirando de sus patas traseras.
De repente, nos sorprendió la oscuridad que apareció detrás de los árboles. Recogimos rápidamente las herramientas del jardín. Yo ya había puesto la correa a Zita para regresar a casa. Oímos un fuerte ruido, como el de una violenta ráfaga de viento y el cielo se tiñó de rojo. Una oscura nube pasó rápidamente sobre nuestras cabezas. Mamá me cogió de la mano y corrimos en busca de cobijo para protegernos de los “fuegos artificiales”. ¡Se había incendiado una granja!
♠♠♠
Aunque el tiempo había mejorado y la temperatura había subido, Frida seguía sin venir a clase. “Mademoiselle, ¿por qué no puede venir Frida a clase?” En vez de contestar a mi pregunta, me acarició la cabeza.
—¿Todavía tose?
—¡Oh, no! Ya no tose. Ahora está en el cielo.
—¡Ah! Ahora entiendo.
—¿Qué entiendes?
—Las macetas con flores blancas que vi.
Al pasar por enfrente de su humilde casa con las contraventanas cerradas, empecé a llorar. Las flores se habían marchitado. Ellas también habían muerto. No podía seguir mirando. Mi dolor por la partida de Frida hacia el cielo me hizo cruzar la calle. Aun así, sentí un gran alivio por ella. Ya no volvería a toser, sino que se sentaría en una nube y tocaría el arpa. ¿Me estaría viendo?
Tocaba clase de catecismo. ¿De qué nos hablaría el sacerdote hoy?
—Es necesario distinguir entre el infierno y el purgatorio. Cuando un pecador muere, puede evitar quemarse eternamente en el infierno si antes recibe la extremaunción. Cuando el pecador está moribundo, se llama a un sacerdote para que le confiese todos sus pecados sin excepción. Una vez hecho esto, el moribundo puede recibir la Comunión. Puede que no vaya al cielo directamente, pero al menos irá al purgatorio. Este es una antesala del infierno, donde se atormenta con fuego a los muertos, pero de la que se puede salir una vez se hayan expiado todos los pecados. La duración del tormento se puede acortar si los familiares del muerto le piden al sacerdote que celebre misas en su nombre. Además, la familia debe ofrecer sacrificios y rezar por el muerto.
Esa noche fue horrorosa. Vi a Frida y a la señora elegante con su barriga gimiendo entre llamas. Los bomberos tenían rabo como el Diablo, sus caras eran de color rojo intenso y las dos se ahogaban en un río de fuego. A causa del crepitar de las llamas, los santos no podían oír mis rezos. Me desperté gritando. Mamá se sentó al borde de la cama y me secó el sudor que me bañaba la frente debido al miedo. Mi cama era un lío de sábanas. Mamá las ordenó, me arropó y me dio un beso. Me volví a quedar dormida del agotamiento, pero una pesadilla igual de horrible volvió a aterrorizarme. A la noche siguiente, no me quería ir a dormir. Mi cama se había convertido en un infierno.
La cabeza de Zita recuperó su tamaño habitual. ¡Había tenido cachorros! Poco después, la señora elegante pasó por mi lado un día soleado empujando un carrito de bebé. Su barriga también había encogido. Corrí apresuradamente hacia mamá y le pregunté:
—¿Las madres llevan a sus bebés en la barriga como Zita?
Tras la respuesta de mamá, me quedó claro que la señora Huber y Aline ¡eran unas mentirosas!
—Pero, entonces, ¿por qué dice la gente que debo dejarle un azucarillo a la cigüeña si quiero tener una hermanita?
—Eso es un cuento para los niños pequeños.
¡De nuevo me consideraban una niña pequeña! Y yo ya no lo era.
—Mamá, ¿por qué mienten los adultos?
No obtuve respuesta.
—¿Acaso Dios no dice: “No debes mentir”? ¿No tienen miedo de ir al infierno?
Esa noche, bajo las sábanas, me resolví a evitar a la señora Huber. No pensaba volver a dirigirle la palabra. Pero, ¿por qué no respondió a mi pregunta mamá? ¿Por qué mienten los mayores a los niños? ¡Tendría que tener cuidado con ellos a partir de entonces! Todo eso me puso de muy mal humor.
♠♠♠
Era fantástico tener como compañero de juegos a papá: siempre me animaba a probar cosas nuevas. La peonza que el tío Germain me había hecho me estaba dando problemas. Perdía velocidad y enseguida comenzaba a tambalearse hasta caer y quedarse inmóvil. Para poner la peonza en movimiento, tenía que enrollarle el cordón alrededor, poner la punta en un llano y soltarla tirando del cordón.
—Sigue intentándolo. Lo harás mejor la próxima vez —me decía papá desde el balcón desde donde me observaba. No bajaban coches por nuestra calle, así que la tenía toda para mí. Algunos de nuestros vecinos, que se pasaban las tardes de verano sentados sobre los cojines mirando por la ventana, se metían conmigo. Eso me impelía a volver a intentarlo. Pero, aunque aún no se había puesto el Sol, llegó la hora de irme a la cama. Hacía tanto calor que mamá decidió no cerrar las contraventanas completamente.
—¡Mamá! ¡Papá! ¡Socorro, corred, socorro! ¡Está ardiendo todo!
Una fuerte luz roja anaranjada había inundado mi habitación. Papá me sacó en brazos de la cama y me acercó al balcón. Las señoras Huber, Beringer, Eguemann… todas habían salido a contemplar aquella espectacular gama de colores. El Sol se había puesto, la línea azul de la montaña se había vuelto negra, el cielo había adquirido un color rojo intenso, y abajo, nuestro vecino adolescente John tocaba un “blues” con su mandolina.
—¿Quién abrió la puerta del infierno?
—Eso no es el fuego del infierno. ¡Es una puesta de sol maravillosa!
—¡Pero solo un fuego gigante puede teñir el cielo de un rojo tan intenso!
Mamá y papá se miraron uno al otro y negaron con la cabeza.
—Estoy segura de que es el infierno porque el sacerdote dijo que las personas solo pueden bajar al infierno o subir al cielo —insistí.
Papá me explicó algo acerca del fuego y lava que hay en el interior de la Tierra, lo que confirmó mi idea del infierno y me aterrorizó todavía más. Mamá me llevó de nuevo a la cama. Se sentó conmigo y me repitió una vez más que no era el infierno, sino el Sol.
—No tengas miedo del infierno. Tenemos santos que rezan por nosotros, además del ángel de la guarda.
Eso no me consoló porque sabía lo malo que era morir sin estar preparado.
¡Y si mis padres morían por la noche! ¡Qué horror! Cada noche entraba a hurtadillas en la habitación de mis padres para ponerles el dedo bajo la nariz, y así asegurarme de que seguían respirando. ¡Solo así podía dormir!
Un domingo, como de costumbre, salimos los tres a dar un paseo después de comer y pasamos por delante de una fonda con un jardín. Yo recordaba haber estado allí cuando contaba tres años. Había bailado sobre una mesa y los clientes me habían aplaudido. Papá también lo recordaba y me dijo con voz firme y severa:
—¿Recordáis este lugar? Después de lo que pasó aquí, llegué a una conclusión: ¡Mi hija nunca se dedicará al espectáculo!
¡Totalmente de acuerdo! Aquella advertencia era innecesaria. Ahora era una chica formal, pronto cumpliría los siete años. Ya estaba al corriente de lo que eran la enfermedad, la muerte, el purgatorio, el infierno y de que Dios nos mandaba toda clase de vicisitudes para probar nuestra fe. Mis padres intentaron animarme, pero mi infancia libre de preocupaciones y pesares había llegado a su término. En la escuela, la educación religiosa que había recibido me enseñó lo dolorosa que podía ser la vida en la Tierra y cuánto esfuerzo se requería para llegar a ser una santa. Y este era mi mayor deseo.
Este año de educación religiosa intensiva me había sumido en un estado de temor continuo, de temor a Dios, un padre duro y exigente. No tenía ganas de bailar. ¿Cómo podría hacerlo?
Sentada en una banqueta estaba dando clase a Claudine. Quería enseñarle la pronunciación del alfabeto alemán. A mamá le tocaba limpiar las escaleras de nuestro rellano. Como ella era de la opinión de que deberían encerarse hasta brillar, siempre se quejaba de que nuestra vecina las limpiara solo con agua. La oí hablar con alguien en las escaleras. De repente, entró a por algo y volvió a salir.
—Los leeré —oí decir a mamá—. Creo que Dios debe de estar durmiendo y no ve todo lo que está pasando. Me interesa saber lo que piensan ustedes.*
¡No podía entender por qué mamá había dicho algo así! ¿Y si iba al infierno por eso? ¡Me arrodillé desesperada ante mi altar y le supliqué a los santos que abogaran en su favor para que Dios no se enojara con ella! ¡Estaba tan preocupada por su alma!
Ese mismo día me tocó lavar los platos, pero no era capaz de limpiar la comida quemada del fondo de las ollas.
—Le echaremos un poco de agua para que se reblandezca y luego será más fácil limpiarlas —me dijo mamá medio ausente. Colocó las ollas sobre un estante en el balcón detrás de una persiana que había puesto para que los vecinos no pudieran ver el interior de la cocina. ¡Las ollas se quedaron fuera durante días!
Mamá estaba entusiasmada con los folletos que había recibido. Fue a la librería y compró una Biblia. Se pasaba los días leyendo, ya casi no cocinaba. Desde el día en que me había prohibido ir a la iglesia sola, no había vuelto a asistir ni para confesarse ni para la comunión. Comenzó a ir a otra iglesia católica cercana, pero, después de un tiempo, decidió no volver a ir a misa nunca más. Así que papá y yo íbamos solos. Papá parecía muy triste, y yo no estaba mucho mejor. Ni siquiera la maravillosa música del órgano conseguía hacer que me sintiera mejor.
Mi madre incluso se olvidó de cocinar. “Lee demasiado”, me dije a mí misma.
Una noche, cuando ya estaba en la cama, pude oír las voces de mis padres. Estiré el cuello para poder oírlos mejor. Seguro que se trataba de un secreto que yo no podía saber. Tenía que averiguarlo. Intenté oír de lo que estaban hablando mientras me deslizaba pegada a la pared. La voz de papá sonaba insistente, y la de mamá, aunque un poco más baja, era firme. La oí decir algo sobre la libertad de practicar la religión según su propia conciencia.
—¡Somos católicos! —repetía papá.
“¡Eso estaba claro! ¿En qué estaba pensando papá?”, me pregunté. No pude oír la respuesta de mamá.
Papá se enfadó mucho y le respondió:
—Tenemos que ser fieles —y añadió algo acerca de una piedra en Roma llamada Pedro y el Papa que se sienta encima. De repente, papá se levantó y yo retrocedí apresuradamente para volver a la cama, pero ya era demasiado tarde. Me había visto. Salió indignado del salón y le dijo a mamá:
—¡Haz lo que quieras!
Siguió andando, pero de repente se dio la vuelta y, dirigiéndose a mamá, le dijo enfáticamente:
—¡Te prohíbo que le hables a Simone de tus ideas y de lo que lees!
¡Ninguno se había acordado de mí! ¡Me habían ignorado y tratado como a un bebé! Quería gritar de rabia. Estaba tan enfadada con papá que me resolví a protestar.
La primera cosa que le pregunté a mi madre por la mañana fue:
—¿Qué lees todos los días, mamá?
—Publicaciones bíblicas.
—¿Qué es eso?
—La Biblia es la Palabra de Dios.
—Yo también quiero leerla.
—Más tarde.
—No, ahora.
—Simone, prometí a tu padre que no te enseñaría la Biblia protestante ni ninguna otra publicación de ese tipo.
¡Ya sabía yo que me estaban ocultando algo!
—¡Pero papá no está aquí!
—Pero yo se lo he prometido.
—¡Papá no te verá y yo no se lo diré!
—Eso no estaría bien, sería mentir. Mira pequeña, tu padre trabaja mucho para poder darte algo que comer y pagar el alquiler de la casa. Así que tiene el derecho de tomar ciertas decisiones que conciernen a tu educación.
Por dentro, yo me moría de rabia.
—Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pudo leer lo que yo quiera?
En nuestra casa se respiraba un ambiente enrarecido. Mamá seguía sin ir a la iglesia, pero al menos ya no se le quemaba la comida. Papá apenas hablaba, ¡ni siquiera del socialismo! Saludaba a mamá de manera mecánica, sin ternura ni entusiasmo, solo con preguntas.
—¿A quién has visto? ¿Adónde has ido?
¡Qué preguntas más tontas! Papá sabía que solo visitaba al vendedor del ultramarinos, al carnicero y al panadero. ¿Por qué no la dejaba tranquila? Cierto día, su interrogatorio fue peor.
—¿Me estás diciendo que los hombres que te dieron estos folletos no han vuelto?
—Efectivamente, no han vuelto y eso me molesta porque tengo muchas preguntas que hacerles.
Esta respuesta no satisfizo a papá. Estaban tan inmersos en su conversación que no se dieron cuenta de mi presencia. Papá seguía.
—¿Quién te trajo estos otros folletos?
—Los encargué yo —y acto seguido sacó nerviosa un paquete marrón con sellos—. Aquí tienes la prueba —añadió enfadada.
—¿Por qué encargaste tantos? Y ¿dónde están todos?
—Encargué tres diferentes folletos y ellos me mandaron diez ejemplares de cada clase.
—Y ¿qué hiciste con ellos?
—Se los di a algunos vecinos del edificio y de nuestra calle.
Papá movió la cabeza enojado.
Yo estaba escondida en una esquina de la habitación y pensaba que papá había olvidado mi presencia. Quería seguir pasando inadvertida.
Miró a mamá a los ojos y dijo recalcando cada palabra:
—¿Ahora te dedicas a distribuir propaganda?
Mamá palideció. ¿Se defendería ahora? ¡Yo lo haría en su lugar! Papá la estaba tratando como a una niña.
Después de unos segundos le respondió:
—Adolphe, todos tienen el mismo derecho de escoger que nosotros, pero para poder hacerlo, deben tener esa opción. Esto no es propaganda.
Pensé, “¡Bien hecho, mamá!”. Y sin darme cuenta, comencé a murmurar que la gente tenía derecho a leer lo que quisiera y que yo también lo haría. Ambos se giraron para mirarme fijamente, y luego enmudecieron.