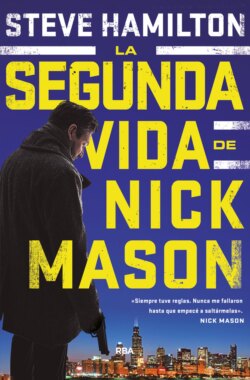Читать книгу La segunda vida de Nick Mason - Steve Hamilton - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеNick Mason contemplaba la casa en la que estaban su mujer, su hija y otro hombre que, por lo visto, desempeñaba el papel de padre y marido.
Estaba en Elmhurst, un barrio residencial situado al oeste de Chicago. Había aparcado en la calle y ahora observaba una gran vivienda de estilo colonial, de un tono beis, marrón topo, arena del desierto o lo que pusiera en la puñetera tapa de la lata de pintura. Contraventanas negras, molduras blancas. Todo de aspecto perfecto. Seguramente de unos doscientos ochenta metros cuadrados, con dormitorios grandes. El tipo de casa que le habría dado risa cuando él buscaba una para comprar. Una residencia tan ostentosa. Sin embargo, si en esa época alguien le hubiera administrado el suero de la verdad, habría terminado confesando su anhelo secreto por vivir en un lugar semejante. Ver cómo su hija crecía en él.
El gran jardín de entrada, en cuesta, lo formaban dos mil metros de césped perfecto. Se tardaría una hora en arreglarlo con un cortacésped de empuje, pero Mason sabía que el tipo aquel tendría uno de asiento, con un quitanieves que se podía poner en la parte delantera durante los fríos inviernos de Chicago.
La puerta del garaje con capacidad para tres coches estaba abierta. En el interior distinguió una bicicleta. También una portería de fútbol y un balón. En la esquina más lejana de la casa, en el jardín trasero, asomaban unos columpios. No de metal barato, sino de cedro, y, al lado, una casita de juegos, en cuyo techo se alzaban unas banderas verdes y de cuya pared salía un tobogán.
Mason desdobló el papel y revisó la dirección. No pudo evitar preguntarse si Quintero habría acudido allí en persona. Si se habría quedado en el Escalade, en el mismo sitio que él, vigilando cómo la hija de Mason cruzaba el jardín de entrada. Con los ojos ocultos tras las gafas de sol, un fantasma sentado tras los cristales tintados de su enorme vehículo negro.
Entonces, como si lo hubiera invocado con su imaginación, vio que el susodicho coche pasaba de largo por su lado. Quintero lo había seguido hasta allí. El Escalade no se detuvo, siguió avanzando por las calles tranquilas de Elmhurst y, después, desapareció tras un giro a la izquierda en la siguiente esquina.
Mason se agarró con más fuerza al volante. Cerró los ojos unos instantes. Se dijo que todo aquello era un error. Que todos los motivos por los que había salido de la cárcel, por los que había firmado ese contrato invisible con Darius Cole, estaban quedando hechos añicos ante él en aquel preciso momento.
Esperó a que el corazón le latiera con menor fuerza. Entonces salió del Mustang y recorrió a pie el camino que llevaba hasta la casa. Se acercó a la puerta de entrada y se detuvo delante de ella por unos instantes. A continuación, tocó el timbre. Sonaron cuatro notas en algún lugar de las profundidades de la casa.
Cuando la conoció, ella se llamaba Gina Sullivan. Tenía el pelo de color rubio oscuro y los ojos verdes. En esa época eran apenas unos niños. Gina, de dieciocho años, acababa de terminar el instituto. Nick, de diecinueve, ya pasaba solo la mayor parte del tiempo, a veces dormía en casa de Eddie, otras en la de Finn. A menudo, donde lo pillara el momento.
Hubo una fiesta a la que todos fueron, a la que había acudido una docena de chicas, y esta en concreto. La joven Gina le preguntó al joven Nick que a qué se dedicaba; ya adivinaba que no formaba parte de ninguna asociación de estudiantes universitarios como la Sigma Phi Epsilon. Mason le contó que se dedicaba a robar coches. Ella creyó que lo decía en broma, así que él le pidió que eligiera uno, pues él se lo robaría. Ella lo hizo, y él también. Acabaron en el asiento de atrás al cabo de unas horas. Poco después, Gina le confesó que el coche que había sustraído era el de su padre.
Ese invierno, ella se marchó para ingresar en la Universidad de Purdue. Cuando volvió, lo retomaron justo donde lo habían dejado. Ella volvió a irse al otoño siguiente, pero solo aguantó un semestre; regresó al hogar familiar, ubicado en el extremo septentrional de Canaryville. Después de que la echaran de casa, estuvo una temporada viviendo con unos parientes y, en medio de todo aquello, rompió con Nick; más tarde volvieron; a continuación lo dejaron de nuevo. Él ya había superado la etapa del robo de coches y había ido tirando a base de dar golpes de altos vuelos. Nick escribió sus reglas, toda una serie de ellas, que fue perfeccionando mediante la experiencia y al ir aprendiendo de los errores de Finn.
Gina le impuso una norma. La única que necesitaba de él. «Una vida conmigo dentro de la legalidad, o la que quieras llevar sin mí».
Nick eligió la vida al lado de Gina Sullivan. Porque no había nadie más en el mundo que lo conmoviera como esa mujer. Nadie podía hacerlo más feliz. Nadie conseguía enloquecerlo más. Incluso mientras Mason trataba de sentar la cabeza, de ser un tío normal y trabajador. Es posible que ya entonces hubiera entre ellos más locura que normalidad la mayor parte del tiempo.
Pero cuando la cosa iba bien..., era una puta pasada.
Se casaron. Se compraron la casa de la calle Cuarenta y tres. Tuvieron una hija. Nick cumplió su promesa.
Hasta que llegó el golpe del puerto.
Cinco años y un mes después, Nick estaba ante la puerta de Gina, esperando a que alguien la abriera. Empezó a pensar que no había nadie en casa.
Entonces se abrió y ella lo escudriñó desde el interior.
Gina no había cambiado realmente. El mismo cabello rubio oscuro, aunque se lo hubiera cortado en una peluquería cara. Los mismos ojos verdes. Mason detectó en ellos un destello de reconocimiento durante un segundo. Esa antigua llama que con tanta intensidad había ardido entre ambos. Pero luego se apagó con la misma rapidez.
—¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?
Ella salió al porche y recorrió la calle con la mirada, como si los vecinos hubieran salido al jardín y los estuvieran observando.
Mason tendría siete u ocho preguntas que plantearle; no sabía muy bien por cuál empezar.
—Deberías estar en la cárcel —añadió Gina. En cuanto la mencionó, se tapó la boca—. ¡Dios mío, te has escapado! ¿Y luego vienes precisamente aquí?
—No —dijo Mason acercándole una mano.
—Aléjate de mí —le pidió ella, mientras daba un paso atrás.
—No me he escapado —intentó explicar él—. ¡Escúchame, joder! Salí ayer.
—Eso es imposible. Tienes una condena de veinte años por lo menos.
—Han anulado mi sentencia y me han tenido que soltar. Te lo juro, Gina. Es la verdad.
Nick la iba observando mientras hablaba. Le miraba los movimientos de la boca. Prácticamente le notaba el calor del cuerpo. Quiso agarrarla, abrazarla.
Por Dios, qué ganas tenía de hacerlo.
—Eso no te lo crees ni tú, Nick. Nadie me ha contado que fueran a dejarte en libertad.
—No tenían por qué hacerlo. No me han concedido la condicional. Salí de allí como hombre libre. Me aseguraron que, si alguna persona necesitaba saber lo ocurrido, que dependía de mí contárselo o no.
—Entonces ¿a mí por qué no me lo has dicho?
—Aquí estoy. Ahora ya lo sabes.
Ella apartó la vista mientras se frotaba la frente y añadió:
—No lo entiendo. Un segundo, a ver. Esto no está pasando. Es imposible que hayan anulado tu condena.
—Ya no tengo antecedentes —afirmó Nick—. Es como si nunca hubiera pasado nada. Incluso tengo una carta de disculpa del fiscal. ¿La quieres ver?
Ella volvió a clavar la mirada en él.
—Nick, si esto es cierto de veras...
—Tú no viniste. Ni una sola vez.
—Nick...
«Cinco años —pensó—. He tardado cinco putos años en decírselo».
A un recluso de Terre Haute le permiten siete visitas al mes. Le conceden trescientos minutos para hablar por teléfono. Es decir: de unas cuatrocientas veinte visitas posibles, Gina no había aprovechado ni una sola. De los dieciocho mil minutos posibles, ninguno.
Mason había intentado llamarla. Le había escrito. A ella no le habría costado tanto acercarse en coche. Traerle a Adriana, pasar un rato juntos en la sala de visitas. Dejar que él les viera la cara, decirles algunas palabras.
Por lo menos, una llamada rápida. Cinco putos minutos.
Para él habría sido muy importante. Pero eso no llegó a suceder.
—Ni una sola vez, Gina. Ni visitas, ni llamadas, ni cartas. Nada de nada. Como si yo ya no existiera.
—Hice lo que me parecía que tenía que hacer, Nick. Por Adriana.
—¿Dónde está?
—En un ensayo. Con Brad.
Mason se detuvo mentalmente en el nombre unos segundos. Brad. Bradley. No sabía cuál de los dos sonaba peor.
—¿Y estáis...?
—Sí, nos casamos.
Mason notó que esas palabras lo dejaban noqueado. Sabía que Gina se había divorciado de él. El único contacto mantenido con ella (más bien, a través de su abogado) fue el momento en que le habían llegado los documentos, cuando Nick tuvo que firmarlos desde su celda en la cárcel.
«Pero ahora —se dijo— ella vive en este edificio. Y se ha vuelto a casar, cómo no. Acudió ante un juez y pronunció aquellas palabras y ahora vive aquí con su nuevo marido y se acuesta con él todas las putas noches».
Por algún motivo, esa situación no se había vuelto real hasta ese instante. Cuando ella le soltó aquello.
«Cole tenía que saberlo —pensó—. Cerró el acuerdo conmigo mientras sabía que yo trataría de recuperar esta parte de mi vida. Algo que nunca iba a conseguir».
—Vale —dijo Mason midiendo las palabras—, así que mi hija está en un ensayo con tu nuevo marido, Brad. Pero un ensayo, ¿de qué?
—Nick...
—¿Cuándo va a volver?
—¿Por qué me lo preguntas?
—Porque quiero verla.
—Escúchame —le espetó ella—. Piensa en lo que me estás pidiendo. Por favor, Nick, reflexiona sobre ello. Tu hija atraviesa un buen momento. Va a un colegio estupendo. Tiene una vida maravillosa. La que los dos queríamos que llevase, ¿no te acuerdas? Ya la ha conseguido. Y ¿vas a venir tú ahora, recién salido de la cárcel, a estropear todo eso?
—Uno no elige a sus padres, Gina. Yo soy el suyo. Y no me voy a ir hasta que la haya visto.
—Y ¿cómo crees que va a funcionar exactamente la cosa? ¿Vas a venir de visita todos los fines de semana? ¿A hacer barbacoas con nosotros en el jardín de atrás? ¿Tienes pensado acompañarnos a las reuniones de padres y alumnos? ¿O tal vez a las jornadas de orientación laboral? «Hola, este es mi padre. Te va a contar cómo se roba un coche». ¿Crees que así va a ir la cosa, Nick?
Mason la estuvo escuchando mientras se contenía, tratando de no perder los nervios. Sabía que montar una escena tremenda no iba a servir de nada. Pero ella todavía era capaz de sacarlo de quicio, por Dios.
—No me la trajiste para que la viera. A mi propia hija. Ni una sola vez en cinco años.
—Porque rompiste tu promesa —contestó ella en voz baja, casi entre susurros—. Porque eres un delincuente y siempre lo serás. Diga lo que diga tu documento.
Calló brevemente para enjugarse las lágrimas.
—Aposté por ti —añadió—. Aposté por ti todo lo que tenía. Y mira lo que conseguí a cambio. Lo mejor que puedes hacer por mí, y por tu hija, es no acercarte a nosotras.
Le dolió oír eso. Notó que a ella también le dolía decirlo. Nick trató de que se le ocurriera una réplica en ese momento, algo para convencerla de que se equivocaba de medio a medio. De que él era inocente de verdad, de que ni siquiera tendría que haber acabado en la cárcel. Pero la verdad era que otro hombre había logrado que su condena se esfumase, y, sin él, Mason aún seguiría encarcelado.
Así que no había nada que Mason pudiera decirle. Ni una sola palabra.
Gina lloraba. Ya ni siquiera podía mirarlo.
Ella extendió un brazo para tocarle el pecho. Solo un roce. Un segundo. Todos los años que habían pasado juntos, las peleas, las reconciliaciones, cuando se sentaban en el porche por la noche... Todos aquellos años en que habían tratado de construir una vida. Después de todo eso, aquel roce era lo único que ella podía darle.
Gina se apartó de él, volvió a entrar en la casa y cerró la puerta.