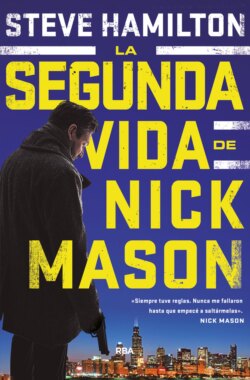Читать книгу La segunda vida de Nick Mason - Steve Hamilton - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDespués de estar cinco años sin recibir una sola visita, ni tampoco una llamada de teléfono, Nick Mason no sabía si la vida que había dejado atrás seguía existiendo, pero debía averiguarlo.
Revisó la ropa de su dormitorio y se puso una cazadora negra por encima de los vaqueros y la camisa blanca. Al bajar al garaje, vio que las llaves del Mustang estaban puestas en el contacto. Llevaba cinco años sin conducir un coche. Abrió el garaje, metió la marcha atrás y salió a la calle. Entonces se dirigió al sur.
Si te crías en Chicago, sabes que se trata de una ciudad obtenida de la suma de los barrios, un gran rompecabezas de comunidades separadas que se extienden en tres direcciones distintas desde la orilla del lago Michigan. Cada barrio posee un ritmo propio, un estilo de vida que le es característico, su particular comida: desde las pizzas de base gruesa de Streeterville hasta las empanadillas polacas de Avondale, pasando por las serpientes de cascabel fritas de La Villita.
Si creces en lo que oficialmente se denomina New City, como lo había hecho Nick Mason, sabes que en realidad se trata de dos vecindarios distintos amalgamados en uno solo: Back of the Yards y Canaryville. En Back of the Yards viven los chavales de apellido polaco, los nietos de los hombres que trabajaron en las fábricas de empaquetado de productos cárnicos en los Union Stock Yards. Al otro lado se encuentra Canaryville. Ahí es donde están los irlandeses. Como Eddie Callahan. O Finn O’Malley. O un chico —medio irlandés, medio de cualquier parte— llamado Nick Mason.
De los tres, Eddie era el más inteligente. Un chaval bajo, pelirrojo y pecoso, de constitución tan recia como la de un zaguero. Increíblemente rápido cuando tenía que serlo. No siempre hablaba como los de Canaryville. A decir verdad, ya se tratara de su padre o de su madre, la mayor parte de las veces había alguno en casa.
Finn era alto y estaba algo desnutrido; lucía una mirada atormentada que lo hacía irresistible para algunas chicas e inquietante para todos los demás. Su madre trabajaba en la tienda de alimentación de la esquina, y su padre solía estar desaparecido o en uno de los bares de Halsted Street.
Por su parte, la madre de Nick había ido sobreviviendo en una serie de minúsculos apartamentos y, a veces, recurría a la beneficencia de la iglesia de Saint Gabriel. Él se acordaba vagamente de ciertos hombres que pasaban por casa a verla, pero no recordaba que ninguno de ellos fuera el padre, por mucho que lo intentase. Esto le molestaba a veces, pero luego pensaba: «¡Qué demonios!, seguramente se trató de algún fracasado de la zona que a lo mejor sigue por ahí vivito y coleando». A veces incluso se preguntaba qué pasaría si conociera a un hombre maduro en un bar y le encontrara en el rostro el parecido físico suficiente como para establecer un vínculo. La verdad es que no sabía qué podría suceder entonces, pero seguramente nada bueno.
Un año mayor, Finn fue el primero de los tres en emborracharse, el primero en echar un polvo, en robar un coche. El primero también en ser arrestado por la policía, ocasión aquella en la que tuvo que quedarse en una celda hasta que su madre pudo salir del trabajo e ir a buscarlo.
Cuando Nick y Eddie siguieron los pasos de Finn y empezaron a dedicarse al robo de coches, ambos descubrieron que contaban con un talento natural para dicha actividad. Cosa que Finn jamás tendría. Los dos se mostraban mucho más cuidadosos, para empezar. Eran más pacientes. Sabían que debían marcharse si algún detalle fallaba. En cuanto lo entendieron, el resto fue fácil. Aquello no era como entrar por la fuerza en casa de la gente. No se producía ningún allanamiento de morada semejante. Solo se trataba de frío metal sobre ruedas.
A Eddie, en particular, se le empezó a dar muy bien el aspecto técnico en el robo de coches. Estudió los diagramas eléctricos de ciertos modelos para saber dónde se hallaban los cables conectados con el fusible principal, el circuito de ignición y el motor de arranque. Cuando sacabas esos tres cables del haz general y los cortabas, ya estaba todo hecho.
Nick y Eddie no tardaron mucho en encontrar a personas que les compraran los coches. Si trabajabas bien, y te mostrabas dispuesto a salir a la calle a encontrar justo lo que querían, siempre había gente dispuesta a pagar.
A eso se dedicó Mason en vez de cursar los dos últimos años de instituto. Y también fue lo que hizo en lugar de ir a la universidad. Sería su ocupación durante seis años. Bien es cierto que lo detuvieron unas cuantas veces, pero nunca lo denunciaron. Le inspiraba orgullo contar que jamás había pasado dos noches seguidas entre rejas. La primera vez que a Mason y a Eddie los arrestaron juntos, los padres de este lo convencieron para que ingresara en el Ejército. A Nick le sorprendió que su amigo accediera. Pero no que regresara al cabo tan solo de dos años.
—Pues resulta que sé disparar un arma —le contó Eddie la primera vez que Mason lo volvió a ver—. Me refiero a que se me da bien de verdad. Y me encantaba. Pero lo demás era insufrible, como que un gilipollas se dedicara a golpear la tapa de un cubo de basura mientras ordenaba que me levantase de la cama.
—Entonces, dos años de tu vida... —dijo Mason.
—Sí, dos años y ya me he hartado. Pero sigo siendo capaz de darle a un blanco en un radio de mil metros.
Hasta entonces, Nick nunca había recurrido a un arma para realizar sus apaños. No hace falta cuando robas coches. Pero ahora que Eddie había vuelto, idearon un nuevo plan.
Robarles a los narcotraficantes.
Se tardaba menos tiempo que en pillar un coche, se ganaba el doble y a ninguno de los implicados en la transacción le interesaba llamar a la policía. La rutina básica consistía en encontrar a un camello, observar sus costumbres y atraparlo cuando llevara encima la mayor cantidad de dinero. Hacerlo rápido, con decisión, y enseguida salir por patas. El riesgo era mucho mayor, lo que implicaba adoptar nuevas reglas. En lo referente a las armas, debían instaurar una norma muy pensada, para cerciorarse de que no muriera nadie, ni siquiera los camellos. A un verdadero forajido como Finn se le habría ocurrido algo sencillo y claro como «No saques las pistolas si no vas a usarlas». Pero eso era una gilipollez. Una gilipollez absoluta, además de un suicidio. Porque no te conviene en absoluto usar el arma. Solamente pretendes que el otro crea que lo vas a hacer. La regla que se les ocurrió, entonces, fue la siguiente: «Actúa como si quisieras pegarle un tiro al otro. Actúa como si fuera lo que más te apetece en esta vida».
Era una norma que funcionaba, porque si eras capaz de creértelo por dentro, aquel a quien robabas también se lo creía. Ningún traficante quería morir por unos pocos miles de dólares. Era una cantidad que podía volver a ganar al día siguiente.
Evidentemente, un atraco de este tipo solo se podía hacer con una determinada frecuencia. No era como lo de robar coches, donde todos los días te suministraban material nuevo, perfectamente alineado en las calles. Si desplumabas a traficantes, estos empezaban a colocar a un mayor número de hombres en las esquinas. Así que te retirabas y dejabas que las aguas volvieran a su cauce. Luego volvías al ataque.
El negocio fue provechoso durante dos años. Entonces, una noche, identificaron una casa que había en Roseland. Llevaba meses abandonada y era un sitio en el que los adictos iban a meterse, aunque al cabo de un par de días trasladaran todo el tinglado a otro sitio. Les bastaba con esperar el momento adecuado, entrar por la puerta delantera y trasera, llevarse la pasta y despedirse.
Estaban a punto de ponerse en marcha cuando otro vehículo se detuvo al otro lado de la calle. Un Ford Bronco grande. De él salieron tres hombres blancos. Uno de ellos se dirigió a la parte posterior. Los otros dos, a la de delante. Sacaron las pistolas antes incluso de llegar a la puerta. Parecía que les hubieran copiado el plan y que lo estuviesen ejecutando justo como lo habrían hecho Nick, Eddie y Finn.
Volvieron a salir por detrás al cabo de dos minutos. Uno de ellos llevaba una bolsa de la compra. Subieron al Bronco y se marcharon.
—¿Sabéis quiénes eran? —preguntó Eddie.
Ninguno contestó. El aspecto que tenían, cómo se movían, el hecho de que no les importase ser reconocidos... Esa fue la primera vez que Nick vio a unos polis corruptos. No sería la última. Sin embargo, por el momento, aquello implicaba una cosa: cuando la poli te pisa el negocio, es hora de buscarse otro.
Después de estar seis años robando coches y otros dos asaltando a traficantes de droga, Nick Mason ascendió de categoría y pasó a dedicarse a los robos de altos vuelos. Dio su primer golpe a través de uno de sus antiguos contactos en un desguace ilegal, quien le habló de un negocio que consistía en el suministro y el mantenimiento de unos videojuegos de póquer que se instalaban en los bares. En teoría, los clientes del establecimiento no debían apostar dinero de verdad, pero había oído que el dueño se quejaba de que ese dinero «irreal» se le estaba acumulando, pues el tipo no quería meterlo en el banco ni tampoco incluirlo en los libros de contabilidad. Así que tenía fajos de billetes que apenas le cabían repartidos en varios escondites por todo el local. El hombre ni siquiera se había gastado una parte en comprarse una caja fuerte.
En cuanto Mason se lo contó a Eddie y a Finn, este último quiso irrumpir directamente en el establecimiento, ponerle una pistola en la cabeza al dueño y preguntarle dónde tenía escondida la pasta. Pero Mason supo que se le había presentado la ocasión para aprender cómo dar bien un golpe de este tipo. Como un profesional.
Nick pasó varios días vigilando el lugar. Allí no solo había videojuegos de póquer; era una «empresa de suministros de máquinas expendedoras y de entretenimiento» que también ofrecía máquinas de tabaco, pinballs, otros videojuegos, de todo. En el edificio siempre había alguien, de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, momento en el cual echaban el cierre y ponían la alarma. Había una ventana lateral con unos gruesos barrotes de hierro, pero Nick pudo distinguir, al otro lado, la zona de trabajo en la parte posterior. Tomó notas muy precisas para cerciorarse de contar con un buen plan después de haber entrado, pertrechado de las herramientas oportunas.
Entretanto, Eddie aprendía todo lo que podía sobre el sistema de alarma. Él sabía bien cómo hacer un puente en un coche, de modo que era lógico que se ocupara de este asunto. Gracias a la pegatina del escaparate, el joven supo de qué sistema se trataba. Solo tuvo que averiguar cómo desactivarlo durante el lapso de treinta segundos disponibles después de que se abriera la puerta principal.
Cuando se hizo de noche, los tres hombres rompieron el cristal de la puerta de atrás y al cabo de unos segundos ya estaban dentro. Eddie se dirigió enseguida al panel de seguridad situado en la parte delantera y lo desactivó, lo que en ese modelo en concreto implicaba cogerlo y arrancar de cuajo de la pared todo el viejo trasto, junto con la línea telefónica. Mason empezó a registrar los armarios de metal que estaban cerrados, utilizando una cizalla enorme que había traído. En ninguno encontró nada. Eddie se puso a ayudarlo y a revisar las consolas vacías de las máquinas expendedoras, así como de los videojuegos. Finn se limitó a deambular por allí, angustiándose cada vez más.
—Ya te había dicho cómo teníamos que haber hecho esto —soltó justo cuando Mason movía las placas del techo y sacaba un fardo de billetes.
Los tres pasaron los siguientes minutos empujando hacia arriba todas las placas del techo del almacén. Al terminar, tenían una bolsa de basura llena de efectivo, más de doce mil dólares por una noche de trabajo. Una semana si se contaba los preparativos. Habían aprendido ciertas lecciones de provecho que les fueron útiles en el siguiente golpe. Y en el de después. El objetivo ideal era asaltar cualquier sitio en el que se guardase de noche una gran cantidad de dinero en efectivo. Después de cada golpe, Eddie iba conociendo cada vez más detalles sobre los sistemas de alarma. Mason, sobre las cajas fuertes baratas y acerca de cómo abrirlas con un taladro.
El último robo que llevaron a cabo los tres juntos, años antes de volverse a juntar de nuevo en el puerto, fue con otra caja fuerte que podía taladrarse. A esas alturas, Mason ya no dejaba la organización en manos de nadie más. Sabía cómo reconocer los blancos fáciles. En este caso, se trataba de una tienda de equipos de música para coches; desde el mostrador pudo distinguir la caja en la trastienda, un modelo que Nick sabía que podía abrir en diez minutos; casi estaba rogando que alguien lo hiciera.
Mason pasó una hora observando a los clientes. La mitad llevaba cadenas de oro colgadas al cuello y todos querían que sus bugas tuvieran los mayores subwoofers de la carretera. Entraba mucha pasta en la caja registradora. No, en cambio, demasiados recibos de tarjetas de crédito.
Siguió vigilando el lugar. Empleó varios días más para conocer las rutinas, para descubrir cada cuándo metían el dinero en bolsas y lo llevaban al banco. Eddie se enteró de cómo funcionaba la alarma, y una noche de sábado entraron forzando la puerta de atrás. Eddie desactivó la alarma, Mason enchufó su taladro industrial de punta de diamante, y Finn se quedó en el escaparate para vigilar la calle.
Nick traspasó la superficie de la cerradura hasta llegar al mecanismo de leva y seguidor. Luego empleó una barra maciza para quitarlo. Abrió la caja y lo metió todo en una bolsa de basura.
Mientras se levantaba, vio que Finn se acercaba. «La poli», anunció, aunque su gesto ya lo había dejado clarísimo, por no hablar de los destellos de las luces rojas que de pronto se reflejaron en el escaparate.
Mason les dijo que se agacharan y que no hicieran ruido. Se acercó lo bastante al vestíbulo de la tienda para poder ver a través del escaparate y distinguió la mitad posterior de un coche patrulla, que estaba aparcado a cinco metros de la puerta.
—Tenemos que salir de aquí a toda leche —dijo Eddie detrás de él. Solo había otro camino, el de la puerta de atrás.
Mason calculó mentalmente las probabilidades. Salir por detrás, subir al coche, rodear el otro lado del edificio, llegar a la calle...
En ese momento sintió que toda su vida se le escapaba. La alarma se encontraba desactivada; la caja fuerte, taladrada; el dinero, metido en una bolsa. Esa iba a ser la redada más fácil del año para aquellos tipos. El único interrogante consistía en averiguar qué clase de trato podrían llegar a acordar tres hombres con ciertos antecedentes aunque nunca fueran condenados por ningún delito, y que ahora se enfrentaban a una acusación de allanamiento y seguramente a un robo de clase 3, en función de la cantidad de dinero que hubiera en la bolsa.
—Ya os dije que tendríamos que haber venido con pistolas —dijo Finn, mientras le temblaban las manos, con los ojos tan abiertos como los de un yonqui—. ¡Os lo había dicho, coño!
A Mason le entraron ganas de darle una bofetada. A pesar de todas sus reglas, Nick tenía un punto débil: Finn, que había sido para él como un hermano desde que tenía uso de razón. Verlo así lo llevó, no obstante, a replantearse la situación. A lo mejor le hacía falta otra norma: la de no trabajar con tipos que se pongan histéricos y que empiecen a hablar de armas cuando se ven reducidos contra la espada y la pared.
Respiró profundamente y se acercó a la pequeña ventana lateral, desde la que se divisaba el aparcamiento. Vio la parte delantera del coche patrulla. Después, otro vehículo. Una tartana del año de la polca ocupada por cuatro hombres, que habían metido en el aparcamiento y estacionado justo delante del coche patrulla.
Aquello era un control de tráfico.
Mason siguió viendo por la ventana cómo obligaban a salir a los cuatro pardillos estudiantes de secundaria, cómo les pedían el carné y les quitaban las botellas de cerveza mientras alineaban las vacías en el techo del vehículo. Al cabo, suspiró y les anunció a Eddie y a Finn, entre susurros, que después de todo no los iban a arrestar ni de coña.
Pero ahora tenían que esperar para poder salir.
Llamaron a los padres de los estudiantes, que acudieron al lugar de los hechos. Llegó otro coche patrulla para echar una mano. Pasaron treinta minutos; los tres hombres seguían atrapados en el interior del establecimiento. Luego pasó una hora. Finn empezó a angustiarse otra vez.
En un determinado momento, uno de los patrulleros decidió acercarse a la tienda y atisbar el interior a través del escaparate. Proyectó una sombra alargada que llegaba hasta el mostrador y la trastienda. Mason, Eddie y Finn contuvieron la respiración y se cercioraron de no ser vistos. La sombra se marchó y los vehículos empezaron a salir del aparcamiento.
Menos el coche patrulla.
Mason podía imaginar a los dos polis hablando por radio y pidiendo refuerzos. Pensó que, después de tanto esperar, a lo mejor les bastaría con huir por la puerta trasera y tratar de alejarse de los agentes.
El coche al fin salió a la calle y se marchó.
En cuanto dejaron de verlo, franquearon la puerta trasera y subieron a su coche. Eddie llevaba la bolsa de basura.
—Vámonos de aquí de una vez, joder —dijo Eddie mientras Mason arrancaba el motor y pisaba el acelerador.
Cuando contaron el dinero al cabo de una hora, resultó que solo había un poco más de nueve mil dólares. Tres mil por barba. Ni de lejos ascendía a lo suficiente por todos los riesgos que habían corrido.
Había llegado la hora de hacer un parón. Y después, cuando volvieran a reunirse, tomar una decisión. Actuar a mayor escala o bien dejarlo.
Pero entonces Finn cometió una estupidez, más gorda incluso que las habituales. Llevó a una chica a un bar de McKinley Park y se metió en una pelea con uno de los clientes, que le soltó a la joven algo que no debía. Ya había sido un error lo bastante grande salir con ella de Canaryville, con la cantidad de bares estupendos de los que ya disponía Finn en su propio territorio, donde nadie va a llamar a la poli siempre que la pelea sea justa. Pero en McKinley Park nadie lo conocía, así que, efectivamente, se presentó un coche patrulla y Finn acabó soltándole un puñetazo al primer agente que le puso la mano encima. Este salió contusionado de la refriega y Finn, con dieciocho meses de condena por agresión con agravantes y obstrucción a la justicia. Cuando lo soltaron, ni siquiera se molestó en volver a Canaryville para no encontrarse con Mason o con Eddie, sino que se instaló en Florida.
Aquello parecía ser otra señal. Entonces, Eddie conoció a Sandra. Mason volvió con Gina, y, si quedaba alguna duda en el aire, ella se la resolvió.
Había llegado el momento de irse.
Mason cumplió treinta años; intentó sentar la cabeza y no meterse en líos. Para entonces, ya estaba casado con Gina. Adriana tenía cuatro años. Finn llevaba varios en Florida y acababa de volver a Chicago. En su primera noche en la ciudad lo volvieron a detener. Dos días después encontró a Nick Mason.
—Tengo un golpe para nosotros —le dijo.
—Yo ya no me dedico a estas cosas, Finn. Ni de coña.
Nick había comprado una casa en la calle Cuarenta y tres y se dedicaba a cualquier ocupación legal que le fuera saliendo al paso. Como mano de obra, en el sector de la construcción, conduciendo una furgoneta de reparto. El mismo tipo de empleos poco interesantes que tenían todos los habitantes del barrio.
—A mí no me parece que lo hayas dejado. Estás más ocupado que nunca, madrugas todas las mañanas para llevar esa furgoneta.
—A eso se le llama trabajar para ganarse la vida. Deberías probarlo. Por una vez.
—Deja que te lo explique —insistió Finn—. Es una oportunidad única y, después, no tendrías que hacer nada más.
—No.
—Cuidas a tu familia. Te compras una casa mejor. Cambias tu vida de arriba abajo.
—He dicho que no.
—Nickie, ¿es que no lo pillas? Sería pan comido. Medio millón de dólares por un día de trabajo.
Eso hizo que Mason se quedara helado.
—Medio millón que se divide en cuatro —añadió Finn—. Va a llegar un cargamento al puerto.
—¿Un cargamento de qué?
—No lo sé, ni me importa. Esa no es la cuestión. La cuestión es que alguien necesita a cuatro hombres que lo descarguen y que después lo lleven en dos camiones a Detroit. Es lo único que vamos a hacer, y nos llevamos medio millón por las molestias. Cogemos un autobús, volvemos a casa y montamos una fiesta de tres pares de cojones.
—¿Quiénes son los cuatro?
—Tú, Eddie y yo. Y otro tío.
—¿Qué otro tío?
—Uno al que conocí cuando estaba detenido.
—Un antiguo preso.
—No estuvo preso. No lo llegaron a meter en la cárcel. Se hallaba en la celda de prisión preventiva cuando me arrestaron de nuevo. A la mañana siguiente nos tuvieron que soltar a los dos. Pero nos pusimos a hablar y me preguntó si conocía a otros dos hombres de confianza.
—La respuesta sigue siendo no —insistió Mason—. Tengo demasiado que perder.
—Ya lo sé, Nickie. Hazlo por ellos. Por tu familia. Piensa en lo que esa pasta podría significar para vosotros.
—Búscate a otro.
—Reúnete con él, nada más —dijo Finn—. Eso no tiene nada de malo. Conoce al tío y escucha lo que te cuente. Si no te convence, te vas.
Mason se lo pensó y añadió:
—Y el tipo, ¿cómo se llama?
—McManus. Jimmy McManus.
El puto Jimmy McManus. Ese fue el momento. Hacía cinco años. Mason podría haberse desentendido justo entonces. Ni siquiera habría conocido a aquel tipo. Se habría librado de cometer el mayor error de su vida.
No habría acabado en la cárcel. Y Finn no habría terminado dentro de un ataúd barato de madera de pino.
Mientras atravesaba su antiguo barrio, Mason iba recordando ese día y otros mil. Reconocía cada árbol y cada boca de riego. Todas las estrechas parcelas donde las casas cabían a duras penas, a escasos centímetros unas de otras. En aquel sitio todos vivían amontonados, no había secretos, los desconocidos llamaban la atención enseguida y eran vigilados hasta que se iban.
Mason avanzó por una manzana entre los coches que bordeaban ambos lados de la calle. Vio una señal de stop, luego avanzó junto a otro bloque de edificios. Ya había llegado.
Cinco años después de marcharse de esa casa, Nick Mason había vuelto al volante de un Mustang de 1968 restaurado: un coche más caro que cualquiera de los que había robado. Su precio era más elevado que la suma de lo que costaban todos los que había tenido. Coño, a lo mejor incluso mucho más de lo que había pagado por aquella casa cuando aún vivía en ella.
Mason se quedó sentado observando cómo transcurría ese día de verano en su antigua manzana. Una mujer paseaba un perro. Al otro lado de la calle, una niña montaba en bicicleta; debía de tener unos cinco o seis años. Lo hacía bien. Eso le llevó a acordarse de la semana en que Adriana había aprendido a montar sin ruedines. Divisó por la ventanilla del coche el sitio exacto en que su hija se había caído. «Justo ahí», pensó. La pequeña se levantó y volvió a caerse en el mismo punto. Después se levantó de nuevo y en esa ocasión logró seguir avanzando.
Tenía el fantasma de su vida anterior justo delante de él y lo veía desplegarse a lo largo de las cuatro estaciones del año. El día en que colgaban las luces navideñas, o cuando fabricaron un muñeco de nieve. Ese porche de entrada, casi al mismo nivel que la calle, que él había construido con sus propias manos.
Bueno, el porche no formaba parte de su ensoñación. Antes tenía un tono natural, ahora lo habían pintado de un blanco brillante.
La puerta principal de la casa se abrió. Salió un hombre al porche. Un desconocido. Durante unos instantes, Mason estuvo a punto de abrir la puerta del vehículo y de encararse con él. «¿Qué demonios hace usted en mi casa? ¿Dónde están mi mujer y mi hija?».
Pero entonces el hombre llamó a la niña que montaba en bici. El tipo que había reparado su porche y luego lo había pintado. A saber qué otras cosas habría hecho en la vivienda. «Pero tiene todo el derecho —se dijo Mason—, porque vive aquí. Esta es su casa».
A Nick lo sobresaltaron unos golpecitos repentinos en la ventanilla. Alzó la vista y vio a un hombre detrás de la puerta del copiloto. Mason bajó la ventanilla con la manivela de 1968, de las de antes. Entonces distinguió un rostro conocido.
Quintero.
—¿Qué coño haces tú aquí? —le preguntó Mason—. ¿Me estás siguiendo?
Quintero no contestó. Le tendió un papel. Nick lo cogió y preguntó:
—Y esto, ¿qué es?
—Lo que estás buscando.
Detrás de ellos, un coche empezó a tocar el claxon. El Escalade de Quintero estaba aparcado en doble fila y bloqueaba toda la calle. Este le dirigió una mirada al conductor y los bocinazos cesaron. Solo entonces volvió a su vehículo. Subió a él y se marchó.
Mason desdobló el papel en el que había una dirección escrita. En Elmhurst, precisamente.
¿Elmhurst?
Luego distinguió por el parabrisas las luces de freno del Escalade cuando el coche redujo la velocidad en una señal de stop, y después desapareció calle abajo.
«Sabéis dónde viven —pensó—. No debería sorprenderme tanto, pero sabéis dónde vive Gina. Sabéis dónde vive mi hija».
El hombre que estaba en su porche ahora lo observaba. Mason no podía culparle por ello. Un extraño en un coche desconocido había aparcado en su calle. Luego va un pandillero y se sitúa detrás de él en un Escalade propio de un delincuente, bloqueando toda la calle. Si Mason hubiera estado en ese mismo porche, ya habría bajado a la calle a mantener una pequeña charla. «Amigo, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tal vez te has perdido, colega?».
Mason arrancó y se alejó del bordillo. Al llegar a la señal de stop, vio que dos chavales que iban en un coche destartalado reducían la velocidad en el cruce para fijarse en el Mustang negro y vintage. Andarían por los dieciocho o los diecinueve años. Chicos duros irlandeses, como tantísimos otros con los que Mason había crecido. Como Eddie, como Finn. Como él mismo. Mason notó que recorrían con la vista las líneas depuradas del vehículo; después alzaron la mirada y se encontraron con la suya.
Sabía lo que estaban pensando. «Este tío ha debido de equivocarse al salir de la autovía y ha acabado en una calle que no le conviene. “A usted no se le ha perdido nada en esta calle —le decían esos ojos—. Este es nuestro barrio. No es su lugar”».
Mientras los observaba, Nick se preguntó cuál de los dos se jodería la vida tanto como él se había jodido la suya. A lo mejor, ambos.
Pisó el acelerador y se dirigió a Elmhurst.