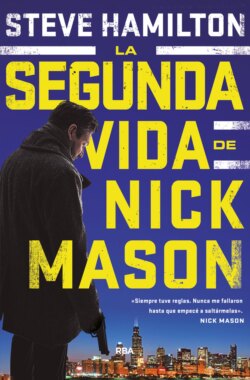Читать книгу La segunda vida de Nick Mason - Steve Hamilton - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеLa primera vez que Nick Mason oyó hablar de Darius Cole ya había cumplido cuatro años en la cárcel de Terre Haute de una condena cuya duración podía oscilar entre los veinticinco y la cadena perpetua.
Era un centro de máxima seguridad, con seis módulos de alojamiento estrictamente separados, pabellones laberínticos que se sucedían uno tras otro, y muros grises y anodinos que daban la impresión de extenderse hasta el infinito. Todo el complejo lo rodeaba una valla alta coronada por un alambre de cuchillas. Más allá, tierra de nadie. Y luego, otra valla con más alambre de cuchillas. En cada esquina había un torreón de vigilancia.
En aquel sitio vivían otros mil quinientos hombres, entre ellos algunos de los presos más célebres del país. Asesinos en serie, terroristas islámicos. Un hombre que había violado y asesinado a cuatro niños. A todos los habían enviado a aquel lugar; estaba previsto que los hombres que ocupaban uno de los módulos murieran en él, como lo había hecho Timothy McVeigh, atados a una camilla y tras recibir una inyección de cloruro de potasio, porque Terre Haute era ahora el único centro donde se llevaban a cabo las ejecuciones federales.
Los guardias te ordenaban cuándo debías levantarte y cuándo acostarte. Te decían en qué momento podías salir de tu celda o en cuál disponías de treinta segundos para volver a ella. Tenían derecho a cachearte en cualquier instante. Podían registrarte la celda, entrar, darle la vuelta a tu cama y revisar todo cuanto poseías, mientras tú esperabas afuera, en el pasillo, con la cara contra la pared.
Así era la vida de Nick Mason.
Aquel día estaba en el exterior (el día en que conoció a Darius Cole), sentado sobre una mesa de pícnic y viendo cómo unos latinos jugaban al béisbol. Una de esas jornadas perfectas de verano que te podían machacar de verdad si se lo permitías. Mason siempre había observado una serie de reglas cuidadosamente creadas, perfeccionadas a lo largo de los años para que le sirviesen en cualquier situación, con las que poder mantenerse con vida, a salvo de la cárcel. Pero ahora estaba encerrado, y esas reglas habían quedado reducidas a la mínima expresión. El único objetivo de Nick era la supervivencia, superar cada día, no perder la cordura, no pensar en lo estupenda que sería la vida al otro lado de la valla. No acordarse del pasado ni de la gente que había dejado atrás. Ni tampoco de aquella noche en el puerto, ni de cómo lo había conducido a donde estaba. No pensar siquiera en el futuro, en la cantidad de días infinitos como aquel que le quedaban por delante.
De hecho, ahora esa era la regla número uno (en la versión carcelaria): «Ocúpate del ahora. El mañana no existe».
Llevaban a cabo el recuento a las seis de la mañana. Se oía un sonoro zumbido al final del pasillo y entonces aparecían los guardias para cerciorarse de que había dos hombres por celda. Tenías hasta las siete para levantarte y vestirte. A continuación, se abría la puerta.
Ibas en fila a desayunar. Si te encontrabas hacia el final de la hilera, tenías que comer rápido porque la asignación de tareas se realizaba a las ocho. A Mason le tocó la lavandería. Teóricamente era uno de los trabajos más sencillos, aunque él odiaba hurgar la ropa sucia de otros reclusos. El período de trabajo de la mañana duraba cuatro horas. Después comían a mediodía, de nuevo a toda prisa si te tocaba marchar al final de la cola. A continuación, había una hora de clase, de sesiones de terapia o de estar solo en la celda. A las dos te dejaban salir por fin.
Ese era el momento por el que diariamente se desvivía Mason, en que podía huir de las paredes grises y de la luz artificial, salir y sentir el sol en la cara. Ver los árboles a lo lejos, detrás de la valla. Era entonces cuando tenía ocasión de estirar las piernas y pasear por el césped, recordar esas cosas sencillas que antes había dado por supuestas, o sentarse a una de las mesas y respirar.
A menudo, otros presos sacaban su correspondencia al exterior. Se sentaban a leer las cartas de los suyos; a veces incluso se las leían a otros hombres que los rodeaban. Solo era otra forma más de pasar el rato.
Nick no sacaba su correspondencia al exterior ni tampoco le interesaba conocer la de los demás. Después de haber estado observando durante cuatro años cómo llegaba la furgoneta de correos, seis días por semana, había aprendido a no esperar nada. A no sentir nada en absoluto cuando los otros recogían sus cartas y las abrían.
Esa era otra de las duras lecciones de la vida en la cárcel. Si no albergas ninguna esperanza, tampoco van a poder defraudarte.
Aquella tarde oyó que un hombre leía algo en voz alta, una anécdota graciosa que le contaba su mujer. Mason estaba lo bastante cerca de la cancha para ver el partido de béisbol, pero no lo bastante lejos del resto de hombres blancos de las mesas que había detrás de él. Era algo en lo que ya no tenía que pensar, el patio siempre se dividía en tres mundos distintos: a esa hora del día, los blancos ocupaban las mesas; los negros, la zona de ejercicios; los latinos, la cancha; y cada cual se juntaba con los suyos. La primera vez que te saltabas esos límites, recibías un aviso. La segunda, te merecías cuanto te pasara, fuera lo que fuera.
Un guardia se le acercó. Era uno de esos tipos que se paseaban por ahí esforzándose demasiado por aparentar ser los dueños del lugar. Quizá porque medía en torno a un metro sesenta y cinco, se viera obligado a adoptar esa actitud justo después de vestirse el uniforme.
—Mason —dijo el guardia.
Nick lo miró.
—Vamos, preso. En pie.
—Dígame a quién vamos a ver.
El hombre dio un paso hacia él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Como Nick estaba sentado encima de la mesa de pícnic, ambos podían mirarse a los ojos.
—Vamos a ver al señor Cole —le anunció el empleado—. Levántese y póngase en marcha.
—¿El señor Cole trabaja aquí?
—No, es otro recluso.
Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando, aquello no tenía nada que ver con los asuntos oficiales de la cárcel.
—Prefiero no ir —contestó Mason—. Dígale que no pretendo faltarle al respeto.
El guardia se quedó donde estaba, dándole vueltas al asunto. Era evidente que no tenía un plan alternativo para el no.
—No le conviene actuar de esta manera —aseguró mientras se subía los pantalones. Luego se marchó.
Mason sabía que seguramente la cosa no iba a quedar así. Por eso no le sorprendió distinguir una sombra en el pasillo ese mismo día, justo delante de la puerta de su celda. Lo que sí le sorprendió fue que tras la sombra no apareciera el mismo tipo que medía poco más de metro sesenta, sino dos reclusos a los que no había visto hasta entonces. Ambos eran negros y parecían defensas interiores de los Chicago Bears: entre los dos, casi trescientos kilos de carne vestidos con ropa carcelaria de color caqui ocupaban toda la puerta y tapaban la luz como si fueran un puto eclipse de sol.
Mason estaba decidido a no perder los nervios. Era su regla número dos (en la versión carcelaria): «No les muestres debilidad. No les muestres miedo. No les muestres ni una mierda».
—Qué, tíos, ¿os puedo ayudar en algo? —Estaba sentado en su cama y no se levantó—. Parece que os habéis perdido.
—Mason —dijo el de la izquierda—, el señor Cole quiere hablar contigo. No es una petición.
Nick se puso en pie. Los dos hombres mantuvieron la educación y la compostura.
Cuando echaron a andar, uno se situó a su izquierda y otro a su derecha; todos los reclusos por delante de los que pasaron se quedaron mirándolos. Cuando los tres llegaron al final del módulo, el guardia les echó un vistazo y los dejó acceder al pasillo de conexión. Mason se sintió vulnerable durante los pocos segundos que estuvieron solos en él. Los dos se podían haber detenido en cualquier momento y haberlo destrozado. Pero siguieron avanzando, y Mason continuó su marcha entre ellos, sin abrir la boca. Era la única de sus reglas del exterior que también le servía aquí dentro, la número tres: «Ante la duda, no digas nada».
Se cruzaron con otro guardia. Mason se hallaba ahora en el módulo de seguridad, un pabellón separado para aquellos que denominaban delincuentes de perfil alto. Hombres a los que convenía no mezclar con el grupo general, pero a quienes no hacía falta aislar una vez que ya estaban allí. En ese sitio, todo ofrecía un aspecto algo más nuevo: en las celdas había cristales en vez de barrotes, y una garita central de vigilancia en la segunda planta desde la que se divisaba toda la zona común. En las mesas, algunos hombres jugaban a las cartas. Otros veían la televisión. A Mason le pareció raro que allí los reclusos no fueran segregados automáticamente por razas.
Vio a tipos blancos, negros y latinos sentados juntos, algo que jamás sucedía en el grupo general.
Lo llevaron a una celda situada al fondo del segundo piso. Cuando estuvo lo bastante cerca, lo primero que le llamó la atención fue la cantidad de libros que había en ese calabozo. En una de las camas sobresalían montones de ellos; la otra estaba bien hecha, cubierta con una manta roja más agradable al tacto que cualquiera de las que había visto en la cárcel.
Primero distinguió la cabeza calva. El tipo se encontraba de espaldas a la puerta, mirándose al espejo. Era uno de esos hombres que podía tener tanto cincuenta como sesenta y cinco años. En la cabeza no se le veía ningún cabello que diese pista alguna de su edad; su rostro era igual de lampiño. Ni una arruga. Pero eso mismo les pasaba a unos cuantos de entre los que cumplían cadena perpetua. Tantos años en el interior, sin que les diera la luz... Solo sus ojos mostraban el paso del tiempo. Llevaba unas gafitas sin montura para la vista cansada, apoyadas en la punta de la nariz.
Es posible que la edad de Darius Cole no quedase muy clara, pero una cosa sí resultaba evidente: que era negro. Negrísimo, a decir verdad; tan oscuro como un gancho izquierdo de Mohamed Ali o un riff de Muddy Waters que sonara en el Checkerboard Lounge en una cálida noche estival.
—Nick Mason —dijo; su voz era tranquila, sin estridencias. En cualquier otro sitio, habría sido la de un hombre de paz.
Mason siguió recorriendo con la mirada aquella celda, encontrando cada vez más infracciones. Una lámpara con cable y una bombilla incandescente. Un ordenador portátil. Una tetera en un hornillo.
—Me llamo Darius Cole —añadió—. ¿Me conoces?
Mason contestó que no con la cabeza.
—Eres de Chicago, ¿verdad?
Nick asintió.
—¿Y mi nombre sigue sin sonarte?
Volvió a contestar que no con un ademán.
—En teoría, no sabes cómo me llamo —dijo Cole—. No sabes nada de mí. Esa es tu primera lección, Nick. El ego de un hombre lo mata mucho antes que cualquier bala.
—No quiero faltarte al respeto —intervino Mason—, pero no recuerdo haberme apuntado hoy a ninguna clase para que me dieran lecciones.
Mason esperaba que los dos hombres lo agarraran. Ya estaba imaginando lo que sentiría, dos brazos rodeándole de pronto los hombros. Pero Cole se limitó a esbozar una sonrisa y a alzar la mano.
—Aquí dentro tienes que actuar de esa manera —continuó—. Lo entiendo. Pero conmigo no hace falta.
Cole apartó la silla de la mesa y la colocó en medio de la sala. Se sentó y escudriñó largo rato a Mason.
—A ese guardia le pago todas las semanas, solo tiene que cumplir con su cometido. Ahora, por tu culpa parece gilipollas. ¿Crees que se le va a olvidar eso?
—A los guardias nunca se les olvida nada —contestó Mason con un gesto de indiferencia.
—La situación te ha debido de parecer rara. A lo mejor por eso te has negado a venir. ¿No te ha picado ni un poco la curiosidad?
Mason respiró profundamente mientras ordenaba en su interior las palabras.
—Si accedía a reunirme contigo —respondió—, había grandes posibilidades de que me pidieras algo. Si no me muestro dispuesto a ayudarte, no solo te habré ofendido, sino que te habré dicho que no ante tus propias narices, convirtiéndote de golpe en mi enemigo.
Cole se inclinó en la silla hacia delante, escuchando con atención.
—Si accedo a lo que pides, es muy probable que sea algo malo, algo que yo no quisiera hacer. Aunque es posible que crea que deba hacerlo de todos modos, granjeándome así nuevos enemigos. Muchos, a lo mejor.
Cole empezó a asentir con la cabeza.
—Por eso, en mi caso —añadió Mason—, la única respuesta correcta cuando me ofrecen una reunión contigo...
—La única respuesta correcta —lo interrumpió Cole— es no acceder a reunirte conmigo. —Siguió asintiendo con la cabeza—. Teóricamente ibas a ir a Marion, pero yo pedí que te trajeran aquí.
Mason se quedó inmóvil, tratando de entender lo que le comunicaba aquel hombre. Marion era otra cárcel federal. Si la justicia te impone una condena, la cumples en Marion o en Terre Haute.
—Ya os lo podéis llevar —ordenó mientras les dirigía un gesto a los dos hombres—. Ya no lo necesito. Por ahora.
Cole seguía sonriendo mientras sacaban a Nick de allí.