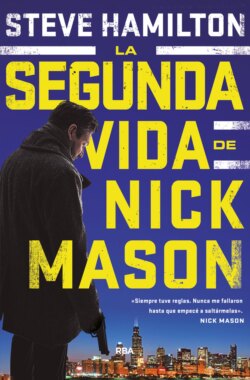Читать книгу La segunda vida de Nick Mason - Steve Hamilton - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLa libertad de Nick Mason duró menos de un minuto.
Él no se dio cuenta en aquel momento, pero al recordar ese día se fijaría especialmente en esos tres primeros pasos con los que franqueó la puerta, al cabo de cinco años y veintiocho días dentro. No había nadie a su lado, nadie lo vigilaba, nadie le ordenaba adónde ir ni cuándo. En ese momento podría haberse dirigido a cualquier sitio. Podría haber elegido cualquier dirección y seguirla. Pero el Escalade negro lo estaba esperando fuera, y, en cuanto recorrió los treinta pasos que lo separaban de él y abrió la puerta del copiloto, ya había vuelto a perder la libertad.
A efectos prácticos, Mason había firmado un contrato. Cuando la mayoría de los hombres hacen algo así, saben lo que se espera de ellos. Pueden leer las condiciones del acuerdo, entienden en qué consiste el trabajo, están perfectamente al tanto de lo que se les pedirá. Pero Mason no pudo leer nada, porque este contrato no figuraba en ningún papel, y, en vez de firmar, él se había limitado a dar su palabra, sin tener la menor idea de lo que sucedería a continuación.
Estaba a punto de acabar la tarde; la mayor parte del día la había dedicado a preparar la salida del centro por la que diariamente se liberaba a presos de esa Institución Penitenciaria de Terre Haute. Una de esas típicas operaciones de las cárceles en las que hay que hacerlo todo deprisa y, después, esperar a que los carceleros concluyan con suma lentitud su parte. A Mason lo acompañaban otros dos reclusos, ambos muy impacientes por salir. A uno de ellos nunca lo había visto, algo que no era infrecuente en una prisión con tantos módulos separados. El segundo le sonaba vagamente. Era alguien del primer módulo en el que había estado antes de su traslado.
«Ah, vas a salir hoy», le dijo el último individuo con gesto de sorpresa. En aquel sitio no comentabas con casi nadie cuánto duraba tu condena, pero tampoco hacía ninguna falta abordar aquel tema como si fuera un gran secreto. Era evidente que aquel tipo había supuesto que Mason iba a cumplir una pena larga. O, a lo mejor, se lo había contado otro. A él le daba igual. Sin decir nada, le dirigió un gesto de indiferencia y siguió rellenando los últimos formularios para poder salir.
Cuando terminó, el empleado le pasó una bandeja de plástico desde el otro lado del mostrador; en ella estaba la ropa con la que había ingresado en la cárcel. Le daba la sensación de que hubiera transcurrido toda una vida desde entonces. Al entrar, había llegado a la misma sala y le habían pedido que dejara sus prendas en la bandeja. Los vaqueros negros y la camisa blanca. Ahora se le hacía raro quitarse el pantalón caqui, como si ese color ya formara parte de él. Pero las prendas antiguas todavía eran de su talla.
Los tres hombres salieron juntos. Las paredes de hormigón, las puertas de acero, las dos hileras de vallas metálicas coronadas por un alambre de cuchillas, todo aquello quedó atrás cuando pisaron el pavimento caliente y esperaron a que la verja se abriera. Al otro lado había dos familias. Dos esposas, cinco niños; todos ellos con aspecto de haber pasado varias horas de pie. Los críos sujetaban unos carteles hechos a mano con letras coloreadas para dar la bienvenida a sus padres.
Ninguna familia esperaba a Nick Mason. Tampoco ningún cartel.
Se quedó parpadeando unos segundos, sintiendo en la nuca el sol caliente de Indiana. Nick no llevaba barba y era de piel clara; medía poco más de un metro ochenta. Estaba en forma y tenía el cuerpo musculado pero esbelto, como un boxeador de peso medio. Una antigua cicatriz le recorría toda la ceja derecha.
Vio el Escalade negro con el motor al ralentí cerca de la acera. El vehículo no se movió, así que se acercó a él.
Las ventanillas eran de cristales tintados. No distinguió quién ocupaba el interior hasta que abrió la puerta del copiloto. Cuando lo hizo, comprobó que el conductor era hispano y que unas gafas de sol oscuras le tapaban los ojos. Apoyaba un brazo en el volante, mientras el otro lo mantenía inmóvil sobre la palanca de cambios. Llevaba una sencilla camiseta blanca sin mangas, vaqueros y botas de trabajo, y una gruesa cadena de oro al cuello; el cabello oscuro, peinado hacia atrás, recogido con una cinta negra. Cuando los ojos se le acostumbraron a la oscuridad, Mason le vio algunas canas y también arrugas en el rostro. Ese hombre le sacaba al menos diez años, quizás algunos más. Pero era un tipo recio. Llevaba los brazos completamente tatuados hasta los dedos y tres pendientes en la oreja derecha. Mason no pudo fijarse en el otro lóbulo porque el desconocido no se dio la vuelta al hablar con él.
—Mason —le dijo. Una afirmación, no una pregunta.
—Sí.
—Suba.
«Llevo cinco minutos en libertad —se dijo Mason— y ya estoy a punto de romper mis reglas. La número uno: “Nunca trabajes con desconocidos. Por su culpa, acabas en chirona o bajo tierra”. Por culpa de un extraño acabé en la cárcel. No necesito ahora que otro me empuje a la segunda posibilidad».
Ese día Mason no tenía otra opción. Subió y cerró la puerta. El hispano todavía no se había dado la vuelta para encararlo cuando arrancó el coche, aceleró suavemente y salió del aparcamiento de la cárcel.
Mason recorrió el vehículo con la mirada. El interior estaba limpio. Los asientos de piel, la moqueta, las ventanillas. Eso debía reconocerlo: daba la impresión de que acabaran de sacar el coche del concesionario.
Volvió a fijarse en los tatuajes del conductor. No se los había hecho en la cárcel. No se había dibujado telarañas ni relojes sin manecillas. Aquel tipo le había dedicado mucho tiempo y dinero a la actividad de sentarse en la silla de un verdadero profesional, pese a que ciertos colores se habían apagado con el paso del tiempo. Por el brazo derecho le subían unos dibujos geométricos aztecas en los que pudo distinguir una serpiente, un jaguar, una lápida y unas palabras garabateadas en español que a saber qué diablos significaban. Lo que resultaba inconfundible eran las tres letras en verde, blanco y rojo del hombro: lrz, La Raza, la banda mexicana que dominaba el West Side de Chicago.
«Otra regla que rompo», pensó Nick. La número nueve era la siguiente: «Nunca trabajes con los miembros de una banda». «Han hecho un juramento de sangre que los obliga a ser leales. Pero no contigo».
Transcurrió una hora en silencio. El conductor ni siquiera lo miró de refilón. Mason no pudo evitar plantearse qué pasaría si encendía la radio. O si pronunciaba una palabra en voz alta. Algo le hizo permanecer callado. Regla número tres: «Ante la duda, mantén la boca cerrada».
Tras ignorar todas las salidas de la autopista Cuarenta y uno, finalmente se detuvieron. Durante unos instantes, Mason pensó que quizá todo aquello había sido una trampa, lo que suponía un acto reflejo inevitable que adquirió en la cárcel: estar siempre preparado para lo peor. A dos horas en coche de la prisión, en algún lugar ubicado en medio del oeste de Indiana, el conductor podía coger la salida más abandonada que encontrase, internarse unos cuantos kilómetros por entre las tierras de cultivo y pegarle un tiro en la cabeza. Dejar su cuerpo ahí mismo, tirado en la cuneta. Pero no tenía sentido que se tomarse tantas molestias para hacer algo que, a estas alturas, ya podía haber llevado a cabo, incluso un día cualquiera en el patio de la cárcel. Así las cosas, Mason notó cómo se le tensaba el cuerpo cuando el vehículo redujo la marcha.
El conductor entró en una gasolinera. Bajó y llenó el depósito. Mason se quedó en el asiento del copiloto, observando un pequeño supermercado. Una joven salió por la puerta de cristal. Unos veinte años. Pantalones cortos y camiseta sin mangas, con chancletas. Mason llevaba cinco años sin ver a una mujer de carne y hueso vestida de ese modo.
El conductor regresó y arrancó el motor. Salió y volvió a la autopista. Mientras se dirigía al norte, puso el cuentakilómetros a ciento diez por hora. Unas nubes oscuras empezaban a formarse en el cielo. Cuando llegaron a la frontera con Illinois, ya llovía. El hispano puso en marcha el limpiaparabrisas. El tráfico se hizo más denso; los faros de los demás coches se reflejaban en la carretera resbaladiza por la lluvia.
Los edificios altos se perdían entre las nubes, pero Mason habría reconocido aquel lugar por muy oscuro que estuviera el cielo y por muy bajas que planearan las nubes sobre las calles de la ciudad.
Ya casi había llegado a casa.
Aunque antes había que atravesar el extenso paso que cruzaba el río Calumet, avanzar por donde estaban las grúas, los puentes levadizos y los cables de alta tensión. El puerto se encontraba en esa zona. El puerto y el espacio en que tuvo lugar la noche de su vida que lo había cambiado todo. La noche que lo acabó llevando a Terre Haute ante un hombre llamado Cole. Y después, de un modo u otro, Mason había regresado al punto de partida mucho antes de lo que él esperaba.
Fue contando las calles. La calle Ochenta y siete. La Setenta y uno. Ya habían llegado al South Side. No dejaba de llover. El conductor seguía avanzando. Garfield Boulevard. Calle Cincuenta y uno. Si uno tenía ganas de pelea, bastaba con entrar en cualquier bar de los alrededores y preguntar a los clientes habituales si Canaryville empezaba en la Cincuenta y uno o, más bien, en la Cuarenta y nueve. Luego podía dar un paso atrás y limitarse a contemplar cómo las palabras salían disparadas, después los puños, siempre que fuera lo bastante tarde.
Pasaron junto a las grandes cocheras del ferrocarril, donde mil vagones aguardaban un motor. Luego aparecieron las vías elevadas que discurrían por el límite oriental de su antiguo barrio. Mason respiró profundamente cuando pasaron junto a la calle Cuarenta y tres. De repente, le vino a la cabeza su vida entera, un torrente de recuerdos casi aleatorios, buenos y malos, entremezclados: cuando el padre de Eddie los llevó al viejo estadio de Comiskey Park, el único partido en el que vio jugar en persona a Michael Jordan, el primer coche que robó en su vida, la primera vez que pasó la noche en la cárcel, la fiesta en la que conoció a una chica de Canaryville que se llamaba Gina Sullivan, el día en que compró la casa de ambos, el único sitio que llegó a considerar como su hogar... Todo aquello lo tenía asociado a la ciudad de Chicago. Corrían por su interior las calles y las callejuelas de aquel lugar, al igual que las venas del cuerpo.
Los focos estaban encendidos en el nuevo estadio de los Sox, pero todavía llovía demasiado para que se pudiera jugar. El Escalade llegó al centro de la ciudad tras cruzar el río Chicago. La Torre Sears (que sería la Torre Sears por siempre, con independencia del nombre que quisieran darle) dominaba el perfil urbano y los contemplaba desde lo alto a través de un repentino claro que se había abierto en las nubes, con sus dos antenas erguidas como cuernos de diablo.
Al fin el conductor salió de la autopista, entró en North Avenue y la recorrió hasta el North Side; entonces, Nick pudo distinguir la orilla del lago Michigan. El agua se extendía hasta el infinito con tonalidades azules y grises mientras se fundía con las nubes de lluvia. Cuando giraron y se metieron por Clark Street, Mason estuvo a punto de hablar. «Colega, ¿para qué me traes hasta el North Side? ¿Para un partido de los Cubs? Pues qué idea tan tonta».
Mason odiaba a los Cubs. Odiaba todo lo relacionado con el North Side. Todo cuanto representaba. Durante su infancia y adolescencia, esta zona significó todo lo que él no tenía. Lo que nunca tendría.
El conductor giró por última vez y se adentraron por la última calle que Mason pensaba que iba a ver ese día. Lincoln Park West: cuatro manzanas de edificios con apartamentos de lujo desde los que se veía los jardines, el jardín botánico y, detrás, el lago. Entre los inmuebles había algunas casas independientes, todavía lo bastante altas como para alzarse sobre la calle y sobre todo aquel que transitara por allí. El conductor redujo la velocidad y se detuvo delante de una de las casas que se encontraban al final de la manzana; tres pisos se erigían por encima de la maciza puerta de entrada y de la puerta automática del garaje; una celosía de hierro cubría todas las ventanas del piso superior. En uno de los lados habían construido otra planta, en cuya parte superior se extendía una terraza desde la que se divisaba la calle de enfrente, el parque y el lago de atrás. ¿Costaría aquel edificio unos cinco millones de dólares? Buf, seguramente más.
El conductor rompió el silencio.
—Me llamo Quintero.
Lo dijo como si el nombre emergiera de las profundidades de una botella de tequila.
—¿Trabajas para Cole?
—Escúchame —le pidió el hispano—, porque todo lo que te voy a decir es importante.
Mason lo miró.
—Si necesitas algo —añadió el hombre—, me llamas. Si te metes en un apuro, me llamas. Que no te dé por ponerte creativo. No intentes arreglar nada por ti mismo. Me llamas. ¿Lo has entendido?
Mason asintió con la cabeza.
—Aparte de eso, me suda la polla lo que hagas con tu tiempo. Has pasado cinco años encerrado en la cárcel, así que sal por ahí a tomarte una copa o a echar un polvo, me da igual. Pero ten en cuenta que no deberás meterte en líos. Si te arrestan por cualquier cosa, tienes dos problemas. Aquel por el que te han pillado... y yo.
Mason se volvió y miró por la ventanilla.
—¿Por qué estamos aquí?
—Ahora vives en esta casa.
—Los tipos como yo no viven en Lincoln Park.
—Te voy a dar un móvil. Cuando te llame, lo coges. Sea cuando sea. De día o de noche. No puedes estar ocupado. Siempre te encontrarás disponible. Solo tú lo coges. Y después, haces exactamente lo que yo te pida.
Mason se quedó pensando en esto último sin moverse.
—El móvil está aquí —añadió Quintero, mientras metía la mano detrás del asiento y sacaba un sobre de grandes dimensiones—. Junto con las llaves de la puerta principal y de la trasera. Y el código de seguridad.
Nick lo cogió. Pesaba más de lo que esperaba.
—Diez mil dólares en efectivo y la llave de una caja fuerte que está en el First Chicago de Western. Te llegarán otros diez mil el primer día de cada mes.
Mason volvió a fijarse en el hombre.
—Eso es todo —dijo Quintero—. No apagues nunca el móvil.
Nick abrió la puerta del copiloto. Antes de que pudiera salir, el tipo lo agarró por el brazo. Mason se puso tenso, otro acto reflejo de la época en la cárcel: cuando alguien te coge, tu primera reacción consiste en decidir qué dedo le vas a romper primero.
—Otra cosa —dijo el tipo asiéndolo con fuerza—. Ahora ya no eres libre, tan solo tienes libertad de movimientos. No lo confundas.
Lo soltó. Mason salió y cerró la puerta. Había dejado de llover.
Nick se quedó en la acera y contempló cómo el vehículo se alejaba del bordillo y después se perdía en la noche. Sacó la llave del sobre. Luego abrió la puerta y entró.
El vestíbulo de la casa tenía techos altos; la lámpara que colgaba encima de su cabeza era una pieza de arte moderno con mil lágrimas de cristal. El suelo aparecía cubierto de baldosas enormes, dispuestas en diagonal y formando diamantes. Las escaleras estaban pulidas y eran de color cereza. Se quedó inmóvil unos instantes hasta que percibió un silbido. Vio el panel de seguridad en la pared, sacó el código del sobre y lo tecleó. El pitido cesó.
La puerta de la derecha daba a un garaje para dos coches. En una plaza vio un Mustang. Supo exactamente cuál. Un 390 GT Fastback de 1968, una versión negrísima del mismo que conducía Steve McQueen en Bullitt. Jamás había robado un vehículo semejante, porque no se roba una obra maestra para llevarla después al desguace. No se roba un coche como ese para salir después con él de paseo, por muchas ganas que tengas. Así es como pillan a los aficionados.
La otra plaza estaba vacía. Distinguió el leve dibujo de unas huellas de neumático. Ahí se aparcaba otro coche.
Abrió otra puerta y vio un gimnasio completo. Una hilera de mancuernas, bien ordenadas en parejas, que empezaban por un peso ínfimo y acababan en otras enormes de veinte kilos por extremo. Un banco con soporte, una cinta de correr, una elíptica. En lo alto de una esquina de la sala había un televisor fijado a la pared. Un saco pesado colgaba de otra esquina. Cubría toda la pared del fondo un espejo. Mason se fijó en su cara a cinco metros de distancia. Cole le había dicho que con ese rostro podría llegar a cualquier parte, pero él nunca pensó que acabaría en una casa de Lincoln Park.
Subió una escalera larga que llevaba a lo que evidentemente era la planta principal. La cocina moderna y de líneas depuradas tenía encimeras de granito pulido y una isla con unos fogones de la marca Viking sobre la que pendía un extractor de humos. Desde la barra se veía una gran zona abierta, dominada por la mayor pantalla de televisión que Mason hubiera visto en su vida. Estaba seguro de que tenía más centímetros cuadrados que la celda en la que él se había despertado esa mañana. Delante del televisor había una extensión de piel en forma de U, en cuyo centro destacaba una mesita baja de roble. Allí podían sentarse fácilmente doce personas. Por eso, la soledad y el silencio de la vivienda le parecieron ofensivos.
El comedor formal contaba con una mesa lo bastante grande como para acoger a las doce personas que podrían ver la televisión en el cuarto de estar. Mason salió de esa estancia y entró en lo que resultó ser la sala de billar, para jugar de verdad, con una mesa de fieltro rojo y una red tejida debajo de cada agujero. En las paredes había paneles de madera. Sobre la mesa colgaba un par de lámparas de cristal en varios colores. La esquina más alejada estaba dispuesta para jugar a los dardos; en otra había dos butacas de piel, demasiado mullidas, con un humidificador de un metro de altura entre ambas. Al revisar la selección de puros desde el otro lado del cristal, recordó que por un solo cigarrillo llegaba a pagarse diez dólares en Terre Haute. Por un cartón se podría matar a alguien.
Subió otras escaleras por las que se accedía al último piso. Había dormitorios a ambos lados de un largo pasillo. Cuando llegó a la última puerta, trató de girar el pomo. Estaba cerrada.
Volvió al piso inferior y distinguió una puerta al otro lado de la cocina. La cruzó y descubrió otro dormitorio con baño. Había una cama con estructura de hierro y sábanas de lino negro, encima de la cual reconoció varias bolsas de distintas tiendas, que repasó rápidamente. Pantalones, camisas, zapatos, calcetines, ropa interior, cinturones, una cartera: todo lo que un hombre podía necesitar. Las bolsas eran casi por entero de Nordstrom y Armani. Había otra de Balani, un establecimiento de ropa a medida en Monroe Street. Se fijó unos instantes en las etiquetas. Eran de su talla.
«No me imagino a Quintero, mi nuevo amigo, comprando esto», pensó.
Mason regresó a la cocina y abrió la nevera. Después de haber estado cinco años comiendo en la cárcel, se quedó absorto contemplando el salmón, la langosta cocida y enfriada, los filetes añejos. No sabía por dónde empezar. Luego distinguió unas botellas de cerveza en el estante inferior. Les echó un vistazo: eran sobre todo de fábricas muy pequeñas de las que nunca había oído hablar. Entonces encontró una botella de Goose Island.
La abrió y dio un largo trago, que le recordó las lejanas noches de verano transcurridas en el porche, mientras escuchaba la retransmisión de un partido de béisbol con Eddie y Finn. O cuando oía hablar a su mujer y miraba cómo la hija de ambos trataba de atrapar luciérnagas.
Encontró una bandeja de comida preparada en la que había un solomillo de ternera con una salsa de shiitake y pasta finísima. Rebuscó en los cajones hasta encontrar los cubiertos, cogió un tenedor y se lo comió todo sin calentar y de pie, en medio de la cocina. Se preguntó qué cenarían aquella noche los reclusos de Terre Haute.
Recordó que era miércoles; normalmente ese día tocaba hamburguesas. O, al menos, algo a lo que le daban ese nombre.
Cuando acabó de comer se dirigió al sofá de piel negra, encontró el mando a distancia y encendió el televisor. Se recostó, apoyó los pies en la mesa, le dio otro trago largo a la cerveza, encontró el partido de los Sox que la lluvia había retrasado y vio la última entrada. Ganaron los Sox. Luego se dedicó varios minutos a zapear solo porque podía hacerlo. Si intentas hacer algo así en el televisor de la sala común, se arma una buena. Apagó el aparato.
Volvió a la nevera y sacó otra Goose Island; después salió al exterior por la cocina, a través de una enorme puerta corredera de cristal. Seguía estando muy por encima del nivel de la calle; había una piscina dentro del enorme bloque de hormigón que se extendía a lo largo del patio; el agua quedaba rodeada por basalto azul, iluminada por unos faros sumergidos que lanzaban destellos de color esmeralda en la oscuridad. Al lado se veía una mesa, unas sillas y una barbacoa con un mueble bar, listas para celebrar una fiesta al aire libre.
Mason se acercó a la barandilla, contempló el parque y, por detrás de él, el horizonte infinito del lago Michigan. Distinguió las luces de media docena de barcos en el agua. Oyó el ruido sordo de un coche que avanzaba por la calle. Una perfecta noche estival para dar una vuelta por el centro, aunque fuera sin rumbo fijo.
Del lago llegó una brisa que le produjo un leve escalofrío. Dieciséis horas antes, se había despertado en la celda de una cárcel de máxima seguridad. Ahora estaba en una casa adosada de Lincoln Park, bebiéndose una botella de Goose Island mientras divisaba el lago.
«Ya sabía que este hombre tenía poder —pensó—, pero ¡joder!, es que hoy he salido de una cárcel federal. ¿Cómo puede alguien lograr algo así?».
«A menos que haya cosas de él que ignore...».
Cuando estaba a punto de darse la vuelta, alzó la vista y vio la cámara de seguridad, con un pequeño piloto rojo que parpadeaba. Había una igual en los tres postes de las esquinas. Alguien, en algún sitio, lo vigilaba.
Ahora esta era su vida. Le daba la impresión de estar conteniendo la respiración, a la espera de descubrir lo que todo aquello le costaría de veras. ¿Cuánto tiempo iba a emplear en averiguarlo?
¿Cuánto tardaría en sonar el teléfono?
Cuando al fin volvió a su dormitorio y se tumbó en la cama, permaneció un buen rato contemplando el techo. Estaba cansado. Pero su cuerpo parecía esperar a que el guardia ordenase que apagaran las luces. Y después, a oír la sirena, ese zumbido lejano y solitario con el que se había ido a la cama todas las noches durante los últimos cinco años.
Se quedó despierto, a la espera. Esos sonidos no llegaron.