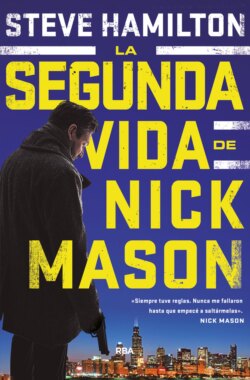Читать книгу La segunda vida de Nick Mason - Steve Hamilton - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеDarius Cole había nacido en las calles de Englewood. En los barrios residenciales heredas riqueza. En Englewood, en función de la manzana en la que vivas, y en qué lado de la calle, heredas los colores de una banda. Con trece años, él ya ocupaba una esquina. Corría la década de 1970, cuando en la ciudad se producían mil homicidios al año.
Un día, al joven Darius le entregaron una bolsa de dinero. Le dijeron que había que lavarlo. Que si faltaba un dólar, se enterarían al cabo de dos minutos. Y que él estaría muerto al cabo de tres.
Llevó el dinero donde se iba a realizar la operación de lavado (que resultó ser en un autoservicio de lavandería, precisamente), y fue ahí donde conoció a un hombre que ocupaba una pequeña oficina al fondo del local: se trataba de uno de entre varios negocios en los que se pagaba en efectivo y que el hombre tenía repartidos por toda la ciudad. Lavanderías, túneles de lavado de coches, restaurantes. Cualquier sitio por el que pasaran muchos billetes, incluso calderilla. El tipo cogía el dinero que le entregaban personajes como Darius Cole, lo mezclaba con el efectivo que se obtenía en el negocio y, como si aquello fuera un truco de magia, lograba que saliera de allí limpio.
Un hombre de la lavandería le contó a Cole que ese truco se lo había inventado Al Capone en Chicago, en la época de la Ley Seca. Después, Cole supo quién era Meyer Lansky, el cabecilla criminal y genio de los números que era muchísimo más inteligente que Capone. Lansky financiaba el Sindicato Nacional del Crimen, tenía delegaciones en todos los casinos, de Las Vegas a Londres, y transfería cada dólar que ganaba a su cuenta de banco personal en Suiza. No había pasado ni un solo día en la cárcel.
Cole no quería limitarse a ser otro más de los chavales que operaba en una esquina. Quería ser el Meyer Lansky negro. Se había cansado de los drogadictos, de los tiroteos en las calles. Si te dedicas a lavar dinero, tú mismo acabas limpio. Llevas traje, como un hombre de negocios de verdad. Qué coño, es que eres un hombre de negocios de verdad.
Con veinte años, Cole ya tenía una participación minoritaria en varios restaurantes. En peluquerías masculinas. En túneles de lavado. Incluso en algunos autoservicios de lavandería. En cualquier negocio en que se manejase efectivo con una contabilidad muy escasa, Cole quería estar presente. Mezclaba el dinero de la droga con lo recogido en la caja registradora y lo ingresaba todo como si aquello fueran ingresos legítimos.
Durante esa época se hizo muy poco de notar. Nada de ostentaciones. Pagaba a los agentes federales para que no lo incluyeran en los archivos. El FBI, la DEA, la ATF, Hacienda, incluso la Interpol. Cole logró mantenerse invisible.
Compró más negocios por todo el país. Mejores restaurantes, locales nocturnos. Si el camarero aceptaba un billete de cien dólares sin pestañear, Cole le pedía conocer al dueño.
Aquello se le daba tan bien que empezó a gestionar el dinero de otras personas. No de bandas rivales, desde luego. Hay líneas que no se cruzan. Pero había otras muchas actividades delictivas cuyo dinero necesitaba lavarse. A él no le ponía nervioso obtenerlo de hombres blancos trajeados y luego devolvérselo casi todo. De hecho, aprovechó la oportunidad para aprender todo lo posible sobre esas operaciones, todos los detalles, hasta que pudiera asumir el control desde dentro, como un soldado griego en un caballo de Troya, y eliminar a todo aquel que se interpusiera en su camino.
Cuando llegó a los treinta años, Cole había adquirido mayor inteligencia y un poder aún mayor. Expandió el negocio al extranjero, primero a las islas Caimán, después a México, Brasil, Rusia, Bielorrusia: cualquier país en el que hubiera leyes bancarias poco exigentes. No dejaba de mover el dinero, en cantidades cada vez mayores, a una velocidad cada vez más elevada, primero en cuantías pequeñas para evitar sospechas, pero de cien pasó después a mil, recurriendo a cuentas a nombre de otras personas. Personas en las que podía confiar. Que sabían cuál era el castigo si lo traicionaban. El dinero iba pasando de una cuenta opaca a otra, de Cracovia a Río y después a Yakarta, para después volver a Chicago.
Cuando el momento fue propicio, volvió a dedicarse al narcotráfico, pero con inteligencia, al por mayor. Ya existía una línea directa entre los cárteles mexicanos y Chicago; Cole se hizo cargo de ella y les hizo la vida más fácil a los mexicanos al darles un único contacto con el que trabajar. Luego les pasaba el producto a los traficantes importantes, que lo movían por todo el Medio Oeste. Por eso, en vez de tener mil clientes, contaba con veinte o treinta, todos ellos hombres de confianza. Así gestionaba el riesgo y maximizaba los ingresos. Después iba traspasando ese dinero a negocios cada vez más legales.
Contrató a los mejores contables. A los mejores abogados. Y pagaba a los polis más corruptos. Su negocio se convirtió en un imperio.
La mayoría de los agentes de la ley sabe cómo seguir a un delincuente. Pero a poquísimos de ellos se les da bien seguir el rastro del dinero. Cole siempre fue un paso por delante, hasta que al fin lo atraparon por culpa de un caso federal basado en la Ley RICO. Llevaba en Terre Haute desde entonces.
Aquella era una historia que Mason no esperaba oír. Ni tampoco que se la contase el propio Darius Cole. Jamás pensó que fuese a visitar por segunda vez el módulo de seguridad. Ni que la tercera visita la haría para quedarse.
Aquel día fueron a buscarlo los mismos hombres. Mason hizo caso omiso de sus miradas y los siguió hacia el exterior de la celda. Mientras avanzaba, con cada uno de ellos a ambos lados, tuvo tiempo de replantearse la situación. La primera conversación tenía que haber sido todo un éxito; de lo contrario, no se habría producido una segunda. Pero ¿qué quería Cole de él realmente? Si pretendía que se lo cargasen, eso ya habría podido suceder. En el patio o en la cantina. No era necesario llevar al tipo en cuestión hasta tu celda.
Cuando llegó, Cole estaba sentado ante la mesa dándole la espalda. Se dio la vuelta y dirigió a Mason un ademán de cabeza. Llevaba las mismas gafas sin montura de vista cansada que le daban el aspecto de un bibliotecario de la cárcel.
—¿Por qué he vuelto? —preguntó Mason.
Cole giró la silla y se quitó las gafas. Ya no parecía un bibliotecario.
—Has vuelto —contestó— porque posees algo de lo que quiero conocer más detalles.
—Señor Cole...
—Me he informado sobre ti. Tengo algunas preguntas.
Cole extendió el brazo hacia atrás y cogió una carpeta de la mesa. Cuando la abrió, Nick distinguió su foto policial de cuatro años antes en la primera página. Aquello era su historial delictivo.
—Usted puede acceder a los ordenadores —dijo Mason—, y cuenta con micrófonos por todas partes. ¿Hay algo que los guardias no le concedan?
—Procedes de Canaryville —añadió Cole, mientras se volvía a poner las gafas y empezaba a pasar las páginas—. «Padre desconocido».
Mason no reaccionó a esas palabras. No le gustaba ver cómo aquel hombre leía su carpeta, pero también pensó que seguramente era un buen momento para mantener la boca cerrada.
—Una forma complicada de empezar en la vida —prosiguió Cole—. A veces no aprendes a ser un hombre hasta que resulta demasiado tarde. Has estado trabajando en las calles durante más de quince años, pero no has pasado más de una noche entre rejas.
Mason observó cómo Cole volvía a la primera página.
—«Posesión de vehículo robado» —prosiguió mientras leía el papel—. Tenemos a unos cuantos de esos por aquí. ¿Trabajabas en un taller? ¿Por tu cuenta? ¿Cómo lo hacías?
—Con quien me pagase. Me iba moviendo.
—¿«Posesión de herramientas de robo»? Mira por dónde, ampliaste el negocio. Pero también te retiraron esta acusación. Siempre te libras de todo.
Cole siguió leyendo el archivo.
—A veces trabajas solo —comentó mientras pasaba a la página siguiente—. A veces, en grupo. Por toda la ciudad. En algunas ocasiones, con métodos agresivos. En otras, algo más solapados.
Volvió a la primera hoja.
—Treinta años sin que te pillen. Pero entonces va y lo haces y no solo te pillan, sino que te cae una gorda. Hay hombres que lo llevarían mucho peor.
—Esto empieza a parecer una entrevista de trabajo —replicó Mason.
—Eso es justo lo que es.
Los dos hombres se miraron a los ojos. Cole esperó a que el otro dijera algo.
—Lo sobrellevé —adujo Mason—. No tenía otra elección.
—Nick, siempre hay otra elección. Incluso aquí, siempre puedes elegir. Por ejemplo, cuando quise conocerte.
—Oiga, si vamos a empezar con lo mismo...
—¿Cómo es que no los delataste? Te enfrentas a una pena de entre veinticinco años y cadena perpetua. Mucho tiempo en una cárcel federal, Nick. Pero no contaste nada.
Se produjo un largo silencio, que finalmente se rompió cuando dos reclusos pasaron por el pasillo, por delante de la celda de Cole. La conversación terminó en seco cuando esos hombres vieron el gesto de los guardaespaldas, y ambos se alejaron con rapidez.
—A uno de tus hombres lo mataron esa noche —prosiguió Cole, fijándose de nuevo en los documentos—. Finn O’Malley. ¿Era amigo tuyo?
—Sí.
—Los otros dos se escaparon. ¿También amigos tuyos?
—Uno, sí. El otro era gilipollas.
—Pero no delataste a ninguno de los dos.
—Si hubiera incriminado al gilipollas, él habría hecho lo mismo con mi amigo. Yo iba a acabar aquí en cualquier caso. Hiciera lo que hiciera.
—Tenías mujer —observó Cole fijándose de nuevo en el papel—. Y una hija.
—Me voy.
—No quieres hablar de ellas. Este no es su sitio, ¿eh? —Cole se inclinó y escudriñó largo rato el rostro de Mason—. ¿Qué pasa cuando vienen a verte?
Nick apartó la mirada sin contestar. Cole revisó de nuevo los documentos y encontró algo interesante en una de las últimas páginas.
—Ah, no vienen. Nunca. Por eso no hablas de ellas. Es una regla que has creado, o algo así. Para no volverte loco.
Mason miró a Cole de hito en hito. Allí dentro nunca le había comentado a nadie lo de sus reglas. Era una parte esencial de él que nadie más había visto.
—Eso es, Nick. Sabes de lo que hablo. ¿Quieres conocer una de las mías?
Mason no contestó.
—A mí me impusieron dos cadenas perpetuas. Pero solo porque coma y duerma aquí, ¿quiere eso decir que también vivo aquí? Ni de coña. Sigo en Chicago, que es mi sitio. Casi todos los tíos a los que les digo esto creen que estoy loco. Pero a lo mejor tú sí me entiendes.
Mason contempló a un guardaespaldas, después al otro, mientras se preguntaba si tenían que escuchar esas chorradas todos los días.
—Es un estado mental —añadió Cole dándose unos golpecitos en la sien con el dedo índice—. Si lo piensas bien, solo es un problema de geografía.
«Un problema de geografía —pensó Nick—. El tío ha soltado eso en serio».
—Esa es una de mis reglas —continuó Cole. Cogió la carpeta y la volvió a abrir—. Ya conozco un par de las tuyas. No vendas a tus amigos. Ten las cosas separadas. No olvides a tu familia. Empiezo a distinguir una imagen.
—Le hablan de mí. Ahora lee un dosier. ¿Y cree que ya me conoce?
—Quiero conocer lo que no está en estos documentos.
—Cumplo mi condena —dijo Mason—. Voy a lo mío. No hago putadas a los demás y ellos no me las hacen a mí. No necesito amigos aquí dentro. Cuando tienes uno, el enemigo de ese hombre pasa a ser el tuyo. Eso no me hace falta.
Cole lo escuchó atentamente, asintiendo lentamente con la cabeza.
—Eso no quiere decir que no cuide de otras personas —añadió Mason—. Yo miro por ellas, ellas por mí. Así es como sobrevives. Pero no les debo nada. Y en esta cárcel no soy de nadie, señor Cole. Y, aunque vea que aquí tiene usted mucho poder y que me puede traer aquí a rastras siempre que quiera, tampoco voy a ser suyo. No tengo amo.
Cole siguió observándolo y asintiendo.
—No siempre tienes por qué vivir así —aseguró al fin—. La gente de mi barrio, cuando tiene un problema, no llama al número de Emergencias. Me llama a mí. Yo soy la policía, los bomberos, el juez.
—Muy bien, pero eso pasa en su barrio. No en el mío.
Al oír esas palabras, Cole esbozó una sonrisa.
—¿Cuánto llevas aquí dentro, Nick?
—Ya ha visto la carpeta. Cuatro años.
—Ya has cumplido cuatro, con suerte te quedan veintiuno. Así que tenemos tiempo para conocernos. Mis hombres te ayudarán a guardar tus cosas.
—¿Cómo?
—Te vienes al módulo de alta seguridad, Nick. Comida mejor, equipos mejores... Esto te gustará.
—¿Y si digo que no?
—Ya está hecho —dijo Cole.