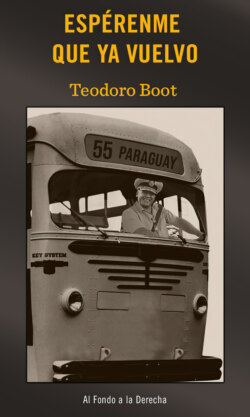Читать книгу Espérenme que ya vuelvo - Teodoro Boot - Страница 10
Оглавление3
—¿Te volviste loco?
El Chancho le había salido al cruce en Culpina y Rivadavia, a una cuadra del depósito. Como siempre, De Santis iba solo, media hora antes de tomar turno. Aun en verano los Mack eran duros de arrancar y, una vez en marcha, convenía mantener los motores en ralenti hasta que alcanzaran temperatura, lo que provocaba las quejas de los vecinos. Gran parte de los Mack dormían afuera, estacionados uno detrás de otro, en fantasmagórico y desvencijado convoy, sobre la calle José Martí, hasta Ramón Falcón, y, a veces, todavía más lejos. El depósito estaba atestado y con el tiempo se habían ido acumulando unidades en reparación, o, para decirlo con mayor exactitud, en lista de espera, porque los mecánicos se pasaban más tiempo tomando mate que engrasándose las manos.
Eso decía Miguel, que tenía un puesto de diarios en la avenida y era socialista.
Miguel aparecía en el bar por las tardes, después de cerrar el kiosco, siempre de mal humor. Entraba por la puerta de la ochava y, sin saludar a nadie, iba derechito hacia una de las mesas del centro del salón, donde luego de pedir un especial y un vaso de clarete, abría ostentosamente un libro y fingía una aún más olímpica indiferencia a la cháchara del Mudo, el Pelado y Carlitos y Alberto Culaciati.
Desde la curva del mostrador, las eternas discusiones del Mudo, el Pelado y los hermanos Culaciati llenaban el bar como el rumor de una música funcional. Nadie les prestaba la menor atención. Excepto Miguel.
Abría el libro, separaba una mitad del sandwich, y apenas daba el primer bocado ya estaba parando la oreja al rumor proveniente del mostrador.
La mayoría de las veces, aun antes de tomar un trago de vino, Miguel ya se había puesto de pie e increpado a alguno del grupo, o a todos, sin distinción. Era socialista, ya saben, y no hacía discriminaciones: para Miguel, todos los hombres del mundo eran igual de pelotudos.
Ahí radicaba el principal problema de la humanidad —fue Miguel el primero a quien escuché esa palabra—: en la facilidad con que la mayoría era engañada por los curas y los demagogos.
Últimamente, parecía haberse olvidado de los curas, pero seguía dando la lata con los demagogos. O El demagogo.
Todo era culpa de un demagogo en particular, desde su prematura calvicie y sus dolores de pies hasta los sabañones que lo torturaban en las frías madrugadas de invierno. Por obra del demagogo, ya nadie quería trabajar. El demagogo había hecho de los obreros una manga de cafiolos vidalita incapaces de ensuciarse las manos.
De Santis nunca había prestado atención a las violentas polémicas entre Miguel y el mundo, personificado en ese ser monstruoso de cuatro cabezas y ningún cerebro que se pasaba las horas acodado al mostrador, pero como chofer y responsable del interno 1156, no habría tenido inconvenientes en admitir que, en todo aquello que se refiriera a la dedicación y conocimientos de los mecánicos automotrices, Miguel tenía toda la razón.
A la hora de engrasarse las manos, los mecánicos del depósito de José Martí mostraban los remilgos de un escribano. Quienes vivían cubiertos de grasa eran los vecinos.
De Santis no había tenido problemas con los vecinos, pero a Gradilone le habían tirado un balde de agua desde una terraza.
Gradilone era un chofer alto, flaco, con un cigarrillo permanentemente detrás de la oreja. Empapado, tomó el cigarrillo, ya inservible, lo arrojó a la cuneta y miró hacia arriba.
—¡A ver si se dejan de joder de una buena vez! —gritó una vieja. Y después le tiró el balde.
Gradilone fue a buscar al vigilante de facción, que apenas podía contener la risa, pero que levantó en peso a la mujer, amenazándola con remitirla a Orden Político, una repartición policial de negra reputación.
Gradilone comentó el incidente, satisfecho. La vieja se había pegado tremendo julepe.
Ahora, en cambio, el vigilante no la asustaría con orden político: se limitaría a acusarla de peronista ante una de las tantas comisiones investigadoras que daban vuelta como una media al régimen depuesto en pos de rastros de corrupción política, económica o moral.
Algo de eso le decía el Chancho, después de salirle al paso en Culpina y Rivadavia y preguntarle, de modo algo retórico, si era un tarado auténtico o acaso fingía.
Pero el Chancho no se detuvo ahí.
—¿Querés que me metan en cana?
De Santis estaba genuinamente desconcertado, por lo que llegó a pensar si el Chancho no tendría razón al sospechar de su capacidad mental.
—¿O no sabés que hay una ley? —insistió el Chancho.
De Santis sabía: no había una, sino cientos, miles de leyes, pero a él apenas si le interesaban las de tránsito.
El Chancho se lo tomó a la tremenda
—Está bien —dijo—, hacéme llevar por la policía o que me agarren los comandos civiles. Pero después no te quejés si te pasa algo, contrera de mierda.
Y dicho esto, bajó imprevistamente a la calzada y se cruzó delante del interno 1143. El chofer clavó los frenos y el Mack patinó una decena de metros. A último momento el Chancho alcanzó a saltar al refugio del tranvía y permaneció temblando, ciego de ira y muerto de miedo, mientras De Santis retomaba su camino.
Friedman llegó veinte minutos más tarde, cuando ya el Mack se encontraba en plena faena de echar humo y aceite sobre los adoquines de José Martí. Estaban cubiertos de una capa de grasa tan espesa que cruzar la calle se volvía una hazaña temeraria.
Para asombro de De Santis, Friedman la llevó a cabo con facilidad.
No era tan torpe como parecía. Ni, mucho menos, tenía un pelo de tonto, lo que a veces incomodaba a De Santis, quien lo había tomado bajo su protección. Pero no se arrepentía: canijo, tímido e increíblemente feo, su compañero tenía serias dificultades para sobrevivir en el mundo, por más que su aire desgraciado encubriera una gran inteligencia, inusitadas habilidades para el ajedrez y conocimientos que De Santis no cesaba de admirar.
Friedman desaparecía todos los días en la misteriosa biblioteca del club Ciencia y Labor, a ocuparse váyase a saber de qué cosas. Y leía el diario, de punta a punta, no como De Santis, que apenas si le echaba una ojeada a las páginas de fútbol los lunes y, ya con más atención, al comentario de las peleas del sábado en el Luna Park, donde destacaban, a fuerza de piñas y hematomas, los nombres de Prada, Gatica, el Zurdo Lausse, Cirilo Gil y, por sobre todo y todos, Pascualito.
Le relató a Friedman el incidente que había tenido con el Chancho. Friedman, como siempre, sonrió con timidez.
—No se puede decir “Perón”, “peronista”, “peronismo”, justicialista”, “Tercera Posición”, “P.P”, “J.P” y no me acuerdo qué más.
—Dejáte de joder —rio De Santis. Colocó la primera y el ómnibus avanzó sacudiéndose sobre el adoquinado de José Martí.
Friedman pareció dudar, pero al fin se dejó caer en su asiento. Desde ese momento guardaría un estricto silencio.
De Santis se concentró en el tránsito, lo que es un modo de decir. Mientras conducía, su mente se desdoblaba en planos enigmáticamente interconectados, de manera tal que podía llevar la asmática mole de Liniers a Retiro y de Retiro a Liniers sin tropiezos, mientras su imaginación volaba, de acuerdo a su humor, hacia el rostro de Verónica Lake, sugestivamente oculto tras una larga melena, la prodigiosa zurda de Eduardo Lausse, la sobria prestancia de Nappe, centrojás y patrón de Argentinos Juniors, las piernas de Inesita, la hija de doña Carmen, enfundadas en las medias tres cuartos del uniforme del colegio de monjas, los bailes de Villa Sahores y la multitud entre la que buscaba a Raquel, la rusa tetona de la calle Carranza, hasta toparse con sus grandes ojos celestes, que se le ofrecían, con todo lo que tenían alrededor, a espaldas de Alberto Culaciati, novio oficial de la rusa y único ser del universo que no le había metido mano debajo de la falda en el zaguán de la profesora de piano.
Raquel estudiaba piano con la señorita Stella, una romana alta y siempre elegante, embutida en su traje sastre, que vivía en una casa con frente de mármol. En el barrio se decía que había sido amante de Mussolini. Y que le gustaban las chicas.
De acuerdo a su humor, De Santis también podía ver a la señorita Stella metiendo mano bajo la falda de la rusa Raquel. Pero, más que a la rusa, la señorita Stella y Verónica Lake, adonde con mayor frecuencia se dejaba llevar era hasta el salón del Tibidabo.
En estado conciente, De Santis se llevaba solo, en el tranvía, hasta el Tibidabo, tres o cuatro veces a la semana, a escuchar a Troilo, aplaudir a Floreal Ruiz, bailar algún tango y coquetear, también él —¿por qué no?— con las coperas del cabaret.
Volvía al barrio de madrugada, a veces con el tiempo justo para dejar el traje en el perchero, lavarse la cara y salir de apuro hasta el puente de la avenida San Martín para tomar el tranvía.
La última semana de cada mes, esperando con creciente ansiedad el día de pago, la única distracción De Santis era sentarse en el bar de mi tío y conversar —vaya uno a saber de qué cosas, porque de noche yo nunca ayudé a atender las mesas— con el Mudo, el Pelado y Carlitos y Alberto Culaciati, que no tenían nada que hacer en el mundo, salvo, el último, dejarse meter los cuernos por la rusa Raquel.
De Santis llegaba seco a fin de mes, y entonces le daba por pensar en su estúpida vida, porque si de algo estaba seguro era de llevar una vida al divino botón, sin un peso en la Caja de Ahorro Postal, donde apenas tres estampillas de veinticinco centavos daban muestras de que alguna vez, luego de una semana de malaria que se le había vuelto demasiado larga, había decidido sentar cabeza. Se le pasó pronto, no bien lo llamaron de ventanilla, cobró el sueldo y se fue con Friedman a tomar una cerveza al bar de Nazca y Rivadavia. Eso sí, apenas cobraba, ya de regreso en el barrio, lo primero que hacía era pagarle a doña Carmen.
La gallega doña Carmen, la madre de Inesita, le alquilaba una pieza en la terraza.
De Santis hubiera deseado que la piecita tuviera baño, pues debía usar el de la casa. Esto no estaba mal, si sólo le hubiese permitido espiar a Inesita mientras ayudaba a su madre o hacía las tareas escolares, pero si por algún motivo De Santis llegaba a demorarse en el baño más de lo que doña Carmen consideraba adecuado, la gallega la emprendía a golpes contra la puerta.
—¿Qué está haciendo ahí, puñetas? A ver si se da prisa, De Santis, que no está usted en un salón de lectura.
De Santis salía del baño, rojo de vergüenza si de casualidad Inesita estaba en casa y no en el internado de monjas, pero le resultaba imposible enojarse. Debajo de ese exterior tosco, sus salidas imprevisibles y su temible carácter, la gallega era una buena mujer, “con unas pelotas así de grandes”, le escuché decir a Culaciati, quien con sus manos parecía más explicar el tamaño de las tetas de su novia que los imposibles testículos de doña Carmen.
Ocurrió, según se llegaría a decir, que doña Carmen, bien arreglada y con peinado de peluquería, apoyó la cartera en el regazo de su vestido floreado, alzó la cabeza y miró fijamente los enloquecidos ojos del capitán Gandhi.
El verdadero nombre del capitán Gandhi era Próspero Germán Fernández Albariño. Sin nombramiento oficial, sin otra autoridad que la de ser amigo del capitán de navío Aldo Molinari, subjefe de la Policía Federal, el capitán Gandhi dirigía en los hechos una de las comisiones investigadoras de los muy variados delitos peronistas.
Saltaba a la vista que no estaba en sus cabales. Si su mirada extraviada no resultaba suficiente, ahí estaba el cráneo de Juan Duarte sobre su escritorio. Había desenterrado el cadáver en busca de alguna pista que vinculara a Perón con el supuesto suicidio de su cuñado.
Juan Duarte, el hermano de “la Eva” (así le decían mi vieja y mi tía, y mi tío Rodolfo y el Mudo y Carlitos y Alberto Culaciati —hasta Pablito Serún le decía “la Eva”, aunque en su caso, a diferencia de todos, alzando la voz)— era un play-boy a quien parece que Perón había mandado matar harto de sus trapisondas de cabeza hueca y de su costumbre de meter la mano en la lata.
Leía revistas sentado en la escalera que llevaba a la terraza escuchando esas historias cuchicheadas por mi vieja y mi tía en la cocina, o en el patio, mientras tomaban mate o recortaban moldes de alguna revista de costura.
Me llamaba mucho la atención que Perón hubiera mandado matar a su cuñado por cabeza hueca y ladrón. Todos decían que Perón se había robado una pila de oro. Y que era un cabeza hueca.
Un día se lo pregunté a mi viejo.
En ese entonces el rostro de mi viejo estaba demasiado lejos y demasiado alto como para que yo pudiera observar detenidamente su reacción. Me figuro que fue de desconcierto. Echó una mirada fugaz a mi tío Polo. Mi tío Polo permanecía impasible, con algo parecido a una sonrisa que no sé si era una sonrisa: mi tío Polo solía sonreír con toda la cara.
—Macanas —dijo mi viejo—. Estupideces que algunos imaginan.
Uno de los que imaginaban estupideces era el capitán Gandhi, que desenterró el cadáver de Juan Duarte y se llevó la cabeza para mostrársela durante el interrogatorio a Fanny Navarro, una actriz que había sido novia del play boy, que en vida solía engañarla con Elina Colomer.
Elina Colomer era otra actriz. A Juancito le encantaban las actrices.
Al ver el cráneo de Juan Duarte, Fanny Navarro sufrió un shock nervioso.
Doña Carmen no.
Doña Carmen, bien arreglada y con peinado de peluquería, apoyó la cartera en el regazo de su vestido floreado, alzó la cabeza y miró fijamente los enloquecidos ojos del capitán Gandhi.
—Sepa usted —dijo doña Carmen— que el señor De Santis siempre se ha comportado en mi casa como un caballero. Y me importa un rábano lo que haga o deje de hacer fuera. En cambio, no puedo decir de usted ninguna de las dos cosas.
Ajeno a todo esto, que llegaría a suceder, si sucedió, recién tiempo después, pero embargado del presentimiento —extraño a esa altura del mes y en vísperas del aguinaldo— de estar llevando una vida completamente inútil, De Santis estacionó el Mack en la terminal de Liniers y apagó el motor. Tenían media hora de descanso. Abrió la puerta delantera y bajó detrás de Friedman.
Se sentaron en un bar americano. De Santis apoyó los codos en el mostrador y miró a Friedman en el espejo. La cara de Friedman era una máscara chistosa entre las botellas de caña Legui, Americano Gancia, Fernet y grapa Chissoti.
—Contame, Fríman. ¿En serio vas en cana por decir “Perón”?
—¿Pero vos donde vivís?
Friedman había bajado la voz más que de costumbre. De eso, y del súbito nerviosismo de su compañero, dedujo que éste hablaba en serio, y mientras Friedman hablaba, De Santis empezó a pensar que no sólo llevaba una existencia inútil, sino que lo hacía en las nubes de Úbeda. Hasta que no aguantó más.
—Pero, tomátelas, ruso. ¡Hugo Del Carril! ¡Cómo va estar en cana Hugo del Carril!
—¿No me crees? —se encrespó Friedman.
—No, si te creo. Pero ¿por qué?
Friedman se alzó de hombros.
—Andá a saber
Después de un rato, De Santis se inclinó todo lo que le era posible sobre el mostrador, giró la cabeza y miró a Friedman a la cara.
—Che, y si no se puede decir “Perón” ¿como hay que decir entonces?
—Tirano Prófugo —repuso Friedman.
De Santis empezó a reír. Si no se podía decir “Perón”, en lo sucesivo diría “el hombre”, o “el quía”, a diferencia de mi viejo. Para mi viejo Perón sería de ahí en más, y por los siglos de los siglos, “el que de dije” o, en su defecto, “ese hijo de puta”. Porque los gorilas también tenían prohibido decir “Perón”.
—Entonces “el quía” no está loco —dijo después de unos minutos De Santis, estrenando su nueva jerga.
—¿Por?
—Después te explico.
De Santis se bajó del taburete, dejó cincuenta centavos en el mostrador y trotaron hasta el Mack. Se les había hecho tarde.
Recién cuatro horas después, una vez que dejaron el ómnibus estacionado en José Martí, De Santis volvió a abrir la boca.
—Fríman, esta noche empilchate como la gente. El hombre me pidió que fuéramos a la casa de Zully Moreno.
Friedman sonrió, con timidez, como cada vez que no estaba seguro de si De Santis hablaba en serio o hacía una broma. Zully Moreno era pétrea e inalcanzable como el monumento a la bandera, aunque bastante más hermosa, más todavía que la sexy Laura Hidalgo o que la propia Fanny Navarro, la corneada novia de Juan Duarte. Si bien Laura Hidalgo podía llevar al frenesí la imaginación de un adolescente calenturiento, la belleza distante, aristocrática y espiritual de Zully Moreno se imponía sobre la de todas las actrices de la tierra, incluida María Félix, aunque esto último era materia de debate entre el Mudo, el Pelado y Alberto y Carlitos Culaciati.
Friedman meneó la cabeza, seguro de que De Santis bromeaba.
—Si queremos cumplir con el encargo —reflexionó en voz alta De Santis— será mejor que le dé más bola a lo que pasa. Y que vos, Fríman, seas menos pelotudo.