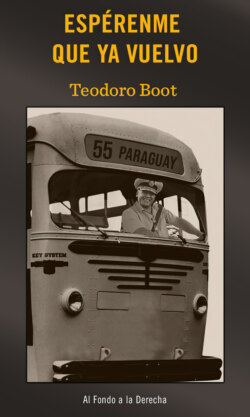Читать книгу Espérenme que ya vuelvo - Teodoro Boot - Страница 12
Оглавление5
Impecablemente trajeados, Friedman y De Santis bajaron del tren en la estación Vicente López pasadas las 8 de la noche. Los ojos de conejo de Friedman se movían de derecha a izquierda y su labio inferior temblaba, como si el mismísimo Chancho acechara desde algún oscuro rincón del andén, que iba vaciándose de pasajeros recién descendidos.
—¿No será un poco tarde, che?
—Es una artista, ruso. Recién se debe haber levantado.
De Santis se demoraba en el andén estudiando una guía de calles, lo que aumentaba el nerviosismo de Friedman.
—Esto es un quilombo —bufó De Santis—. Mejor preguntamos.
—Dejame a mí.
Friedman le quitó la guía.
—Acá está la calle —exclamó, un instante después— ¿Qué número es la casa?
De Santis se alzó de hombros.
—No tengo la más puta idea.
Luego corrió detrás de Friedman, que apuraba el paso rumbo a la pasarela que comunicaba con el otro andén. Sacudía la cabeza, hundida entre los hombros. De Santis lo tomó del brazo.
—¿Adónde vas, ruso? Pará.
Friedman era un hombrecito nervioso y excitable, un resorte humano propenso a descalabrarse ante el más leve roce o la menor contrariedad. En ese momento todos los músculos de su cara se sacudían. El sudor, que brotaba de su frente, tras rodar por los costados de su nariz, se acumulaba en el borde de los orificios nasales. O tal vez fuera una alergia.
Lloraba sin lágrimas, directamente con mocos, dice De Santis, entre risueño y todavía perplejo.
Yo ya había visto a Friedman convertido en un nudo de nervios, con el rostro decolorado —en partes casi blanco, en partes de un rojo subido—, con los ojos muy abiertos y echando mocos. Por ejemplo, cuando al Pelado se le daba por elogiar la destreza con que Inesita —no la hija de doña Carmen sino la de doña Berta—, lo ordeñaba en las escaleras que llevaban hasta su casa, en el primer piso sobre la carnicería de don Samuel.
A partir de ese momento, cuando lo sorprendía distraído, estudiaba con atención al Pelado tratando de descubrirle alguna anomalía, algo que hasta entonces me hubiera pasado desapercibido y que me permitiese comprender qué hacía exactamente Inesita en las escaleras.
Mi tía compraba en la carnicería de don Samuel, en cruz al bar, en una esquina de ángulo tan agudo como obtuso era el de la verdulería de Natalio. Justo en ese punto Lascano se volvía diagonal, por lo que desde el bar de mi tío podía verse el puente de la avenida San Martín.
La sobrina de don Samuel, que venía a ser la hija de doña Berta, era una auténtica muñequita de porcelana, y así de distante. Jamás hablaba con nadie y prácticamente no saludaba —excepto a don Samuel, al fin de cuentas, su tío— cuando por las tardes, tras bajar las escaleras, daba vuelta la esquina y se dirigía, con pasos rápidos y sin desviar la vista, hacia el puente a tomar el colectivo que la llevaría a la Pitman. Estudiaba para secretaria y siempre pareció —y sin duda se sentía— muy por encima del nivel social del barrio.
Por todo esto, y porque el Pelado era un charlatán, un inútil que pasaba tanto tiempo en el bar que le hubiese resultado materialmente imposible ejecutar la cuarta parte de las hazañas que se atribuía, nadie prestaba atención a sus fabulaciones, pero Friedman empezaba a echar mocos y a sacudirse en la silla, siempre en la mesa de la ventana, sobre la calle Gavilán. Nunca entendí esa reacción de Friedman, si no se daba con ninguno de los judíos del barrio, mucho menos con doña Berta, Inesita y don Samuel.
Friedman vivía más allá de Jonte, cerca de la cancha de Argentinos, a varias cuadras del bar de mi tío y hasta yo podía darme cuenta de que no por ser judío iba a ser pariente, amigo o conocido de los judíos de la cuadra. De cualquier modo, había algo extraño en su comportamiento. Desde la terraza, donde pasaba horas mirando los conejos albinos de mi tío Rodolfo —que se reproducían en el laberinto formado por cajones de cerveza, jaulas de alambre para botellas de vino, lavarropas y cocinas en desuso, guardabarros de automóvil y una enorme variedad de trastos que mi tío acumulaba debido a su visceral resistencia a considerar que algo carecía de utilidad—, pude observar que Friedman jamás pasaba por delante de la puerta de la carnicería de don Samuel —en la esquina opuesta, en cruz a la del bar— y que invariablemente se cruzaba de vereda antes de llegar a la esquina.
Debido a la diagonal de Lascano, la costumbre de Friedman de cruzar la calle antes de llegar a la carnicería de don Samuel equivalía a retroceder.
Como dije, no hacía esas observaciones estando en el bar, sino en la terraza, desde donde a veces veía a De Santis y Friedman aproximarse desde el puente y, en alguna oportunidad, admiré los enormes saltos de un canguro perseguido a la distancia por un grupo de guardianes, con gorras y uniformes grises o negros, aunque me temo que esto fue un sueño o una alucinación. Puede suceder, en ocasiones, que los sueños se confundan con la realidad y, con el tiempo, tiendan a mezclarse en una misma masa de recuerdos. Así que quizá también haya sido un sueño ver salir al Pelado del zaguán de doña Berta.
Ocurrió, si ocurrió, antes de que lo escuchara por primera vez alardear de la destreza de Inesita para ordeñar en la escalera, por lo que, en cierta manera, me confundió el poco crédito que le dieron mi tío, el Mudo y Carlitos y Alberto Culaciati.
Excepto Friedman, todos escucharon al Pelado como quien oye volar a una mosca, nadie hizo comentario alguno y rápidamente el Mudo cambió de tema. Para entonces Friedman temblaba y moqueaba ante la indiferencia de De Santis, que ni parecía haber escuchado al Pelado ni reparaba en la nerviosa, desagradable y presumo que antihigiénica reacción de Friedman.
Friedman le echaba los mocos en el vermú y De Santis como si nada.
Al recordarlos a ambos trajeados como para dirigirse a la milonga o a un casamiento, entiendo por qué: en un ratito saldrían rumbo a Vicente López. De Santis no había conseguido averiguar la dirección de la casa de Zully Moreno, de lo que Friedman se enteraría demasiado tarde poder para echarse atrás.
Bien mirado, Friedman no podía echarse atrás porque De Santis lo sujetaba del brazo.
—Pará, ruso; no hagás escándalo, que vamos a terminar en cana —rezongó De Santis en el ya desierto andén de la estación Vicente López.
La advertencia no contribuyó a tranquilizar a Friedman, de por sí reacio a pisar una comisaría, con más razón si era involuntariamente y por peronista. No podía imaginar nada peor. Pero por más esfuerzos que hiciera por soltarse, De Santis lo sujetaba con cada vez más firmeza.
—Nos van a meter presos por peronistas —moqueó y salivó sacudiendo la cabeza.
—Capaz que hasta te mandan a la comisión investigadora —dijo De Santis, que había empezado a leer en los diarios algo más que la página de box.
—¡Dejate de joder!
—Dejate de joder vos, ruso de mierda. ¿Quién carajo te va a investigar a vos?
Cuenta De Santis que la idea de una exhibición pública de las dos corbatas de Friedman en su pieza de la pensión de Juan Agustín García y Zamudio lo hizo morir de risa. Y también a Friedman, quien, ya más calmo, le preguntó cómo harían para encontrar la casa de Zully Moreno.
—Todo el mundo la conoce, Fríman. Si hasta a vos te pueden encontrar, preguntando en el barrio.
—¿Y no será sospechoso, che?
De Santis hizo una mueca sobradora.
—¿Por qué? Podemos ser admiradores. O decir que sos un director de cine, polaco, o algo así.
—Norteamericano —propuso Friedman.
De Santis volvió a reír. Había un secreto que compartían, y que después De Santis compartiría conmigo, abusando de la resignada paciencia de Friedman. El padre de Friedman había emigrado de Letonia, Estonia, Lituania o por ahí (Friedman nunca había conseguido saberlo con precisión) rumbo a los Estados Unidos. Tras cruzar la Pomerania y Prusia, se embarcó en Hamburgo. Hablaba ruso y algo de idish. Del alemán sólo había conseguido aprender “Amerika”.
—Amerika —dijo al empleado de la compañía naviera.
El empleado asintió.
—Amerika.
Moshe Friedman ascendió de inmediato al buque y con su esposa, y una pequeña niña que falleció poco después, víctima de la pulmonía que había contraído hacía ya una semana, se dirigió directamente a las bodegas para los pasajeros de tercera clase, aguardando con ansiedad la partida del enorme vapor con destino a América, del sur.
Moshe Friedman nunca aprendió el español y su esposa y su hijo jamás tuvieron el ánimo suficiente para revelarle que esa ciudad en la que había encontrado refugio y montado un pequeño taller de joyería en un conventillo de Villa Crespo, no era Boston.
A su manera, Moshe había realizado su sueño.
—Un director norteamericano, entonces —convino De Santis. Y sin soltar el brazo de Friedman se dirigió hacia una parada de taxis, en la calle paralela a la estación.
En ese mismo momento, mi primo y yo, muertos de miedo, leíamos Nazareno Cruz, el lobo, en el Intervalo, acodados en la mesa de la cocina donde mi tía freía milanesas. Mi tío Polo había terminado de bañarse y se peinaba frente al espejo del patio. Se había vestido para salir, de lo que —atrapado por la maligna fealdad de La Lechiguana— no me di cuenta sino hasta que Polo corrió hacia las escaleras y, con sorprendente agilidad, trepó a la medianera y saltó a la casa de don Remigio.