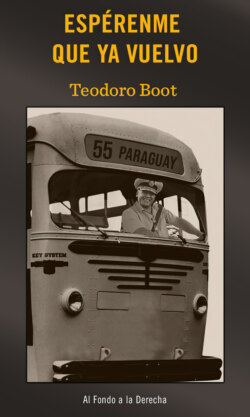Читать книгу Espérenme que ya vuelvo - Teodoro Boot - Страница 13
Оглавление6
Me pregunto si cuando el tío Polo trepó a la medianera mi primo y yo leíamos Nazareno Cruz o acaso alguna otra historia igualmente terrorífica. También me pregunto si eso ocurrió la misma noche en que De Santis y Friedman deambulaban por Vicente López en busca de la casa de Zully Moreno, porque bien pudo suceder unos meses después.
De alguna manera, esos cuatro incidentes, por así llamarlos, aparecen asociados en mi memoria como partes de un mismo acontecimiento. Nazareno Cruz era un radioteatro de mucho éxito y había escuchado varios episodios —o lo estaba escuchando esa noche mientras mi primo y yo leíamos alguna otra historia acodados en la mesa de la cocina—, muerto de miedo, pero sin entender muy bien qué era lo que pasaba.
Para seguir la trama de un radioteatro no había que perderse ninguno de los episodios. Mi tía alcanzaba a escucharlos todos, porque la trasmisión coincidía con el momento en que trajinaba en la cocina, antes de la cena. Pero con mi primo muchas veces nos demorábamos en la calle, jugando al fútbol, a la escondida o un cabeza con la Pulpo, la pelota de goma.
A pesar del miedo que me metían los alaridos de La Lechiguana, entendí la historia recién al leerla —también por episodios— en el Intervalo, y eso bien pudo haber ocurrido un par de meses o años más tarde.
Nazareno era séptimo hijo varón y, por ende, lobisón: en las noches de luna llena se convertía en lobo y asesinaba personas, arrancándoles las entrañas. Como si eso no fuera suficiente complicación, se había enamorado de la hija de un rico.
No sé si esa noche era de luna de llena ni si mi tío Polo estaba enamorado, pero no bien escuchó los ruidos en la puerta de calle, al final del pasillo, también él se convirtió en lobo.
Alcancé a verlo pasar frente a la ventana de la cocina. Cruzó el patio, trepó por la escalera que llevaba a la terraza, a mitad de camino dio un salto, se sentó sobre la medianera y desapareció en el patio de la casa de don Remigio justo en el mismo momento en que un grupo de policías irrumpía violentamente en el pasillo. Venían desde la calle.
La puerta de calle era de chapa, con postigo de vidrio, que se quebró al golpear contra los cajones de cerveza apilados contra la pared.
Al escuchar el ruido, mi tía salió al patio, limpiándose las manos en el delantal y diciendo algo así como “¡Ehh! ¡Iiii! ¡Ehh! ¡Iiii!”, mientras los policías corrían en fila india y a los gritos, a lo largo del pasillo angostado por los cajones de cerveza.
Mi primo y yo dejamos de leer, pero nos quedamos inmóviles en nuestras sillas frente a la ventana del patio, como figuras en un retrato. Si me parece verme.
Eso hubiera sido imposible, sin duda, a menos que mi mente o mi espíritu se hubiesen transportado hasta el cuerpo de uno de los policías que ya se desplegaban en el patio, tal vez al de ese que se nos quedó mirando, por un instante casi eterno.
Como Friedman, descreo que esos fenómenos puedan tener lugar, aún hoy, con todo lo que pasó.
Me resulta extraño, entonces, evocar la escena, en la que además de los policías rodeando a mi tía y metiéndose a hurgar en las piezas, me veo a mí mismo, pálido, con los ojos muy abiertos, en la ventana de la cocina. Y si ese recuerdo es un recuerdo ajeno, no es de mi tía, que a partir de ese momento quedó como un poco tonta, olvidaba cosas y se perdía en la calle.
Muchos años después mi tía sufrió un infarto cerebral que le fritó unos cuantos miles de neuronas. Presumo que no era el primero, porque de la irrupción policial apenas si pudo conservar una nebulosa reminiscencia. Si hoy le dijera que esa noche mi tío Polo se convirtió en lobo, daría un respingo. Y me creería.
Con los años, el suceso adquirió un carácter extraordinario, tomando en cuenta que mi propio rostro aparecía cada vez más nítido en la ventana de la cocina al tiempo que el de mi primo se iba difumando.
Mi primo siempre tuvo facciones borrosas, por si quieren saberlo, pero no eran sus facciones sino su propio contorno el que se fue difumando, y con él, la cocina misma, exceptuando el reloj de pared en el que todavía hoy puedo ver —y con mayor nitidez— las agujas negras. La pequeña, entre el ocho y el nueve. La grande, en el cinco. No veo el segundero.
En una sórdida habitación de un conventillo de Villa Urquiza, bajo la débil luz de una lamparita que pendía desnuda en medio del cuarto, escucharía una inquietante teoría que buscaba explicar el extraño fenómeno.
—Existe la posibilidad —dijo el doctor Anael— de que en ese momento el espíritu de uno de los policías se haya apoderado de usted.
Friedman estornudó, cubriéndose tardíamente con un pañuelo de bolsillo. De Santis tenía los ojos cerrados y parecía dormir.
El doctor esbozó una media sonrisa.
—Es una teoría, claro. Pero ¿qué acontecimiento extraordinario tuvo lugar a las ocho y veinticinco?
A las ocho y veinticinco, Friedman y De Santis tocaban el timbre en un chalet. La brisa nocturna les llevaba el perfume de un jazmín del Cabo. Tras la verja de hierro, ni muy baja ni muy alta, apenas lo suficiente para contener a dos excitables fox terrier, el camino de entrada, de grandes lajas irregulares, era flanqueado por macizos de flores, en bonitos y muy bien cuidados canteros de piedra.
Uno de los terriers se puso a cavar frenéticamente en el parque mientras el otro los mantenía a raya con sus ladridos. De Santis se preguntó si esos serían los “bandidos” que tanto extrañaba Perón.
No lo eran. Pertenecían a la señora Zully Moreno, que en esos momentos descansaba, según les informó una atractiva joven en uniforme de mucama, en un tono que no admitía réplicas.
—Dígale que tenemos un mensaje muy importante para Midorni —replicó sin embargo De Santis, que de inmediato sintió un codazo en el costado.
—Amadori —aclaró Friedman.
El bello rostro de la mucama se torció en una mueca desagradable.
—De parte del General —dijo De Santis.
La mucama retrocedió, sin darles la espalda. El fox terrier seguía ladrando cuando la muchacha se escabulló dentro de la casa sin quitarles los ojos de encima.
Friedman y De Santis sostenían, en susurros, una acalorada discusión.
—¿Y qué querías que le dijera? —protestó De Santis, alzando la voz.
Friedman se encogió de hombros.
—Así, cualquiera —refunfuñó de Santis—. Para criticar, mandado hacer, ruso de mierda. Tengo que hacer todo yo, y después el señorito critica —prosiguió.
—Sabés que no se puede nombrar a Perón —dijo Friedman, por lo bajo.
—¡Yo no dije Perón! —gritó de Santis.
—Shh, callate.
Friedman miró hacia ambos lados de la calle, temiendo que alguien los hubiera oído.
—Ahí está... —le advirtió De Santis con un codazo.
En el vano de la puerta, una silueta se recortaba contra la claridad del interior de la casa. Un entallado vestido, largo hasta los pies, de amplias hombreras, revelaba las suaves y ondulantes formas de su cuerpo. Una mano, de dedos largos y finos, se apoyaba en el marco. De la otra se elevaba una delgada columna de humo.
La mucama ya llegaba hacia ellos por el camino de lajas.
—Pregunta la señora si tienen alguna credencial.
Friedman y De Santis se miraron. Tras un primer momento de desconcierto, De Santis pareció comprender, buscó en el bolsillo del saco y, de la billetera, extrajo el carné de la Unión Tranviarios Automotor, seccional Capital.