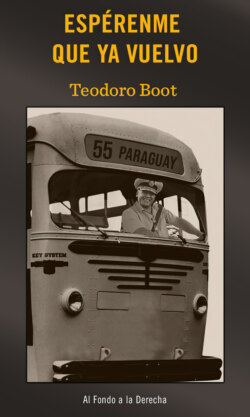Читать книгу Espérenme que ya vuelvo - Teodoro Boot - Страница 9
Оглавление2
Luego de su encuentro con Perón, que con los años le iría pareciendo cada vez menos fortuito, la vida de De Santis cambió drásticamente, pero no de inmediato ni, menos todavía, de un modo que pudiera considerarse evidente. Si ni siquiera De Santis se daba cuenta de que su vida había sufrido un cambio. Mucho menos podían hacerlo los demás, exceptuando al “Chancho”, como todos los choferes y guardas de la compañía conocían familiarmente a Martínez, el encargado de supervisar horarios y controlar los boletos de los pasajeros, así como la boletera de Friedman.
Martínez controlaba las boleteras de todos los guardas, pero no había modo de hacérselo entender a Friedman, que solía quejarse ante la mera mención del apodo: —Me tiene entre ceja y ceja.
El Chancho era un cordobés presuntuoso, perfumado hasta las náuseas y con el empaque de un comandante del Queen Mary. El cuello de su camisa era de un blanco inmaculado, el nudo de la corbata y el lustre de los zapatos, impecables. Llevaba el uniforme cuidadosamente planchado y pulía los botones del saco y la chapa del frente de su gorra, que refulgían los días de sol.
Friedman empezaba a tartamudear apenas veía al Chancho bajar del cordón en una esquina cruzándose desaprensivamente delante del Mack, confiado en que De Santis se detendría, absteniéndose de hacer lo que más ansiaba en el mundo: pasarle por encima con las seis ruedas del ómnibus.
Por el espejo interno, De Santis se entretenía observando la reacción en cadena que la inquietud de Friedman desataba entre los pasajeros, los más descuidados, revisando con nerviosismo sus bolsillos en busca del boleto “correspondiente al día de la fecha”, como decía desdeñosamente el Chancho cuando alguno le alcanzaba uno de la jornada anterior o de váyase a saber de cuándo. Muchos pasajeros tenían la absurda costumbre de conservar los boletos en los bolsillos, donde terminaban entremezclándose varios. Otros, más cuidadosos, los plegaban con esmero para sujetarlos al anillo; algunos, con ostentación, en el dorso del dedo, mientras los más avispados preferían sorprender al Chancho extrayéndolos del interior de sus manos y, sin siquiera mirarlo, alcanzárselo con gesto displicente.
—Muy bien —decía el Chancho, luego de picar el boleto, pero De Santis alcanzaba a percibir su contrariedad: el mayor placer del Chancho era verduguear a todos, pasajeros, guardas y choferes. Especialmente a Friedman.
Esa tarde los paró en Loria y Rivadavia, subió al Mack y luego de firmar la planilla de horarios, comenzó a controlar la boletera de Friedman, que temblaba. Por más que De Santis le hubiera explicado mil veces que el control de la numeración de los boletos era únicamente para verificar que los pasajeros no se hubieran pasado de sección, Friedman temblaba tanto que hasta quienes conservaban sus boletos cuidadosamente plegados en los anillos empezaron a sentir una vaga inquietud. A Friedman le correspondía temblar —le había dicho De Santis— al término del turno, en el momento de entregar la recaudación. Pero Friedman afrontaba esa prueba con serenidad: jamás había dado un vuelto equivocado.
Algo le pasó a De Santis esa tarde, algo que no conseguiría explicarse, cuando el Chancho gozaba, casi eróticamente, del absurdo nerviosismo de Friedman. La escena se había repetido cientos de veces a lo largo de los dos últimos años y a De Santis jamás se le había ocurrido intervenir: era el chofer, un robot programado para acelerar cuando Friedman gritaba “¡Dale!”, y para detenerse en la siguiente parada al oír sonar la campanilla que los pasajeros accionaban tirando de la soga. El aislamiento, la deshumanización de De Santis estaba signada por el Primer Mandamiento de la Secretaría de Transportes, inscripto con letras de molde en el gran espejo que se extendía todo a lo ancho de la carrocería por encima de los dos parabrisas del Mack, como un precepto grabado en el frontispicio de un templo griego:
“Prohibido hablar con el conductor”
De Santis agradecía a la Secretaría de Transportes la interdicción, que lo libraba de contestar preguntas estúpidas o de dar consejos sobre el mejor lugar donde bajarse para llegar a determinada dirección. Para eso estaba Friedman, que no hacía otra cosa que cortar boletos y dar vueltos, absteniéndose de intercambiar con él palabra alguna, aun cuando se dirigían vacíos y fuera de servicio hasta el depósito de José Martí. Por más que De Santis le hiciera una pregunta o formulara en voz alta algún comentario en la esquina de Lacarra y Rivadavia, Friedman le respondía invariablemente media hora después, apenas dejaban el Mack en el depósito.
De Santis se había habituado y disfrutaba del silencio, la reconcentración y el aislamiento, prestando apenas un interés estrictamente profesional a todo cuanto sucedía a su alrededor. Razón de más para que no consiguiera explicarse qué le había ocurrido esa tarde cuando, como siempre, el Chancho comenzó a gozar sádicamente del nerviosismo de Friedman.
—No sé qué me pasó —dice, como si yo fuese capaz de entender el motivo de su preocupación—. Me di vuelta y le grité al Chancho: “¿Y? ¿Cómo anda hoy el compañero peronista?”.
El Chancho palideció, mientras todos los pasajeros se volvían hacia él. De Santis había advertido, semanas atrás, que Martínez ya no lucía en la solapa del uniforme el colorido escudo justicialista: lo había reemplazado con una escarapela. Luego de la revolución libertadora y democrática que había llevado a Perón —con la invalorable ayuda del propio De Santis— hasta Puerto Nuevo, que el Chancho se quitara el escudo partidario parecía muy razonable, pero lo de la escarapela ya era una exageración.
—¿Qué hacés? ¡Callate! —siseó el Chancho, con los ojos desorbitados y enrojecidos de uno de los conejos que mi tío criaba en la terraza.
Mi tío Rodolfo criaba conejos en la terraza. Como lo oyen.
—Ni vencedores ni vencidos —saludó De Santis al tiempo que colocaba la primera. El Mack se impulsó hacia delante con brusquedad, haciendo trastabillar al Chancho que, para no caer, tuvo que aferrarse del brazo de Friedman. En cuanto recuperó el equilibrio, dio un paso hacia De Santis.
—Dejame acá.
De Santis se detuvo recién en la parada y el Chancho pudo al fin bajar del Mack, con el rostro arrebatado y cubierto de transpiración.
Los pasajeros permanecieron en silencio, mirando hacia la calle a través de las amplias ventanillas. El ómnibus volvió a recobrar animación una vez que en Plaza Miserere se renovó parcialmente el pasaje, poblándose con voces provincianas.
—¡Qué susto le metí! —rio De Santis más tarde, en el bar de mi tío. Meneó la cabeza—. No era para tanto.
Supongo que no, pero esto lo digo ahora, recordando que, si bien hacía calor y estábamos de vacaciones, todavía no había empezado el verano. En ese momento no dije nada, concentrado en pasar el trapo rejilla sobre la mesa y, tal como me había explicado mi tío Rodolfo, secar la base del vaso de agua antes de dejarlo junto al café, en el que ya De Santis disolvía el terrón de azúcar. Por otra parte, De Santis no me había hablado a mí, sino a Friedman.
De regreso del trabajo, De Santis se detenía invariablemente en el bar de mi tío, a tomarse un café, o un vermú. O ambas cosas. Pero siempre tomaba el café antes del vermú, lo que hacía reír a mi tío, para quien De Santis era un tipo raro, precisamente por su hábito de empezar con el café y terminar con el aperitivo. Si mi tío no me lo hubiera dicho, yo tampoco me habría dado cuenta de eso, porque no me daba cuenta de nada.
Me lo dijo, así, como al pasar, mientras lo ayudaba a secar los pocillos y cucharitas y vasos y platitos de ingredientes que se habían acumulado en la pileta en uno de esos momentos en que a medio barrio se le daba por entrar al mismo tiempo al café.
Desde entonces, había tratado de acercarme lo menos posible a la mesa de De Santis y lo estudiaba desde lejos, con disimulo. Fue así como vine a descubrir que a veces hablaba solo. Nunca supe exactamente cuando tuvo lugar ese descubrimiento que, al fin de cuentas, no era tan importante: mucha gente hablaba sola entonces, cuando los años pasaban, livianos, quietos, repetidos, no existían los teléfonos celulares para que los locos pudieran disimular que hablaban solos y la monotonía era apenas rota por acontecimientos como la fogata de San Pedro y San Pablo o el final de las clases, cuando me instalaba en casa de mi tía, a leer cuanta revista de historietas encontrara en la pieza de la terraza, y ayudar a mi tío en el bar.
Lo mejor que podía ocurrir era que mi tío Rodolfo me dejara atender las mesas, eso sí: durante la mañana o la tarde, cuando “el ambiente” era bueno y todavía no habían llegado los borrachos, los calaveras y las mujeres noctámbulas, siempre bien arregladas, de polleras estrechas, medias de punto y zapatos de tacón alto, a las que, sentado en la escalera con una revista sobre las rodillas, veía atravesar el patio, rumbo al baño. El de “señoras” era el de la casa; el de hombres estaba en el bar: una letrina inmunda que no sé si alguien limpió alguna vez. Era misión bélica de Pablito Serún, polaco o rumano, uno de los varios borrachos de los que mi tío se apiadaba dándoles alojamiento temporario en la piecita de la terraza a cambio de que de tanto en tanto barrieran el local y limpiaran la letrina.
Toda la ropa de Pablito Serún había sido de mi tío, que lo primero que hizo cuando lo encontró tirado en la vereda, en un charco de orín y vómito, fue obligarlo a tomar un baño, prepararle un especial de crudo y queso y quemar toda la ropa que llevaba puesta.
Yo nunca limpié la letrina, a eso me refiero. Y si atendía las mesas, poniendo en riesgo a mi tío, porque había cientos o miles —los imaginaba bandadas enteras— de inspectores del Ministerio de Trabajo controlando los aportes patronales, condiciones laborales y, más que nada, el trabajo de menores, era por diversión y por las propinas. Todo el mundo me dejaba propina. También De Santis, aún después de que se le diera por hablar solo.
Lo noté durante las vacaciones, uno de los tantos veranos que seguían al periodo escolar, aunque ese año en particular había tenido lugar un suceso verdaderamente extraordinario: Argentinos Juniors acababa de ascender a primera. No había otro tema de conversación en el barrio, si bien en algún momento del verano, después de que a De Santis se le dio por hablar solo, escuché a mi vieja y mi tía bajar la voz al mencionar a mi tío Polo, que también vivía en la casa.
Mi tío Polo era ferroviario. Y tenía un taxi, un Mercedes Benz 170 D. Los había traído de Alemania un tal Jorge Antonio y el gobierno se los había dado a crédito a los acomodados. Así lo oí y así lo repito.
—Polo es peronista, ya sabés —le escuché susurrar a mi tía.
Mi vieja asintió, en silencio. Debía ser como la tuberculosis, o algo peor: la parálisis infantil.
Si bien el brote más furibundo de la epidemia se desataría en el transcurso de ese mismo año, unos meses después, la parálisis infantil había formado parte de nuestras vidas desde que tengo memoria.
De parálisis había muerto la hija de una vecina, a la vuelta de mi casa. Por eso —así lo creía entonces— pasaba los veranos en lo de mi tía, y los troncos de los árboles eran pintados de blanco y mi vieja y mi tía y todas las mujeres lavaban los patios con acaroína y echaban acaroína en las rejillas, en los inodoros, en las piletas de las cocinas.
El mundo apestaba a acaroína.
Así y todo, no pasaba día sin que un chico se enfermara. A veces, era uno del barrio, un pariente, un conocido. Entonces había que bajar la voz y hablar en susurros, como cuando mi tía le recordó a mi vieja que el tío Polo era peronista.
Eso no era algo que se dijera de De Santis, ni nadie se refería a él bajando la voz, por más que hablara solo, lo que no parecía motivo de alarma ni de sorpresa. Pero todos se reían de su costumbre de tomar el café antes del aperitivo. Hasta Friedman se reía.
Por lo general, Friedman y De Santis bajaban juntos del tranvía en el puente de la avenida San Martín y siempre juntos —De Santis, expansivo, extrovertido, gesticulante, bromeando a costa de Friedman, y Friedman, parco, con su eterna media sonrisa apenas visible debajo de su gran nariz cubierta de pecas y verrugas— caminaban por Lascano hasta el bar de mi tío.
Cada tanto, Friedman cedía ante la insistencia de De Santis, se sentaba en la mesa de la ventana y, tras pedir una grappa Chissoti, se reía del hábito de su amigo de tomar el café antes que el vermú. Pero la mayoría de las veces, al menos al regresar del trabajo por la tarde —que es lo que me consta— y no cuando lo hacían al mediodía o de noche, Friedman doblaba por Gavilán y se me perdía de vista.
Cuando se instalaban juntos en el bar, De Santis también hablaba solo, pero en voz alta. Friedman jamás decía nada, limitándose a asentir o a sonreír o a murmurar algún monosílabo, para mí, que permanecía cautelosamente alejado, inaudible.
Que recuerde, De Santis hizo silencio una sola vez. Pablito Serún, el borracho, contestó el teléfono, como hacía siempre. Mi tío no le prestaba la menor atención al teléfono y si era por él, podía sonar durante horas sin que se diera por enterado. No exagero al decir que en muchas ocasiones, en especial antes de la incorporación de Pablito a la grey hogareña, el Mudo, el Pelado, Alberto y Carlitos Culaciati (¡cómo olvidar ese apellido!) o cualquier otro de los que tenían al bar como segundo hogar y, aunque no se les conociera ocupación, también como oficina; los que se pasaban el santo día en el bar, pasaban detrás del mostrador para contestar el teléfono, acabar con el molesto ring-ring de la chicharra y de paso manotear algún peso del cajón ante la indiferencia de mi tío.
No es que no se diera cuenta. Sospecho que dejaba un poco de cambio chico, siempre a la mano, para que el Mudo, el Pelado o los hermanos Culaciati se lo robaran. Total, volvían a gastarlo en consumición. Era una manera de invitarlos sin sentar precedente.
Esa vez, el teléfono sonaba y Pablito Serún se bamboleó en dirección a la repisa, arrastrando las pantuflas marrones, apelmazadas, asombrosamente sucias, que habían sido de mi tío y salvado por milagro de las periódicas campañas antisépticas que mi tía llevaba a cabo en el cuartito de la azotea.
Menos De Santis, siempre locuaz, que cuando no bromeaba a costa de Friedman decía piropos a las señoras que pasaban por la vereda, todos en el bar dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y prestamos atención a la escena. El cerebro estragado por el alcohol de Pablito y su dificultad para el castellano eran una combinación infalible.
El teléfono era de vela, o candelabro, negro y pegajoso.
Ustedes dirán que la cualidad de lo pegajoso no puede ser advertida por el sentido de la vista sino por el del tacto, pero eso es porque no vieron el teléfono de mi tío, percudido por la mugre, con tantas huellas digitales impresas como las del archivo del departamento de dactiloscopia de la Federal.
Mi tía jamás entraba al bar. La limpieza del bar estaba a cargo de mi tío y de Pablito Serún. Y mi tío, ya saben, ignoraba olímpicamente al teléfono, que había pasado a ser de la exclusiva incumbencia de Pablito. Imagínense.
Pablito tenía dificultades con las distancias, tal vez debido a trastornos oftalmológicos o cerebrales, o directamente alcohólicos. Manoteaba el auricular de lejos y, en vez de arrimarse a la boquilla, se echaba hacia atrás. El bamboleo era parte esencial, constitutiva, de su personal sistema de conservar el equilibrio, pero al atender el teléfono siempre se echaba hacia atrás. Ahí empezaban los gritos, con el primer “Hola”.
De acuerdo a su experiencia, todos los que llamaban a ese teléfono eran sordos. Pero en tanto ese primer “Hola”, gritado desde más de medio metro de distancia de la boquilla, era inmediatamente seguido de las carcajadas, los abucheos y la rechifla del Mudo, el Pelado, Carlitos y Alberto Culaciati y a veces hasta los de Aníbal —el agente de policía de la cuadra, que recalaba en el bar para tomarse una copa después del servicio— Pablito se veía obligado a seguir aumentando el volumen de sus gritos, ya no para hacerse oír, sino para escucharse a sí mismo.
En esa oportunidad, sin embargo, se produjo el milagro: descolgó el auricular y se bamboleó hacia delante.
—Hola —gritó con la boca pegada a la boquilla.
Se bamboleó hacia atrás, soltó el auricular, que quedó colgando del aparato, y siguió bamboleándose hasta el final del mostrador.
—¡Deisanti! —gritó— ¡Taléfono!
De Santis alzó las cejas y se señaló el pecho con el pulgar. No era de los que daban el número del bar para que los llamasen y, hasta donde yo sabía, jamás lo había hecho nadie.
—¡Taléfono! —insistió Pablito Serún, ya casi desentendiéndose del asunto.
De Santis se puso de pie y atravesó el salón, mostrando su asombro a la concurrencia. Entonces Pablito agregó:
—¡Is Pirón! ¡Queire hablar con vos o con Fríman!
De Santis se detuvo en seco y palideció. Más allá, pude ver como Friedman comenzaba a temblar. Luego de un segundo de vacilación, De Santis bajó la vista y caminó en silencio hacia el mostrador mientras todos festejaban la insólita ocurrencia del borracho.