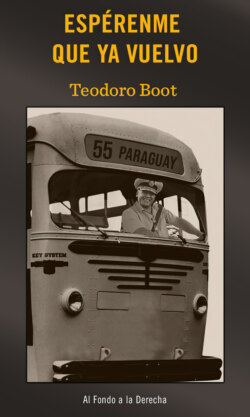Читать книгу Espérenme que ya vuelvo - Teodoro Boot - Страница 14
Оглавление7
A diferencia del doctor Anael y sus secretarios, ayudantes, seguidores, cómplices o lo que fueren, el tío Polo no tenía Poderes, especiales, espirituales o mentales.
Los ayudantes o secretarios del doctor eran dos: Juan y Daniel, aunque debería dudar antes de llamar “secretario” a Juan, que no lo era en absoluto en tanto entre las obligaciones de un secretario esté la de resolver asuntos de orden práctico.
Juan estaba especialmente incapacitado para los asuntos prácticos, tara que se acentuó con los años, en relación directa con su creciente afición a la bebida. Mucho más joven que Daniel, oficiaba de espectral cuidador o casero en el conventillo de Villa Urquiza, cuartel general del grupo, paseando su desmesurada gordura en el patio, desde donde escuchaba sin disimulo nuestras conversaciones en el interior de la pieza, para luego alejarse pesadamente, arrastrando los pies rumbo a la cocina, a cebar unos mates, tomar un vino o echar un antiácido a su atormentado tubo digestivo.
De Daniel, el otro secretario, hablaré más adelante, si no consigo evitarlo.
Ambos creían tener Poderes, y unían sus mentes a la del doctor —que también decía tenerlos— para anticiparse al porvenir, evadir el azar y ganarle de mano al Destino, que estaba y no estaba escrito.
Lo bueno, estaba escrito. Lo malo, no, y podía evitarse.
El doctor y sus ayudantes eran de un optimismo insobornable, todo lo contrario de mi tío Polo, que tampoco tenía Poderes.
Alguno ya lo habrá pensado: ¿cómo, si no tenía Poderes, pudo saber que era la policía no bien golpearon a la puerta de calle?
Porque golpearon. La puerta nunca estaba con llave y cualquiera entraba a casa de mi tía como Pancho por la suya.
El acceso habitual a la casa de mi tía era a través del bar, donde, al final del mostrador, una puerta —también de chapa pero ciega y pintada de color marrón—, siempre abierta, comunicaba con el pasillo.
Prueba de que el bar era el acceso habitual a la casa de mi tía lo constituía el simple pero concluyente hecho de que entre el patio y la puerta color mierda de perro que comunicaba con el bar no había cajones entorpeciendo el paso.
Cuando íbamos de visita a lo de mi tía, por lo menos dos veces a la semana a lo largo del año, con mi mamá entrábamos por el bar, por la puerta contigua a la del pasillo.
El bar tenía dos puertas. Esa, pequeña, de dos hojas, sobre Lascano, junto a la mesita donde don Ramón permanecía largas horas con lo que me parecía —pero no era— un mismo vaso de ginebra, y otra grande, de ocho o diez hojas, sobre la ochava.
Mi viejo, en cambio, siempre entraba por el pasillo, creo que para no cruzarse con el Mudo, el Pelado o Carlitos y Alberto Culaciati, que cuando no parloteaban acodados al mostrador se sentaban en alguna de las mesas cercanas.
Ambas puertas —la del pasillo y la más chica del bar— estaban una muy junto a la otra, pero eran tan diferentes —una de chapa color celeste con postigo de vidrio inglés, otra de madera barnizada de doble hoja— que cualquier extraño las creería de casas distintas.
Eso les ocurrió a los policías. Eran perfectos extraños, no pertenecían a la seccional ni contaban con información suficiente. De otro modo, hubiesen entrado por el bar y sorprendido al tío Polo en momentos en que daba los últimos retoques al nudo de su corbata, frente al espejo del patio.
Mi tío debió comprenderlo apenas aterrizó en el patio de don Remigio, luego de deslizarse a través del enrejado de alambre que sostenía al parral.
En el verano, el patio de don Remigio era cubierto por una tupida parra, de la que a veces, haciendo equilibrio sobre la medianera, alcanzaba a robarme algunas uvas. Enjuto, de corta estatura, flexible y a la vez sólido como un zapato Gomicuer, el tío Polo consiguió pasar sin dificultad por entre alambres y sarmientos, para caer al patio, a cubierto de la mirada de la policía y comprendiendo que la denuncia no había partido de ninguno de los vecinos del barrio ni de la seccional ni de Aníbal, el vigilante de la cuadra, su amigo de la infancia.
Con la tranquilidad surgida de esta certeza, pasó de la casa de don Remigio a la de don Ramón, de ahí a la de doña Teresa y así, hasta llegar a la de Emilio, en la esquina del pasaje Bernardo de León.
La casa de Emilio era diferente a las demás, como transportada de otro barrio. Monserrat o San Cristóbal. Metía miedo, tanto como su dueño.
Ítalo Emilio Peruzzoti era inmenso, cargado de hombros, con una gran cabeza en la que destacaba una frente abultada sobre un rostro de una palidez casi cadavérica. Las manos —según habría de comprobar con el tiempo, cuidadas y elegantes—, iban siempre metidas en los bolsillos de un infaltable sobretodo negro.
Hacía falta una puerta de tamaño descomunal, de doble hoja de madera descolorida, para que Emilio pudiera entrar a su casa, que ocupaba enteramente la esquina. Los muros y las tres ventanas, siempre cerradas por celosías salpicadas de óxido, guardaban proporción con Emilio y la puerta.
Desde la vereda, miraba con aprensión esas altas paredes, sabiendo que jamás podría treparlas y preguntándome qué habría tras ellas, qué misteriosas actividades llevaría a cabo su dueño en la penumbra interior.
Escribía poemas.
Durante largas horas de la noche de todas las noches de los últimos diez años, Ítalo Emilio Peruzzoti había desgranado la historia de América.
Mi viejo, uno de los pocos del barrio a los que Emilio había prestado alguna atención, solía recitar los primeros versos.
Son indígenas raíces
las del árbol productor
de la mítica manzana
de la Eva americana.
Son indígenas raíces
que tuvieron el honor
cual augusto genitor...
Pero a mí me gustaba más esta parte:
Y la cruz por estandarte,
La aventura por timón.
Dijo Dios “¡Allá está América!”
en los sueños de Colón
El deseo de Ítalo Emilio Peruzzoti era haberse llamado Américo.
La medianera que separaba la casa de Emilio de la de Carlitos y Alberto Culaciati y su sacrificada madre, que lavaba y planchaba para afuera mientras sus dos hijos languidecían junto al mostrador del bar, era tan alta como las paredes exteriores. Desde la terraza de los Culaciati, sobre la misma pieza de la vieja Culaciati —las señoras del barrio la llamaban, más respetuosamente, “Doña María”— el tío Polo trepó con dificultad, apoyándose primero en una maceta y luego utilizando como escalones los desparejos ladrillos sin revocar.
Desde lo alto de la medianera conjeturó que saltar al patio de Emilio sería un acto suicida y caminó, en difícil equilibrio, hasta el techo de chapa de una de las piezas, de donde Emilio lo rescató por medio de una escalera de albañil.
Tomaron un vaso de cerveza en el relativo fresco de un patio mal ventilado y finalmente Emilio abrió —por primera y única una vez— las celosías de la ventana que daba al pasaje, por la que Polo salió al exterior y caminó, con rapidez pero sin correr, hacia Jonte, no sin antes saludar con un cabeceo a Aníbal, que fumaba un cigarrillo en la puerta de su casa.
—Suerte —dijo Aníbal, sin soltar el cigarrillo de sus labios.
Dos días después, oculto en la locomotora de un tren de carga por sus compañeros del ferrocarril, Polo llegó a Rosario.
Ustedes se preguntarán qué hacía la policía mientras Polo tomaba una cerveza con Emilio.
Una parte del grupo que había irrumpido por el pasillo se desvió, sorprendido por la existencia de la puerta color mierda de perro, hacia el bar, donde pidieron documentos al Mudo, al Pelado, a Carlitos y Alberto Culaciati, a mi tío y a don Ramón, que los miró con ojos vidriosos de ginebra e incomprensión. También y principalmente, se ensañaron con Pablito Serún, que pretendió levantarlos en peso valiéndose de su amistad con Juan Domingo Perón, con quien se comunicaba telefónicamente.
Con un índice despellejado y cubierto de indelebles costras de mugre, Pablito Serún señalaba el teléfono, pringoso y enhiesto sobre la repisa tras del mostrador, cuando recibió el primer mamporro.
Los golpes cesaron una vez que mi tío y el Mudo, que debía el apodo a su incontrolable locuacidad, consiguieron que los policías —mayormente comandos civiles y oficiales de la Marina— acabaran de entender que el pretendido amigo de Perón no era más que un pobre loco.
Como consecuencia del procedimiento policial Carlitos y Alberto Culaciati fueron detenidos por averiguación de antecedentes. No tenían documentos. Los guardaba su mamá, en la cómoda.
El otro grupo de policías, comandos civiles y marinos se desparramó por el patio, las piezas y la terraza. Buscaban una bomba.
Mi tía seguía diciendo “¡Ehhh! ¡Iiii! ¡Ehhh! ¡Iiii!”, con los ojos en blanco, en medio del patio.
La palabra “bomba” era demasiado fuerte para ella. Creo que ahí sufrió la primera de las varias muertes masivas de neuronas.
Esa fue otra desagradable consecuencia del allanamiento.