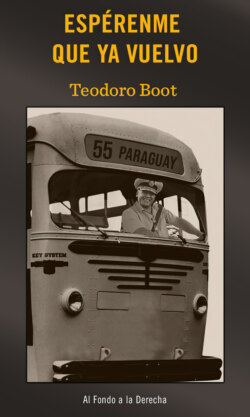Читать книгу Espérenme que ya vuelvo - Teodoro Boot - Страница 11
Оглавление4
El encargo de Perón era sencillo: De Santis debía hacer contacto con Zully Moreno.
Lo dijo con tanta naturalidad que De Santis apenas si se atrevió a una objeción formal.
—No sé donde vive.
—¿No sabe? —se extrañó Perón— Bueno, no importa. Usted es un hombre de recursos. Tengo plena confianza en que alcanzará el objetivo.
La cabeza de De Santis giraba como un trompo. Conciente de que todas las miradas del bar se habían vuelto hacia él, aguardando el desenlace de la broma de Pablito Serún, hablaba en un susurro, con la boca pegada al micrófono.
—¿Qué objetivo?
—Por medio de Zully —explicó pacientemente Perón— enviaremos un mensaje a Amadori, quien, según se me ha informado, comparte la misma celda de la Penitenciaría con Jorge Antonio. Es preciso que éste me envíe dinero.
—¿Madorni?
A De Santis le pareció raro que Perón llamase desde tan lejos para después hacer silencio. ¿O se habría cortado la comunicación? Escuchó un suspiro.
—Despreocúpese de los detalles —el suspiro había sido de Perón— y concéntrese en lo esencial. Usted lo sabe mejor que nadie porque, como yo, se preparó para conducir. En política, en cambio, apenas si somos amateurs.
—No sé nada de política —se apresuró a responder De Santis.
—Precisamente. Y lo esencial, amigo mío, es que ando muy escaso de fondos. Ni siquiera tengo el dinero suficiente para hacer el turista, a pesar de la riqueza que me atribuyen mis detractores. Fíjese que todas las mañanas voy al supermercado caminando. Es verdad que, como usted y todos los argentinos bien saben, me apasiona el footing, un ejercicio que le recomiendo, pero a veces me gustaría disponer de una motoneta.
—Yo... —titubeó De Santis— ¿Qué puedo hacer yo?
—Podría girarme unos pesos, pero me imagino que a esta altura del mes...
Era imposible, si ya había gastado prácticamente todo el sueldo en la milonga. Se sintió mal, mortificado por una intensa sensación de culpabilidad: mientras se dedicaba a la farra, el General estaba pasado hambre en Panamá. Pensó que tal vez podría pedir un adelanto. Perón lo interrumpió:
—Usted despreocúpese de mi destino, que yo soy zorro viejo y sabré arreglármelas. Lo que aquí importa es que arbitre los medios para contactar a Jorge Antonio, pues este amigo me debe muchos favores, entre ellos, su fortuna.
—Y con Midorni ¿qué hago?
—¡Nada! Limítese a explicarle a la señora Moreno cuales son mis necesidades —prosiguió Perón, ya recuperando su tono afable—. Ella sabrá qué hacer. Ah, y antes de despedirnos, trate de arbitrar los medios para hacerme llegar los perritos. Extraño muchísimo a esos bandidos.
De Santis quería cortar la comunicación. Todos en el café seguíamos pendientes de él, excepto Friedman, que fingía leer el periódico.
—Bueno —dijo De Santis—, mejor corte. Esta llamada le saldrá carísima.
—¡Una conversación con usted no tiene precio! —exclamó Perón, que rápidamente agregó—: Y no se me vaya a olvidar de la motoneta.
Después de colgar el auricular en la horquilla del teléfono, De Santis había caminado hasta la mesa de Friedman, con estudiada despreocupación.
El Mudo no lo iba a perdonar, porque así era el Mudo, para mi viejo, un tarado. Me extrañaba la opinión de mi viejo: al menos físicamente, se parecían muchísimo. Una vez se lo dije. Mi viejo me miró con asombro. Le expliqué que, además del bigote, el pelo del Mudo era igual al suyo y al de Nappe. A mi viejo le daba risa mi costumbre de fijarme en el corte y tipo de pelo, pero eso siempre me pareció de lo más natural. Y, para mis adentros, seguí pensando en que el Mudo no podía ser tan mala persona puesto que su pelo era igual al de mi viejo y al de Nappe y, como comprobaría con asombro tiempo después, al de Pederzoli.
Ese fue uno de mis grandes descubrimientos: todos los mediocampistas que se destacaron en el Argentinos Juniors de mi infancia, tenían el mismo tipo de pelo que mi viejo: crespo, ondulado pero sin rulos, la frente despejada y grandes entradas en el comienzo de las sienes. Atributos que en los tres casos correspondían con personas robustas y confiables. ¿Por qué no iba a ser confiable el Mudo entonces?
—¡De Santis! —gritó el Mudo, recostando la espalda contra el mostrador—. Vos que tenés influencia con el que te dije ¿por qué no nos conseguís una foto de la Lollobrigida?
Todos rieron, menos yo, y Friedman. Si hasta Pablito Serún se desternilló de risa, mostrando sus horribles encías, sin vestigios de dientes.
Quedar tan súbitamente igualado a Friedman no me hizo gracia: no era posible concebir nada más bajo en la escala humana que Friedman, con su físico enclenque, su imbatible fealdad y su aire de tonto. Ni Pablito Serún era inferior, porque no era tonto, sino loco, y borracho, y había estado en la guerra. Eso decían.
Me sentí muy molesto, pero conseguí sonreír, como si entendiera.
Pensé que a Friedman le pasaba lo mismo.
No era verdad: el único que no entendía era yo.
Descubrí el sentido de la broma del Mudo algún tiempo después, escuchando las conversaciones de las personas mayores. No las de mis viejos, que se cuidaban de hablar sobre algunos temas en mi presencia, aunque mi vieja no se cuidaba tanto cuando tomaba mate en el patio con mi tía y yo escuchaba la conversación fingiendo abstraerme en un Intervalo. Y mi viejo, por su parte, se descuidaba completamente en la cancha.
En realidad, mi viejo se transformaba en la cancha, como el doctor Jekyll, pero al revés. Quiero decir, mi viejo era el señor Hyde en casa, y se volvía amable y chistoso con sus amigos del club.
Los amigos de mi viejo no eran los hermanos Culaciati, ni el Pelado, y mucho menos el Mudo, por quienes mi viejo sentía un olímpico desprecio, sino los de Argentinos y los del trabajo. Nunca alcancé a comprender la diferencia entre unos y otros, pero jamás me animé a preguntárselo. Se hubiera vuelto Hyde.
Cuando no era Hyde, mi viejo también conversaba sobre la foto de Gina Lollobrígida, pero sin darle demasiado crédito. Aunque era gorila, y no lo podía ver a Perón ni en cajita de fósforos, nunca tomó muy en serio lo de foto de Perón con Gina Lollobrígida.
A ver si me explico: Perón se había sacado varias fotos con Gina Lollobrígida.
No crean que se iba a perder la oportunidad de posar, con su gran sonrisa y las manitos unidas a la altura del ombligo, junto a una mujer tan bella que era, además, una artista de cine. Como a su cuñado, le fascinaban las actrices. El Mudo aludía a otra clase de foto.
La historia, según me fui enterando, cuando mi vieja bajaba la voz en la cocina de mi tía, o parando la oreja en la tribuna de Argentinos, durante el entretiempo, y después, en el transcurso del año, en la escuela, excitaba mi imaginación y la de todos los ciudadanos: Perón se había sacado una foto con Gina Lollobrígida, desnuda.
Quedé muy impresionado al escuchar la versión por primera vez, porque me era imposible concebir que Perón no estuviese a su vez desnudo pero, al mismo tiempo, la idea —y, sobre todo, la imagen— de Perón desnudo era todavía más inconcebible. Sin embargo, Perón podía ser un canalla, pero no un exhibicionista —no en ese sentido, al menos— y lo que había hecho era aprovechar que la Lollobrígida estaba en Mar del Plata cuando el festival de cine para invitarla a la quinta de Olivos.
La quinta de Olivos no era todavía la residencia presidencial, que seguía ubicada en Tagle y Libertador, sino una casa de fin de semana para uso del presidente y su familia.
Perón no tenía familia. Había quedado viudo y estaba solo —en cierto sentido, más solo que Friedman—, y gagá, según opinaban tanto el doctor Jekyll como mister Hyde en representación de todos los antiperonistas. Y había llenado la quinta de chicas adolescentes.
Eso, más la versión sobre la existencia de espejos falsos en los vestuarios, detrás de los que Perón se sentaba a babearse mientras las chicas se cambiaban de ropas, desataban mi imaginación, ayudándome a conciliar el sueño y, sospecho, provocando mis primeras poluciones nocturnas.
En verdad, las instalaciones de la quinta eran usadas por las estudiantes secundarias como campo de deportes. Las chicas se calzaban los bombachones negros, que eran como pantalones cortos, pero absurdos, y salían al parque a trotar, hacer calistenia y jugar al voley y pelota al cesto bajo la atenta mirada del General.
Pero Perón hacía algo más que mirar: almorzaba con ellas, les daba consejos y les contaba anécdotas. Y tan contento estaba con las chicas deportistas que invitó a Gina Lollobrígida a que viera cómo hacían gimnasia y se mantenían sanas y fuertes. Quería que se lo contara al mundo.
A Perón le gustaba ese tipo de cosas, como hablar para el mundo o juntarse con actrices y deportistas, y una vez invitó a la quinta al boxeador Archie Moore, un negro gigantesco, campeón mundial de los semipesados, pero no para ver a las chicas: entre los gorilas rápidamente circuló la versión de que el negro y Perón habían tenido relaciones sexuales.
Curiosamente, no decían eso de la Lollobrígida. Lo que Perón le había hecho a la Gina Lollobrígida fue sacarle una foto con rayos equis, aprovechando que todas las prendas de la actriz eran de nailon, hasta la bombacha.
El nailon era un invento reciente, prácticamente desconocido para nosotros, porque no se podía importar nada si no se tenía un permiso de importación, así que lo poco que había de nailon era traído de contrabando desde Montevideo. Y como era desconocido, resultaba misterioso, de ahí que nadie dudara de que la actriz, sorprendida en su buena fe, hubiera sido sometida a una sesión fotográfica porno en momentos en que creía asistir a una reunión con las chicas deportistas.
Algo extraño ocurría con Perón: todos —gorilas, no gorilas y peronistas— lo creían capaz de cualquier cosa, desde encamarse con el campeón mundial de los semipesados hasta corretear a las estudiantes de liceo en el parque de la quinta de Olivos o inventar una máquina de rayos para fotografiar las tetas de Gina Lollobrígida.
Lo que más me llamaba la atención era que a los peronistas, todo esto les importaba un comino y, llegado el caso, hasta se jactaban de las dudosas hazañas de su líder. Por eso, cuando el Mudo, acodado en el mostrador junto al Pelado y Carlitos Culaciati, gritó: “¡De Santis! Vos que tenés influencia con el que te dije ¿por qué no nos conseguís una foto de la Lollobrigida?”, y todos rieron, menos yo, y Friedman, y De Santis se alzó de hombros y siguió caminando hasta la mesa de la ventana, sin jactarse de las hazañas de Perón, comprendí que De Santis no era peronista.