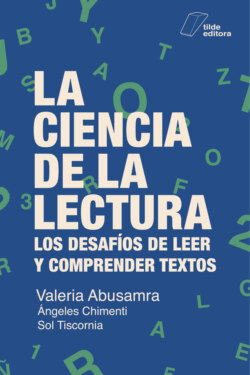Читать книгу La ciencia de la lectura - Valeria Abusamra - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.6 ALFABETIZACIÓN TEMPRANA Y CONTEXTO ALFABETIZADOR
ОглавлениеLa alfabetización temprana, definida en términos de habilidades y conocimientos precursores de la alfabetización formal que se desarrollan durante los años previos a la escolaridad, ha suscitado un gran interés de la investigación. Dichos precursores predicen de modo eficaz el desempeño en el aprendizaje posterior de la lectura y la escritura (Adams et al., 1998; Signorini, 2000; Torgesen y Mathes, 2000).
En la denominación “alfabetización temprana” se capta la idea de que los precursores no emergen espontáneamente, sino que se aprenden, como veremos más adelante, en determinadas situaciones y contextos alfabetizadores. Consistentemente con la perspectiva de la alfabetización como un proceso que acompaña al ciclo vital, su estudio tiene como objetivo examinar las características iniciales de ese largo camino de la alfabetización (Piacente, 2018).
¿Cuáles son esas habilidades y conocimientos, y de cuáles otras son precursoras? Esta delimitación implica definir qué se entiende por los primeros aprendizajes formales de la lectura y escritura. De acuerdo con Morais (1998), leer “es extraer de una representación gráfica del lenguaje, la pronunciación y el significado que le corresponde” (p. 85). Obviamente, existe una progresión evolutiva mediada necesariamente por la enseñanza, desde los precursores y la posterior lectura de palabras hasta la experticia en la comprensión y producción de textos complejos.
En un trabajo anterior (Piacente, 2005) hemos señalado, coincidiendo con numerosas investigaciones realizadas en diferentes países, que en los tramos iniciales del aprendizaje la evidencia proporcionada indica que son las unidades más pequeñas las que deben ser consideradas, es decir que se trata del dominio del principio alfabético (Borzone et al., 2010, 2015). Este dominio requiere de la capacidad de identificar las letras (reconocimiento de letras del alfabeto latino en el caso del español y de todas las lenguas que lo utilizan), la capacidad de identificar los fonemas dentro de las palabras orales (conciencia fonémica: sensibilidad hacia o la conciencia explícita de la estructura fonológica de las palabras de la propia lengua) y la capacidad de aplicar las reglas de correspondencia entre grafemas y fonemas (código grafo-fonético, es decir las maneras regulares en que las letras representan los fonemas que constituyen las palabras) (Torgesen y Mathes, 2002).
El dominio del principio alfabético “resulta crítico para muchos y peligroso para ninguno” (Snow y Juel, 2005), si pensamos en el objetivo de garantizar una lectura exitosa. Justamente, los lectores novatos y los expertos se diferencian en la identificación rápida y eficiente de las palabras, que conduce a la fluidez lectora. Este constructo que ha cobrado especial sentido en los últimos años implica tres aspectos: precisión, rapidez y recuperación de elementos prosódicos, ausentes o escasamente representados en la escritura. Adams (1990) encontró que “a menos que los procesos involucrados en el reconocimiento individual de palabras operen apropiadamente, nada más puede hacerse” (p.3). La automatización de la decodificación le permite al lector (y al escritor) dirigir su atención hacia actividades de comprensión (y producción) de más alto nivel, en las que el lector se ve en la necesidad de tomar en cuenta los parámetros textuales de cohesión y coherencia (National Reading Panel, 2000) y de monitorear sus propios procesos.
La llegada de los niños a la escuela viene acompañada de distintos perfiles y experiencias. Resultan diferenciales las habilidades y los conocimientos adquiridos durante sus primeros cinco años de vida, en razón de las características de sus experiencias previas. Estas diferencias justifican que muchos niños aprendan a leer y a escribir más rápidamente que otros, e incluso que algunos presenten dificultades (Snow et al., 1998).
Las experiencias anteriores al ingreso a la escuela primaria, que integran el constructo alfabetización temprana, se desarrollan especialmente en las interacciones que ocurren en los dos contextos alfabetizadores principales en los que transcurren los primeros años de vida del niño: el hogar y el jardín de infantes. Entre los conocimientos y las habilidades que se incluyen, interesa destacar algunas, en razón de su particular relevancia para los aprendizajes posteriores. Se trata de las habilidades de conciencia fonológica (precursora de la conciencia fonémica), de la amplitud del vocabulario, del conocimiento sobre las características de la escritura y de la escritura emergente (Whitehurst y Lonigan, 1998, 2001). Más recientemente se ha destacado el papel que juegan el tipo y cantidad del input lingüístico que reciben los niños y la necesidad de su estudio pormenorizado (Rosemberg et al., 2020; Stein et al., 2021) así como la participación de los niños en las interacciones con adultos en conversaciones descontextualizadas. Se entiende por ellas “un discurso extenso centrado en el allí y el entonces y, por lo tanto, alejado del contexto físico circundante de la interacción en el aquí y ahora” (Uccelli et al., 2018). Desarmemos, a continuación, el constructo alfabetización temprana.
En primer lugar, las habilidades de conciencia fonológica se definen como aquellas habilidades que nos permiten identificar y manipular deliberadamente los aspectos sonoros del lenguaje oral, es decir, centrar la atención en las características estructurales del habla. Entre ellas se encuentran (Lonigan, 2006; Torgesen y Mathes, 2002) la comparación de los sonidos de diferentes palabras (que aparece, por ejemplo, en los juegos de rimas); la segmentación de fonemas, de mayor complejidad, que consiste en contar, pronunciar, quitar, adicionar o invertir fonemas individuales en las palabras; la unión de fonemas que, como contraparte de la segmentación, permite ensamblar los fonemas aislados para formar palabras. Pero debe considerarse que su desarrollo es progresivo y depende, en gran medida, de los eventos en los que el niño participa.
En segundo término, la amplitud de vocabulario o, en términos más actuales, las características del léxico o diccionario mental (Seguí y Ferrand, 2000), se ha estimado, en algunas investigaciones, en no menos de 1500 palabras a los 5 años de edad (Gunning, 1998). Se trata de un conocimiento declarativo, es decir, el conocimiento del significado de las palabras, y al mismo tiempo procedural, de modo tal que permite seleccionar las palabras según la intención comunicativa, teniendo en cuenta el contexto y el interlocutor. Un aprendizaje verdaderamente efectivo del vocabulario involucra las actitudes de los niños hacia las palabras: los que desarrollan un vocabulario amplio y preciso muestran gran interés en las palabras y en la forma de usarlas. En general se estima que un nivel suficiente de habilidad en el lenguaje oral constituye frecuentemente un requisito para el abordaje del escrito y en tal sentido el vocabulario desempeña un importante papel en las capacidades asociadas a la lectura.
Concomitantemente, se ha encontrado que existe una relación positiva entre las habilidades de conciencia fonológica y el nivel de vocabulario (Wagner et al., 1993), en la medida que el incremento del vocabulario hace posible la representación no solo global, sino también segmental de las palabras, de sus partes constituyentes.
Por otra parte, debe recordarse que una de las características distintivas del lenguaje escrito, respecto de la oralidad, es la de su mayor densidad lexical (esto es, el número de palabras diferentes que aparecen en un texto escrito en relación con las que aparecen en el discurso oral [Halliday, 1988]).
En tercer lugar, en cuanto a las conversaciones descontextualizadas, es decir las que refieren a eventos no presentes en el contexto inmediato, “ocurren cuando se trata de narrativas sobre eventos pasados o ficticios, comentarios sobre eventos y acciones futuras, juegos de simulación o explicaciones muy andamiadas en el contexto de interacciones con los padres” (Uccelli et al., 2018). En estas circunstancias, el lenguaje se diferencia de las conversaciones sobre el aquí y ahora relativos a personas, objetos u eventos presentes en la situación comunicativa. Según las autoras (Uccelli et al., 2018):
Estas conversaciones proporcionan contextos interactivos de apoyo en los que los niños aprenden a comunicarse con niveles crecientes de precisión lingüística […] El uso que los niños hacen del habla descontextualizada se ve fomentado por sus experiencias comunicativas con los cuidadores […] se ha demostrado que el lenguaje descontextualizado dirigido a los niños de los padres aumenta drásticamente cuando ellos tienen de 14 a 42 meses (Rowe, 2012). El uso del lenguaje descontextualizado de los padres contiene un vocabulario más diverso y estructuras morfosintácticas más complejas que el habla contextualizada y es un predictor significativo del conocimiento posterior del vocabulario y las habilidades narrativas de los niños.
Por su parte, entre las características del lenguaje escrito se destaca el hecho de comprender que la escritura transmite un mensaje, que se pueden leer textos y no dibujos (diferencia dibujo-escritura), que se lee en una direccionalidad determinada (desde arriba hacia abajo, de la primera página hasta el final, de izquierda a derecha, desde el principio al final de la página), que en la página impresa aparecen distintos tipos de letras y números, que un libro contiene distintas partes, como tapa y contratapa, que el título de un libro sintetiza y anticipa su contenido su contenido, entre otros). Las experiencias tempranas en relación con esto se vinculan con la lectura interactiva de cuentos u otro tipo de textos y con otras experiencias con el lenguaje escrito (De Bruin-Parecki, 2007; Piacente y Tittarelli, 2009).
Finalmente, por escritura emergente se entienden los primeros intentos por parte de los niños de utilizar las letras que conocen o aproximaciones de letras para representar el lenguaje escrito, así como el intento de escribir su propio nombre y el conocimiento sobre cómo se debe mirar un texto: son letras juntas en una palabra con espacios entre ellas (Whitehurst y Lonigan, 2003).