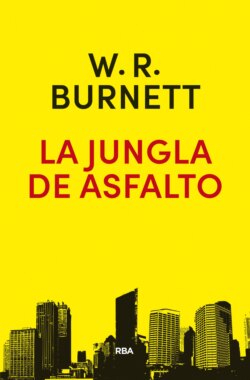Читать книгу La jungla de asfalto - William Riley Burnett - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеEl limpiaparabrisas se rompió justo cuando alcanzaban la casa de campo de Emmerich, escondida en la orilla del río. Había sido un trayecto duro, demoledor para los nervios, a través de una lluvia inmisericorde. Los dientes de Cobby castañeteaban, y suspiraba por un buen trago de whisky. Sin embargo, Herr Doktor no había perdido la flema ni un solo momento, ni siquiera cuando el coche de Cobby resbaló por la curva que dejaba atrás la droguería de Riverdale y estuvo a punto de chocar contra una farola.
Vieron el enorme y brillante Cadillac de Emmerich aparcado en la entrada y corrieron a refugiarse en el porche.
Un hombre corpulento con uniforme de chófer que sonreía educadamente les hizo entrar y recogió sus abrigos y sombreros. La radio del salón emitía una rumba apagada. Riemenschneider miró a su alrededor con interés. La casita, de una sola planta, era espaciosa y ocupaba un buen terreno. Quizá tendría cuatro dormitorios y estaba lujosamente amueblada; olía a dinero.
—Ya ve usted, Doc, que el hombre no se priva de nada —dijo Cobby. Y añadió fanfarroneando—: He estado aquí infinidad de veces. Emmerich y yo somos así.
Mantuvo los dedos cruzados mientras el abogado salía hacia el pasillo. Venía de una sala de juego en la que ardía un buen fuego en la pequeña chimenea empotrada en la pared.
La actitud de Cobby cambió de repente. Parecía avergonzado.
—Señor Emmerich —dijo—, este es el hombre del que le he hablado.
Riemenschneider se inclinó ligeramente. El señor Emmerich era aparentemente un hombre rico, y uno de los pilares de esas tierras. El pequeño doctor solo adoraba tres cosas: la riqueza, el poder y las mujeres jóvenes. Como Emmerich callaba, volvió a saludar, esta vez inclinándose más.
Cobby le miró de reojo y con desprecio. ¡Estos condenados extranjeros!
Emmerich era un cincuentón de estimable complexión. Su cabello, de un gris hierro, era espeso y rizado; sus hombros, anchos, y su pecho, desarrollado. Parecía estar en buena forma, excepto por la carne que le colgaba ligeramente de la papada. Llevaba un traje de etiqueta muy caro y a medida, y así lo apreció Riemenschneider. Tenía buen ojo para detectar cualquier suntuosidad, aunque él prefería gastarse el dinero en mujeres.
Emmerich tenía un aspecto juvenil: gesticulaba, se movía y sonreía como un adolescente. Aun así sus ojos grises eran tristes y precavidos, y estaban subrayados por sendas bolsas de un morado claro. De vez en cuando suspiraba de forma inconsciente, como si estuviera hastiado de la vida. Entre otras cosas, había sido durante años un prestigioso abogado criminalista; y aunque su reputación estaba algo más que ensombrecida, y pese a que a lo largo de su dilatada y brillante carrera había acumulado enemigos por intervenir en negocios turbios, sabía moverse bien y siempre se las había arreglado para salir indemne de los desastres.
Rezumaba dinero, hablaba de dinero y respiraba dinero. Y el pequeño doctor musitaba para sus adentros: «Este hombre es todo un carácter», mientras estudiaba al legendario personaje del que tanto había oído hablar en la cárcel.
Pero, aun así, el pequeño doctor no las tenía todas consigo. Adivinaba el cansancio de aquel hombre, su ansia por causar buena impresión, su falsa jovialidad. ¿Qué es lo que atormentaría al gran y exitoso abogado? Algo; no había duda. El dinero no, por supuesto. Tal vez el amor o el sexo. A los cincuenta años cumplidos eso era lo más peligroso. El pequeño doctor lo sondeó en silencio, mientras se sentaban junto al fuego en el salón de juego.
—No sé si puedo hacer algo por Joe —decía Emmerich—. La comisión de la libertad condicional se está poniendo cada día más dura. Además, ni siquiera puedo recurrir a los tribunales antes de que pasen otros dieciocho meses.
—Él ya lo sabe —contestó Riemenschneider, con una ligera reverencia.
Cobby bebía un whisky, mordía su puro y odiaba silenciosamente al diminuto doctor por su actitud aduladora; si bien es cierto que él mismo estaba lejos de sentirse relajado. Había algo en Emmerich que siempre le provocaba inquietud e insatisfacción. Era como si Cobby advirtiera a través de repentinos e intermitentes flashes que él —Charles Cobby—, el más grande de los apostadores clandestinos de la ciudad, era un don nadie comparado con el célebre abogado. Y eso era algo que a su ego le costaba digerir.
Emmerich se aclaró la garganta de manera ostensible y encendió uno de los enormes habanos fabricados especialmente para él a un dólar con cincuenta la unidad.
—Tiene usted un ligero acento —le dijo al doctor educadamente—. ¿Alemán? —Al recibir una contestación afirmativa, continuó—: Se lo preguntaba porque mi abuelo nació en Alemania, en Berlín.
—¡Ah, era berlinés, me complace saberlo! —dijo Riemenschneider—. Conozco muy bien Berlín. Aunque ya no sea Berlín.
—Y mejor que así sea —exclamó Cobby de pronto.
Emmerich le miró, y Cobby regresó con esfuerzo a su caparazón como una tortuga asustada.
—A mi abuelo le arrojaron huevos podridos en plena calle cuando estuvo aquí, durante la Primera Guerra Mundial —dijo Emmerich, sonriendo—. Y yo tuve que vérmelas con las fuerzas expedicionarias.
—Así está el mundo hoy día —dijo el doctor—. Peor aún. Los alemanes... ya no son los perros a los que abatir; son los que reciben palos. Ahora, los amos son los rusos.
—Ya lo puede decir —dijo Cobby, saliendo de su caparazón. Esta vez Emmerich no le hizo caso.
El doctor se percató de que la charla cordial tocaba a su fin. El gran hombre se disponía a hablar de negocios.
—Hablemos de esa proposición de Joe —empezó intentando sonreír—. Cobby me dio una cifra fantástica por teléfono, algo así como medio millón de dólares. Ni que decir tiene que no lo creí, pero...
—Es cierto —dijo Riemenschneider—, incluso puede ser más.
La frente de Emmerich enrojeció de repente, y la mano que sujetaba el puro le tembló ligeramente.
—¡Pero si es una cifra fantástica!
—Se trata de Pelletier & Company, uno de los más importantes joyeros de este estado —dijo el doctor suavemente—. Y con el récord de no haber sido robados en cuarenta años. Pero se han echado a dormir. Es una tarea imposible para meros aficionados. Para los profesionales no es nada.
—Pinta usted las cosas muy fáciles —dijo Emmerich bajando la vista para disimular el interés que sentía y forzando una sonrisa de incredulidad.
El doctor encogió los hombros y alzó las manos con un expansivo ademán.
—Puede usted creerme —dijo con calma—, con gente bregada en su oficio es tan fácil como robarle los peniques a un vendedor de periódicos ciego.
Emmerich se levantó en silencio de su asiento y empezó a pasearse por la habitación; luego, antes de hablar, se puso a examinar por un momento el rostro pálido, fofo e inexpresivo del doctor.
—Amigo mío —dijo solemnemente—, si por ustedes fuera, todas las faenas serían fáciles. Pero al cabo de unas semanas he de sacarles de la cárcel. Siempre cometen alguna torpeza, especialmente en los grandes golpes.
—Señor Emmerich, por favor. Quizá usted conozca mi reputación —dijo Riemenschneider con modestia—. He planificado golpes muy grandes. Teniendo en cuenta mis circunstancias he ejercido muy poco tiempo mi profesión. Si en lugar de tirar el dinero hubiera ahorrado, sería ahora un hombre rico y sin preocupaciones de ninguna índole. Le doy mi palabra. Si no fuera porque sé que se trata de una buena oportunidad, ¿cree usted que tendría tanta prisa en empezar la operación? Acabo de salir de la cárcel. —Sonrió e hizo gestos expansivos. Sacó unos papeles del bolsillo interior de su chaqueta y continuó—. Tengo en mis manos un plan que vale, ¿cuánto puede ser?, cincuenta mil dólares en el mercado libre. Todo está aquí, desde la rutina diaria del personal de Pelletier hasta el tipo de cerraduras de las puertas; la antigüedad y condiciones de la caja principal y los movimientos completos de la policía del distrito. Tendremos que hacer una ligera revisión del plan, que ya tiene algunos años. Pero poca cosa, señor Emmerich, poca cosa.
Emmerich se sentó, cruzó las piernas y, aspirando su enorme puro, simuló tranquilidad para tratar de dar la impresión de ser un juicioso hombre de negocios que está escuchando una propuesta que le aburre un poco.
—¿Cuáles son los principales problemas? —preguntó después de un instante.
—De momento, dejaremos la ejecución del plan a un lado —dijo Riemenschneider—. Le garantizo el éxito. Los problemas más importantes son: primero, el dinero; segundo, la gente.
—El dinero no es problema —dijo de pronto Cobby; luego se giró hacia el abogado—, ¿verdad, señor Emmerich?
—Eso habrá que verlo.
—En ese caso —intervino Riemenschneider— tendremos que acordar cómo dividimos el botín. Mi amigo Joe Cool propone para usted, señor Emmerich, un tercio; con la condición de que provea los fondos necesarios y trabaje en su libertad condicional. Para Joe, otro tercio, que habrá que mantener en lugar seguro. —Al decir esto, el doctor sonrió con sarcasmo y saludó con una ligera reverencia a Emmerich—. Y, por último, otro tercio para mí, como encargado del negocio.
—¿Cuánto se les pagará a los colaboradores? —preguntó Cobby.
—Les garantizaremos una cantidad fija —contestó el pequeño doctor—. No estarán incluidos en la división del botín. Se limitarán a obedecer órdenes y les pagaremos como se paga a un pintor de brocha gorda. No se les informará de la magnitud del plan. Al contrario, será muy conveniente quitarle importancia. A veces los hombres se vuelven avaros —dijo el diminuto doctor plácidamente.
—Cuanto menos sepan mejor —confirmó Emmerich—. ¿Cuántos hombres necesita?
—Necesitamos un buen chófer por si es preciso salir huyendo; un experto que sepa manejar bien las herramientas, y luego, como siempre, aunque sea triste decirlo, necesitamos a un hooligan.
—¿Un hooligan? ¿Qué quiere decir...? —preguntó Emmerich.
—Un tipo de brazos fuertes —tradujo Cobby, y luego continuó con cierta pedantería—. Un tipo agresivo. De sangre caliente. Pistolero.
—El chófer no es problema —dijo Riemenschneider—. Joe ha sugerido al experto en herramientas Louis Bellini, ¿le conoce?
Emmerich buscaba en su memoria, pero Cobby no le dio tiempo a pensar.
—Le conocemos de sobra. Excelente sujeto. Uno de los chicos más listos que hay en la ciudad.
—¡Ah! —exclamó el doctor con acento de complacencia en su voz—. A ese le pagaremos bien. Tal vez unos veinticinco mil dólares.
Emmerich se acobardó y lo disimuló girando la cabeza y arrojando el puro a la chimenea. ¿Podría seguir escondiendo que se encontraba en una situación económica apuradísima? Sudaba, tenía las manos frías.
—Con el hooligan tendremos que ir con calma —continuó Riemenschneider—. Siempre son un peligro. Muchos de ellos son drogadictos. Se vuelven avariciosos e indiscretos después de repartir el botín. O le acosan a uno luego con el cuento de que se le ha engañado. Muchos son mala gente, de ahí que sean hooligans. La violencia es una forma de estupidez, y ellos no conocen otra cosa.
—Una gran verdad —dijo Emmerich, de algún modo impresionado con el gordito, pálido y más bien inhumano alemán—. Muy cierto, de hecho. Es lo primero que se aprende en mi profesión, sobre los clientes, quiero decir.
El doctor hizo una pequeña reverencia en señal de agradecimiento por el tono ligeramente más amable con que en ese momento le hablaba el gran abogado.
—Una última cosa —dijo Emmerich tras una pausa—. ¿Qué se hace con las joyas?
—¡Ah! —dijo el doctor—. Ese es el quid de la cuestión. Hace tres meses me hubiera traído sin cuidado. Pero, desgraciadamente, Lefty Wyatt, un hooligan, por supuesto, masacró a balazos al mejor comprador de joyas robadas del Medio Oeste. Mala suerte. Conocía a Johnny Abate muy bien. Hice muchos negocios con él en otros tiempos.
Emmerich se levantó y se paseó por la habitación. Estaba cada vez más agitado y a duras penas se podía contener.
—Estaba pensando —rompió a hablar con una voz que sonó tan poco natural para sus acompañantes como para él mismo— que... quizá yo mismo... podría...
Cobby y Riemenschneider miraron al abogado con sorpresa.
—¡Pero, señor Emmerich! —exclamó Cobby—. ¿Colocar las joyas usted? No me parece muy sensato, señor Emmerich.
—No, tal vez no —dijo Emmerich vivamente—. El caso es que la propuesta es muy tentadora, lo admito. Es maravillosa. Y... no quisiera que el plan se malograra por una simple cuestión...
Se interrumpió de pronto y se puso a contemplar el fuego. Tenía que serenarse. Tenía que ocultarles la apurada situación en que se hallaba. ¿En qué demonios estaba pensando cuando se le ocurrió decir que él sería el comprador? ¿Cómo podría hacerlo? ¿De dónde sacaría la enorme suma de dinero que se necesitaba para pagar las joyas? ¿Acaso estaba ansioso por invertir una fortuna en joyas por el mero placer de atesorarlas? ¿Estaba pensando realmente en traicionarles?
Cobby se quedó sorprendido. Riemenschneider se preocupó y empezó a desconfiar de aquel hombre alto y elegante, tan correcto en apariencia, que vestía con tanto lujo y vivía rodeado de evidencias de una gran fortuna. ¿Por qué en la casita de campo —un simple escondite— había muebles por valor de casi cincuenta mil dólares?
Emmerich decidió lo que tenía que hacer y se volvió de repente hacia ellos. Tenía las manos frías como el hielo y el estómago dolorosamente cerrado. Lo que estaba a punto de decir le estaba suponiendo un esfuerzo titánico. Pero tenía que decirlo. Aquel alemán tan bajito distaba mucho de ser un loco. Sonriendo, seductor, dijo:
—Supongo que lo que acabo de decir les habrá parecido una tontería: cada hombre debe dedicarse a su propio oficio. ¿Se encargará usted de encontrar un comprador, Cobby?
—Por supuesto, señor Emmerich —dijo Cobby, sonriendo, tranquilizado.
Pero Riemenschneider seguía elucubrando mientras se frotaba su rechoncho mentón con la mano. ¡Qué cambio más repentino había dado el gran abogado! ¿Se habría dado cuenta de que había cometido lo que podría llamarse un error? El doctor no ataba cabos.
Durante un rato escucharon el renovado furor con que la lluvia azotaba las ventanas.
Cobby se dirigió al pequeño doctor.
—Todavía no ha hablado demasiado —dijo el apostador, sonriente—. Pero esto es ya casi un trato hecho, ¿no es así, señor Emmerich?
Emmerich asintió, solemne, y sacó un puro nuevo.
—Si lo podemos manejar. —Se giró hacia Riemenschneider—. ¿Cuánto necesitamos en efectivo? ¿Lo pagaremos con las ganancias?
—Se necesitan unos cincuenta mil dólares, que se deducirán del total —dijo el doctor—. De la ganancia líquida obtenida se harán partes iguales. Treinta y tres coma tres por ciento.
—Conforme.
Emmerich se dio la vuelta, se quedó junto al fuego y encendió meditativo su habano. Tenía que conseguir cincuenta de los grandes aunque tuviera que robarlos o chantajear a alguno de sus pudientes clientes (con la gente de medio pelo sería una imprudencia hacerlo). No podía pensar mucho más. Pero no había tiempo para ser cauteloso. ¿No se extrañarían todos ellos si supieran que no disponía ni siquiera de dos mil dólares? ¿De que debía al Gobierno Federal cerca de ciento veinticinco mil dólares de impuestos atrasados?
De repente le cruzó por la cabeza un pensamiento demoledor. ¡Qué idiota había sido! ¿Por qué no colocar las joyas él, y no solo colocarlas, sino desaparecer con ellas? ¿Por qué se había echado atrás? ¿Aprendería alguna vez a seguir sus impulsos? Siempre acertaba. Siempre. ¿Por qué acobardarse? Estaba al borde del abismo y su situación en ese momento solo podía terminar en desastre, en la tragedia de los pusilánimes: la bancarrota. Era la clase de desgracia de los blandos. ¿Por qué no afrontar un verdadero desastre, la muerte misma? Él había sido siempre un jugador, ¿por qué no jugar la última partida?
Se volvió y miró a los dos hombres. Se sentía fuerte y sereno.
—Chicos —les dijo—, he reflexionado. Si damos un paso en falso estamos perdidos. Desde que murió Johnny Abate ya no hay en el distrito un comprador de joyas robadas que tenga la solvencia suficiente para encargarse de nuestro asunto. ¿He entendido bien? —Y añadió dirigiéndose al doctor—: Usted ha dicho, creo, que lo que obtendremos valdrá medio millón. Pero no será eso lo que sacaremos, pues en ningún caso el comprador nos pagará más de la mitad de su valor real.
—Exacto, sí, señor —dijo Riemenschneider, que empezaba a preguntarse si Emmerich, después de todo, era el más astuto de todos—. Tiene usted razón.
—Muy bien. Déjeme ver lo que puedo hacer antes de que Cobby empiece a buscar comprador. Las noticias de un negocio como este se difunden muy deprisa.
—Otra gran verdad —dijo Riemenschneider, que cada vez sentía un mayor respeto hacia el abogado.
—Confieso que estaba equivocado cuando hablé de colocarlas yo —continuó Emmerich con suavidad—. Personalmente, quiero decir. Sin embargo, conozco a gente importante que podría considerar un asunto como este, si se le plantea de forma adecuada.
Emmerich sonrió con todo su encanto.
—Hombres muy respetables, debería añadir. Supongo que una espera de pocos días, en un sentido o en otro, no tendrá mayor importancia.
—Ninguna —dijo Riemenschneider. Entonces saludó como si fuera a hacer una súplica y agitó las manos con ademán de tristeza—. Salvo por una cosa, señor Emmerich, que me desagrada tener que mencionar; pero acabo de salir de prisión...
Emmerich rio de buena gana y palmeó el hombro de Riemenschneider.
—No se preocupe por eso, amigo. Cobb le adelantará lo que necesite, le buscará alojamiento y se ocupará de usted. Lo que usted desee. ¿No es verdad, Cobb? Irá a cargo de la cuenta de gastos.
—Puede estar seguro —dijo Cobby encantado con la sonrisa y el repentino trato amistoso de Emmerich.
—Entonces, ¿les parece que concluyamos la velada aquí? Realmente necesito descansar.
Riemenschneider y Cobby se levantaron en el acto para despedirse.
—Ha sido usted muy atento, señor —dijo el doctor con la más elaborada de las reverencias.
Cobby sonrió a gusto, como si ya no le molestaran los extraños modales del alemán. El gran señor Emmerich le había tratado con familiaridad, evidenciando ante un extraño el vínculo que les unía. El delicado ego de Cobby se había reforzado por el momento.
El señor Emmerich estrechó las manos de ambos, los acompañó hasta la puerta y los despidió diciendo:
—No se preocupen por el dinero, eso no es problema. Denme unos días para lo de la colocación de las joyas. Si no puedo arreglarlo, les llamaré.
Esbozó una amplia sonrisa y salió afuera a pesar de la lluvia. Les hizo un exagerado saludo de despedida; pero, tan pronto como cerró la puerta, se le borró la sonrisa y en su cara apareció una sombra de preocupación, y lentamente volvió a entrar en el salón, sumido en hondos pensamientos.
De repente, tuvo una idea. Fue rápido al teléfono y marcó. Tras una larga espera, se oyó una voz soñolienta y disgustada que decía:
—Diga. Brannom al aparato.
—¿Bob? Soy Emmerich. ¿Tengo fama de no cobrar lo que se me debe?
—¿Ha perdido usted el juicio, señor Emmerich?
—Conteste a mi pregunta.
—Se le conoce, si me permite la expresión, como una presa fácil, como un blandengue de primera. Todo lo que puedo decir es que es una suerte que no sea mujer.
—Me deben, según mis libros, cerca de un centenar de miles de dólares. He sido demasiado generoso con mucha gente. Necesito que usted se encargue de cobrarlos de inmediato.
—¿Está borracho?
—Usted es un detective privado, ¿no es así? Por decirlo educadamente. Dicho en otras palabras: un ser bajo y despreciable que no sirve para nada. ¿Quiere el trabajo o no?
—Con mucho gusto, amigo. ¿El porcentaje habitual?
—Quizá algo más, si trabaja deprisa.
—Él quizá no le pone zapatos a los bebés.
—No sabía que los bebés llevaran zapatos.
—Está bien, pues ropa interior.
—Mantengo mi oferta.
—¡Demonios, qué humor de buena mañana! ¿Prefiere que sea educado o que empiece a matar gente a partir de las nueve?
—Lo que más convenga en cada caso particular. Solo me interesa el resultado.
—¿Qué se propone? ¿Dejar la ciudad con una chica de dieciséis años? Búsquesela de catorce. Las de dieciséis ya saben latín.
Emmerich se mordió el labio de rabia y dijo ásperamente:
—Tendría que haber dejado que el fiscal del distrito le encerrara. Le tenía muchas ganas. Para un hombre que desempeña el cargo que usted tiene, fue bastante descuidado.
—¿Qué espera, gratitud?
—Sí. Tengo que sacar algo de tantas movidas.
—¡Dios santo! No me diga que también quiere que yo... —Luego, con voz alterada, como si hablara con otra persona que tuviera cerca, Brannom dijo: «Puedes revolcarte por el suelo, cariño. Esa es mi chica». Y luego, a Emmerich—: Mi perra es un encanto.
—Es todo lo que puedo decir. Dese prisa, Bob. Y si quiere saber el motivo le diré que el Tío Sam y sus recaudadores de impuestos necesitan dinero.
—Espere, espere. No cuelgue —gritó Brannom—. ¿De qué plus estamos hablando? Me ha confundido con sus brillantes preguntas y respuestas, señor Emmerich.
—Un dos por ciento más.
—Más vale eso que nada. Buenas noches.
Emmerich colgó, se levantó y se quedó unos momentos pensando si habría cometido un error. Era consciente de que estaba alterado, quizá su discernimiento no fuera tan claro como de costumbre. De lo que no cabía duda era de que la persecución de sus deudores removería ciertos círculos de la ciudad y daría lugar a chismorreos, especulaciones y repercusiones. Sonrió, abandonó el salón de juego y volvió a entrar en el cuarto de estar. Todos esos pensamientos resultaban fútiles ya. No tenía por qué pensar en el futuro; por lo menos en un futuro que tuviera relación con la ciudad y con su antiguo modo de vida. Iba a dejar todo eso atrás muy pronto. ¡Que hablen y critiquen a su gusto!
La radio sonaba suavemente en el cuarto de estar. Una pelirroja dormía tumbada en uno de sus enormes sofás, con una revista de cine abierta a su lado. Emmerich se detuvo un momento a contemplarla con indiferencia y, encogiéndose de hombros, se dirigió a la parte posterior de la casa.
Encontró a Frank, el chófer, sentado a la mesa de la cocina bebiéndose una cerveza y leyendo el periódico de la mañana. Hizo ademán de levantarse, pero Emmerich le dijo que no se moviera. Emmerich se dirigió a la nevera, sacó para él otra cerveza, la abrió y se sentó a la mesa junto al chófer.
—Frank, cuando termine la cerveza, llame a la señora Emmerich y dígale que ciertos asuntos me retendrán fuera de casa. Que no se inquiete.
—De acuerdo, señor Emmerich.
Estuvieron bebiendo en silencio un rato, y Emmerich dijo:
—Una de las ventajas del abogado criminalista es que uno pude desaparecer tantas horas como le venga en gana sin despertar sospechas.
Frank soltó una risita, terminó su cerveza, se levantó y se dirigió al teléfono que había en el cuarto de los criados. Emmerich oyó el vago rumor de su voz mientras hablaba, sin prestar atención a lo que decía. Estaba pensando en la pelirroja. Aquella muchacha costado una fortuna. Le había amueblado la casita; la había colmado de dinero; había enviado cheques a su madre y a varios de sus parientes; le había comprado un automóvil, un abrigo de piel, una pulsera de diamantes. Y ahora, mientras bebía su cerveza, se preguntaba por qué demonios lo había hecho. Era un encanto, de eso no había duda, de cabellera preciosa y cuerpo escultural; pero una vez conocida a fondo no era más que una mujerzuela perezosa e ignorante, no era más que una vulgar ramera.
«Me ha costado cerca de un año y tal vez cien mil dólares aprender a darme cuenta», se dijo Emmerich suspirando. Terminó su cerveza y se levantó casi al mismo tiempo que Frank volvía a la cocina.
—He hablado con la nueva doncella de la señora. La señora Emmerich se había acostado ya —informó Frank.
—Bueno —dijo el abogado. Dio unos pasos en dirección al cuarto de estar y se volvió para decir—: Puede llevarse el coche al garaje de la oficina si lo desea, Frank. No le necesitaré hasta mañana al mediodía.
—¿Qué le parece si me quedo a dormir aquí? Llueve todavía y puede que el camino esté inundado.
—Bien, Frank, haga lo que quiera.
—Gracias —dijo Frank al marcharse Emmerich. El chófer volvió a coger el periódico. Estaba apenado por el modo en que iban las cosas en general y por el señor y la señora Emmerich en particular. Eran buenos para él, le pagaban bien y no le hacían trabajar en exceso. ¡Pero había que ver a ese matrimonio! Emmerich, tan mayor como para ser abuelo, liado con una chiquilla pelirroja y arruinándose por ella. Porque ¿qué otra cosa se creía que estaba haciendo? Y la pobre señora Emmerich, enferma, aburrida y sola.
Frank arrugó el periódico y se juró por enésima vez que no se casaría nunca, pasara lo que pasase.
Mientras volvía al cuarto de estar, Emmerich recordó de pronto lo inquieta que se ponía su mujer cuando salía hasta tarde; se angustiaba y se enfadaba mucho. Tanto que, una vez, hasta llegó a dar parte a la policía para que salieran en su busca. Pero, ¡bueno!, el tiempo pasa, las cosas cambian, y las emociones se van apagando.
Eso fue lo que le había hecho volver con Angela, la pelirroja. ¡Menudo nombre para una mujer como ella! Tendría que haberla dejado donde la encontró. Un día de lluvia terminó en un pequeño restaurante del centro. Quería comer algo rápido. Estaba fuera de su camino habitual, y era la primera vez que pisaba aquel sitio. Angela le indicó una mesa. Era una educada y sonriente camarera, que no pensaba más que en servir bien. Pero todos los hombres que había en el comedor, jóvenes y viejos, la miraban sin parar. No era solo por su flamígera cabellera: era delgada y, a la vez, voluptuosa; y había algo en su forma de andar, algo perezoso y despreocupado e insultantemente confiado, que no podía ignorarse.
«Bueno —se dijo Emmerich tras cruzar la sala y sentarse en una gran silla junto al sofá en el que dormía Angela—. Ya la tengo. Me la llevé ante la envidia de muchos hombres. Y ahora...».
En todo caso, tendría que volver pronto al restaurante.
Angela abrió los ojos lentamente, y se volvió para mirarle. Tenía los ojos de color ámbar —muy inusuales— y unas pestañas largas, curvadas, negras.
—¿Cuál es la idea? ¿Quedarte sentado mirándome fijamente, tío Lon?
—¡Tío Lon! ¡Hay que ver! —Y eso que hubo un tiempo en que le encantaba que le llamara así. Ahora le parecía grotesco.
—Lo mejor que podrías hacer es irte a dormir, cariño —dijo ella precipitadamente antes de que él pudiera contestar—. Desde hace unos días se te ve muy cansado. Trabajas demasiado.
Emmerich sonrió con desgana y afirmó moviendo la cabeza. ¡Qué comedia! No había ni sombra de inquietud en su voz. Estaba lanzando su ofensiva para huir de él, para despedirle, para negarle la entrada en su habitación aquella noche. Después de todo, y según sabía, Emmerich todavía estaba forrado hasta los topes.
—Tienes razón —dijo él—. Me fumaré otro cigarro y me iré a descansar un rato. Y tú, ¿por qué no te vas a la cama, nena?
Angela se levantó de inmediato y fue hacia él.
—Estoy muerta de cansancio; pero si tú quieres me quedaré sentada para ti diez horas más. Anda, déjame que lo haga.
Emmerich se estaba desatando los zapatos, y Angela se arrodilló y en un momento se los quitó. Luego se levantó y se inclinó sobre él para besarle en la cabeza.
—Te veré a la hora del almuerzo —dijo Angela sonriendo dulcemente y, antes de que él pudiera contestarle, le dijo—: Encargué las mejores caballas del mercado. Sé que te gustan para almorzar.
—Gracias, nena —dijo Emmerich haciendo un esfuerzo.
Angela le tiró un beso con la mano, bajó corriendo al salón y se metió en su habitación y cerró con llave la puerta sin hacer ruido.
Emmerich, en calcetines, estiró las piernas, encendió un habano y se puso a contemplar el espacio. En ese momento llovía con menos fuerza y un profundo silencio reinaba en el cuarto de estar. Emmerich no estaba acostumbrado a la soledad y empezó a sentirse un poco nervioso. De repente pensó que no estaba disfrutando el puro, y eso le confundió y le preocupó. Los puros siempre le habían funcionado cuando fallaba todo lo demás.
Dejó el puro en el cenicero, echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y trató de no pensar en nada. Logró dormirse un momento, pero se despertó sobresaltado. Se sintió atrapado y empezó a sudar. ¿Qué le pasaba? Que se lo jugaba todo a una sola carta. Ya no era un asunto de dólares y centavos: era un asunto de vida o muerte.
—¡Dios mío, qué cansado estoy! —gimió Emmerich en voz alta, y el pie de metal de la lámpara que tenía al lado vibró ligeramente como un débil y siniestro eco.