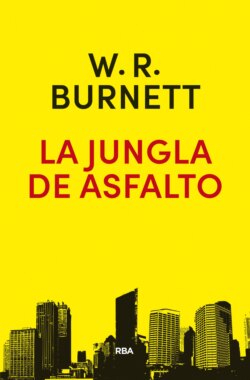Читать книгу La jungla de asfalto - William Riley Burnett - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеDix estaba tumbado en la cama, sin chaqueta y con una botella de bourbon a su lado, examinando el Racing Form cuando sonó el teléfono. Maldiciendo por lo bajini, lo dejó sonar un rato esperando que parara; pero como continuaba sonando lo descolgó, furioso. Serían Cobby, Gus el italiano o Doll, y no quería hablar con ninguno de ellos, ni con nadie de aquel asunto.
Era la hora de la noche en que le gustaba estar consigo mismo, completamente solo, sin que le interrumpieran. Fuera, la ciudad estaba oscura y tranquila; no había un sol del que esconderse, ni muchedumbres que le distrajeran, ni ninguno de los miedos que le asaltaban de día. Su pequeño apartamento estaba caliente y era acogedor, un refugio a salvo del mundo. Allí podía beber en paz, leer los periódicos y especular sobre lo que pasaría al día siguiente en los hipódromos del mundo entero. Y luego, cuando los primeros rayos del amanecer empezaran a iluminar los tejados decrépitos de Camden Square y el silencio del nuevo día se extendiera por las calles, todavía oscuras, de la inmensa ciudad, podría apagar la luz de su cuarto, que se amortiguaba a medida que la noche moría, y, acostado en la cama, revivir su pasado, aquel pasado feliz que se parecía más a un sueño que a la realidad, del que dudaba, a pesar de haberlo vivido; aquel tiempo dichoso en que no conocía las horribles y dolorosas certidumbres del presente; aquel tiempo en que nadie le llamaba «Dixie» o «Dix», ni nadie se burlaba de su acento sureño, ni se ponía enfermo porque adeudaba dos mil trescientos dólares que tenía toda la intención de pagar; aquel tiempo en que nadie se dirigía a él sino desde el respeto y la amistad.
Él era un Jamieson, ¿no? ¿Y no había sido su bisabuelo quien importó en su país de nacimiento al primer pura sangre irlandés? ¿Acaso sus abuelos no habían luchado en el ejército del sur durante la guerra civil? ¿No lo hizo uno de ellos con los Morgan Raiders? ¡Pues claro! Así que eran gente sencilla, nada de esnobismos. Nada que ver con los aristócratas de las plantaciones, eran gente del pueblo, la verdadera sal de la tierra.
Dix se levantó y cogió el teléfono.
—¿Eres tú, Gus? No te había reconocido la voz.
—Me han querido sonsacar, Dix. Creo que debes alejarte de los clubs una temporada.
—Necesito dinero, Gus.
—Yo tengo mil dólares invertidos en ti. ¿De acuerdo?
—Necesito enseguida dos mil trescientos dólares.
Gus soltó un silbido.
—Aléjate de los clubs de todos modos. —Le contó lo de la recompensa y que los policías seguían órdenes de la comisaría. Y continuó—. Si sales toma precauciones; no te dejes ver de noche en el bulevar. Hablaré con el Planeador. Los Chicos de la Alegría están deseando echarte el guante.
—Gracias, Gus —dijo Dix—. Mira si puedes conseguirme mil trescientos dólares más. Es algo de lo que tengo que ocuparme.
—Puede que el Planeador aguante, aunque lo dudo. Lo intentaré. Ya le conoces, ahorra para su mujer y para su hijo. ¿Qué hace un tipo como él con esposa e hijo? Es algo que se me escapa. A propósito, Dix: ha habido una redada en el club de Quigley. ¿No es allí donde trabaja Doll?
—Sí —respondió Dix soltando una risa extraña que hizo estremecer a Gus al otro lado de la línea—. Se ve que están llegando en oleadas.
—No tires la toalla, Dix. Sabes que todavía puedes contar con tu viejo amigo Gus.
Dix agitó la cabeza y esbozó media sonrisa al colgar. Aquel pobre ignorante, grasiento, jorobado italiano era lo más parecido a un caballero que había conocido en treinta años.
Se sirvió otro vaso entero de whisky y continuó leyendo el Racing Form. En el este la temporada de las carreras de caballos tocaba a su fin; pronto los grandes establos estarían ya embarcando a sus caballos con destino a Little Rock, Nueva Orleans, Florida y California para empezar la temporada de invierno; y él, mientras tanto, estaba ahí, abandonado en medio de aquella grande y triste ciudad del Medio Oeste, sin ninguna esperanza de salir de ella si no quería caer en manos de las autoridades, cosa que no estaba entre sus objetivos. Peor que eso, se hallaba a merced de un bocazas, de un enano nervioso que se la pegaba a uno sin parar. Y quería cobrar deprisa y hasta el último céntimo.
A algunos como Gus se les puede deber dinero, aunque no mucho. Pero a tipos como Cobby no se le puede deber algo y hacerse respetar.
Dix, irritado, hizo crujir las páginas del Racing Form y las ordenó a golpes. Entonces se puso cómodo y justo cuando empezaba a estudiar las apuestas de Pimlico sonó el portero automático. Se incorporó lanzando insultos.
Se acordó de pronto de Gus y de los policías y, saltando precipitadamente de la cama, cogió el revólver recortado del 45 de debajo de la almohada, se precipitó hacia el escritorio, sacó un cajón entero, depositó el arma en el fondo, en un marco de aluminio, y lo volvió a cerrar. Fue a responder al interfono.
—¿Quién es?
—Soy yo, cariño. —Una voz ronca y femenina ascendió desde el vestíbulo, ligeramente distorsionada por el auricular, triste y burlona, sin sorna. Había algo extraño en su voz que hacía que la gente se volviera a mirarla cuando hablaba. En realidad era una mujer cortita.
¡Doll! ¿Acaso era incapaz de advertir alguna de sus señales? Ella le había aburrido e irritado durante mucho tiempo y él se lo demostraba cada vez más.
Dix pulsó el botón para abrir sin decir palabra, y se puso a escuchar el eco de sus tacones retumbando en la escalera mientras subía, completamente inconsciente del alboroto que estaba armando.
—Dix —dijo ella al verle esperándola en el umbral, al final del corto y sombrío pasillo. Luego se abalanzó sobre él; su largo vestido cubierto de lentejuelas crepitó—. Siento molestarte, cariño, pero...
—No hables aquí fuera —pidió Dix con enfado. La agarró sin contemplaciones del brazo, la hizo pasar al apartamento y cerró de un portazo.
Doll se quitó la chaquetita que llevaba y la tiró en una silla. Era una mujer alta y fuerte, de una belleza tosca. Era morena, pero se había teñido el pelo tantas veces que en ese momento lo tenía indefinible, pues no era ni morena, ni pelirroja, ni rubia, sino alguna mezcla de las tres, muy artificial. Tendría unos treinta y cinco años y se le notaban los surcos del cansancio en la boca y los ojos; pero ella se ponía veinticinco y pasaba la mayor parte del tiempo intentando aparentarlos. Conocía el lado duro de la vida, apenas había visto nada más durante veinte años; pero había logrado mantenerse a distancia del sórdido fatalismo de sus compañeras y había luchando con tenacidad, sin descanso y con todas sus fuerzas para no caer fácilmente. La lucha la había agotado y esa noche se sentía triste, sola y desalentada.
La nula empatía de Dix le dio frío y, algo confundida, revolvió su bolso en busca de un cigarrillo, mientras se esforzaba en pensar lo que iba a decir.
Dix entró en el dormitorio, se sentó en la cama y miró el Racing Form que había dejado extendido, con la firme intención de volver a leerlo. ¿Por qué tenía que fastidiarle?
Doll le siguió y se sentó en una silla que había al lado del escritorio. No encontraba cerillas y se puso a remover distraídamente el contenido de su bolso. Dix, gruñendo, le encendió el cigarrillo y le dijo:
—Si quieres fumar más te vale llevar cerillas.
Doll rompió a llorar de repente, e inclinando el cuerpo se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban convulsos.
—¿Por qué lloras? —le preguntó Dix con acritud.
—Por nada —respondió Doll. Continuó sollozando unos momentos, haciendo grandes esfuerzos para contenerse. Suspirando y mordiéndose el labio, miró a Dix—. Quiero decir que por todo —se corrigió. Pero la observación no fue acertada; sonaba falsa y autocompadecida, e hizo una mueca para sus adentros.
La expresión de Dix no cambió. Sus ojos negros la contemplaban con fastidio. No se leía nada en ellos, ni siquiera un destello de curiosidad. ¿Qué esperaba ella?, ¿un poco de empatía? Ella empezó a reírse un poco histéricamente; se levantó y se detuvo a contemplar un momento a aquel hombre alto y huesudo de facciones pronunciadas y mejillas hundidas con aspecto de ir en reserva, el extravagante forastero que sentía un misterioso desprecio hacia todos, incluso hacia ella en aquel momento. ¿Empatía? ¿De Dix? Era pedir peras al olmo.
Dejó su cigarrillo en el cenicero y fue a recoger su chaqueta.
—Lo siento, Dix —dijo—. No sé en qué pensaba para venir a molestarte a estas horas de la noche. Me marcho.
Dix se aclaró la garganta y cambió de postura en la cama. Déjala ir. Deshazte de ella. ¿Para qué seguir liándola? Pero un instinto vago, un inconsciente recuerdo del pasado, le hizo levantar y acercarse a ella. La pobre mujer estaba en una situación apurada.
—Ya me ha dicho Gus que la policía ha estado allí.
Doll se volvió a mirarle para examinar su rostro impasible. Estaba loca por aquel vago. ¿Por qué? No importaba. Simplemente lo estaba. Si al menos tuviera una pizca de ternura, un poco de comprensión, aunque no fuera mucha...
—Quigley ha perdido una gran suma en las carreras —dijo, dejando su chaqueta de nuevo en la silla y volviendo a donde estaba Dix—. Cuando llegó el momento de pagar, intentó hacerlo con promesas. Pero eso no vale con la brigada del vicio.
—Siéntate y bebe algo —dijo Dix, haciendo un esfuerzo.
Doll se sentó deprisa, antes de que cambiara de opinión. Deseaba desesperadamente echarse en sus brazos y que la consolara; pero sabía que eso le fastidiaría y le devolvería aquella mirada fría e inhumana.
—No me hagas caso si me río —respondió ella, esforzándose en reír como si no tuviera ninguna preocupación en la vida.