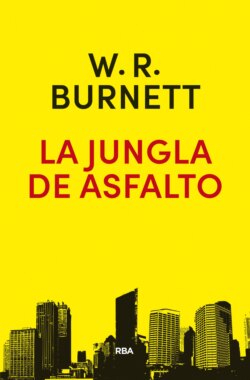Читать книгу La jungla de asfalto - William Riley Burnett - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеA Lou Farbstein, el hombre maduro al que desde hacía veinte años seguían llamando «el brillante chico del periódico World», ni le gustaba ni le disgustaba el nuevo poder fáctico de la ciudad, el comisario de policía Theo J. Hardy. Le consideraba, más bien, un fenómeno pintoresco, y escribía a menudo sobre él con curiosa imparcialidad, e influía notablemente en las opiniones de sus compañeros de prensa con sus nobles y afiladas declaraciones. Casi todo lo que escribía, tenía éxito. Por ejemplo, cuando se refirió al comisario como a un personaje de Harold Ickes, los demás reporteros reconocieron enseguida lo apropiado de la afirmación, y dejaron al margen al anguloso y campesino exjuez y sus constantes alegatos contra la corrupción de los burgueses que dirigían el inestable gobierno de la ciudad. Gracias a las esclarecedoras frases de Farbstein, Hardy era percibido como un hombre honesto, capaz y muy trabajador, que los tenía bien puestos; y también como un tipo extremadamente irritable, algo vengativo y hasta ridículo, a veces.
Durante las semanas posteriores a su toma de posesión, los periodistas tuvieron a Hardy por una figura decorativa, torpe aunque respetable, tras la que los delincuentes habituales seguían cometiendo sus fechorías. Ahora le conocían mejor. Hardy era la única esperanza de la administración. Los políticos temblaban entre bastidores. Si Hardy no lograba salvarlos, serían desposeídos de sus cargos en las próximas elecciones; entonces sus enemigos y detractores les relevarían y se expondrían a ser acusados y sentenciados, o, en última instancia, a caer en desgracia pública.
Bulley, el alcalde, se había ido disolviendo hasta lo insignificante. Curtis, el presidente del Consejo de Supervisores, estaba, pública y notoriamente, de vacaciones en California, «disfrutando de un merecido descanso», como escribió Farbstein en el World, para deleite de todos los que sabían leer entre líneas. Dolph Franc, el formidable jefe de policía, era todo sonrisas y la mar de amable, nada que ver con su proverbial cinismo malcarado, y seguía refiriéndose en público al comisario Hardy como «mi gran jefecito».
Sin embargo, los periódicos continuaban atacando a la administración —especialmente al Departamento de Policía— con desapasionada unanimidad. Hardy, que ya no podía seguir consintiendo las arremetidas y estaba crecido, había convocado una rueda de prensa por la noche en su maltrecha y decrépita oficina del antiguo Ayuntamiento.
Los periodistas estaban sentados fumando sus cigarrillos y refunfuñando. ¿Qué clase de rueda de prensa era esa? No había copas gratis. Ni la cortesía habitual. El secretario de la oficina los había mirado con su cara de sabueso, como si estuviesen a punto de ser arrojados a los leones.
El único que no estaba sorprendido era Farbstein. Como Diógenes, hacía mucho tiempo que buscaba a un hombre honrado y empezaba a sospechar que la luz de su linterna se consumiría antes de dar con él. Y aunque la llama estuviera casi extinguida, al fin le había encontrado: ¡Hardy! No hacía falta quererle —en realidad, era imposible—, pero era respetable, y para Farbstein, en aquel momento de su vida, eso lo significaba todo.
Se sentó a escuchar tranquilamente mientras sus compañeros alborotaban y despotricaban. A pesar de su rudeza y de su cinismo, eran tipos hechos y derechos, padres de familia que pagaban sus impuestos. Pronto, todos ellos verían la luz y vivirían su desacostumbrado esplendor.
Se hizo un silencio repentino cuando entró el comisario. La noche era fría y llevaba un abrigo grueso, unos chanclos pasados de moda y un sombrero plagado de manchas calado hasta los ojos. No les sonrió como un político, ni repartió apretones de manos; no sacó ni puros ni whisky; ni hizo demagógicas alusiones a la pobre esposa que le esperaba en casa ni a la valía política de su encantador nieto. Apenas se caló el sombrero, se sentó en su escritorio con el abrigo puesto y se les quedó mirando duramente con sus ojos grises, fríos e inquisitivos. Notaron que estaba enfadado de verdad y que les odiaba hasta las entrañas. Era interesante.
Al cabo de un momento, sin más preámbulos, dio un pequeño discurso.
—Les he convocado —dijo— no para darles coba y decirles lo maravillosos que son, pues creo que ya lo han oído suficiente. Tampoco para pedirles que renuncien a escribir lo que piensan. Voy a enumerarles algunos hechos y a dejarles que piensen en ello.
»Dicen que el Departamento de Policía es corrupto. Dicen que encubren a los estafadores. Que están haciendo una fortuna con el sindicato de la prostitución, que alardean de ello y que solo registran denuncias de prostitutas solitarias que no están sindicadas. Dicen que la brigada antiapuestas protege a los grandes apostadores y persigue y encierra a los pequeños. Dicen que, a pesar de la ley, las casas de apuestas están activas en todas partes y que muchos policías se están haciendo ricos a fuerza de ser sobornados.
»¿Continúo?
Hardy hizo una mueca y miró a su alrededor implacablemente. Nadie habló.
—Está bien. Supongo que es suficiente para empezar. Ahora solo quiero decir una cosa más. No estoy negando que exista la corrupción en el Departamento de Policía. De hecho, la hay, y mucha, más de la que pueda perseguir y castigar en pocos meses. Pero también hay muchos hombres honestos en el cuerpo, de mayor y menor graduación, que no merecen sus despiadadas críticas. Según ustedes, cada hombre uniformado de policía es una criatura repugnante y pestilente que obstruye el delicado olfato del elevado, irreprochable y extremadamente honesto periodista.
Hubo gran agitación en el despacho del comisario, y Farbstein rio para sus adentros.
—¿En qué se basan? —preguntó Hardy—. Díganme algo que no sea corrupto.
—El amor maternal —dijo Hillis, del Sun, y desató algunas risitas ahogadas.
—Lo niego rotundamente —intervino Farbstein—. ¿Ha oído hablar de un tal doctor Freud?
—No quiero discutir ese asunto —dijo Hardy—. Están criticando al Departamento de Policía como si fuera el único afectado por la corrupción en este mundo puro. Todas las instituciones humanas son falibles, y también el periodismo lo es, aunque ustedes, sus paladines, se resistan a admitirlo. Todos los ataques y las cruzadas de esta clase se parecen si se las compara. El juego es un vicio pernicioso y repugnante, según una de sus cruzadas favoritas, pero ¿comparándolo con qué?
—Comisario Hardy —dijo Kelso, del Examiner—, esto me suena a sofismo. No esperaba oírlo de sus labios.
Hardy sonrió fugazmente.
—He herido su susceptibilidad, ¿verdad? Tenga un poco de paciencia conmigo. Aún tengo que aclarar algunas cosas.
Hardy sacó un puro barato, lo encendió y se puso a pensar mientras exhalaba bocanadas de humo. El olor ácido, a semilla quemada, que despedía, torció el semblante de los periodistas, que se apartaron del comisario.
Hubo un largo silencio, y el comisario, sin pronunciar palabra, se inclinó hacia delante y encendió la radio de su escritorio. En un instante, las llamadas de la policía empezaron a dejarse oír sin interrupción en aquel reducido despacho. Eran llamadas que llegaban desde todos los rincones de la inmensa y agitada área metropolitana.
Los periodistas escuchaban en silencio, removiéndose inquietos a medida que las llamadas entraban, una tras otra, solapándose —desde Camden Square, Leamington, Italian Hill, el barrio polaco, South River, incluso hasta los grandes núcleos donde vivía la gente bien—, centenares de llamadas de toda clase que formaban una corriente sórdida, aterradora, implacable.
—Supongo, caballeros —dijo Hardy—, que como periodistas conocerán los códigos. Pero en caso de que no sea así, permítanme que se los traduzca un momento... —Cogió las llamadas tal como le llegaron—: Un borracho caído en la calle. Otro borracho montando escándalo. Una tentativa frustrada de atraco. Robo en un mercado. Otro caso de embriaguez. Triple accidente de automóvil que necesita una ambulancia y policía. Borrachera. Accidente doméstico; hombre herido con un cuchillo de carnicero. Un coche robado. Asalto consumado... muchacha... ambulancia requerida. Robo en un almacén... detención de un sospechoso. Borracho que arma escándalo en un salón de baile. Dos borrachos. Un niño atropellado. Doble accidente de automóvil... uno de los coches caído en un terraplén... Un borracho. Otro borracho que pretende entrar en casa ajena. Ataque a una muchacha que declara haber sido arrojada desde un coche. Un borracho. Otro borracho. Un tipo sospechoso. Borrachos, más borrachos...
La voz de Hardy calló, pero las llamadas continuaban, una tras otra, hasta que algunos reporteros se pusieron de pie, apoyándose en la mesa del comisario para oír mejor. Farbstein fumaba en silencio, riendo por dentro, escuchando apenas.
El comisario dejó encendida tanto tiempo la radio que Hillis, ligeramente estremecido, le rogó que la apagara, cosa que Hardy hizo, encogiéndose de hombros, momentos después.
—¿Y qué prueba todo esto? —preguntó Hillis, que sabía bien lo que probaba.
—Me parece que está claro —respondió Hardy—. El Departamento de Policía tiene muchos problemas. Su actividad, como no dudo que me harán el honor de admitir, no se limita a asustar a las prostitutas ni a sacar dinero del juego. Está prestando un servicio público y lo está haciendo jodidamente bien. Ustedes han estado oyendo las llamadas durante veinte minutos, quizá media hora. Se oyen llamadas a todas horas, todos los días, incluso domingos y festivos.
Hillis, polemista por naturaleza, no encontró nada que decir. Apretó los labios y sacó un cigarrillo.
—Está todo dicho, señores, salvo por una cosa —continuó diciendo Hardy—. Han oído las llamadas y serán capaces de sacar sus propias conclusiones. Pero no creo que sean tan radicales como las mías. La peor policía del mundo es siempre mejor que no tener policía. Y la nuestra está muy lejos de ser la peor, como ustedes quieren dar a entender. Retiren a la policía de las calles cuarenta y ocho horas y no habrá nadie a salvo, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en su propia casa. Se verían amenazados mujeres y niños. Volveríamos a la selva.
»Todo lo que les pido es que reflexionen un poco acerca de esto antes de escribir sus próximos artículos atacando y censurando al Departamento de Policía.
Hardy despidió a los periodistas y todos, menos Farbstein, se dirigieron, todavía pensativos, a un bar cercano. Farbstein se fue corriendo a su casa, al piso que tenía alquilado en un inmueble situado a medio camino de una empinada cuesta en Leamington, y, a pesar de las protestas de su esposa, se encerró en su habitación para escribir lo que se convirtió en un aclamado y muy comentado artículo, publicado en la página de Opinión del World, sobre las intrincadas funciones y los peligros a los que se enfrentaba el Departamento de Policía. Farbstein reverenciaba, aquí y allí, la labor del comisario Hardy, quien le había hecho ver una perspectiva nueva de la ciudad en la que había vivido la mayor parte de sus cuarenta y cinco años.
Contempló la ciudad desde la ventana que había en el guardarropa de su despacho, y le pareció temible y siniestra.