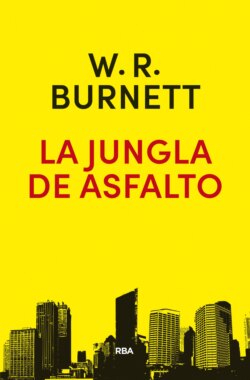Читать книгу La jungla de asfalto - William Riley Burnett - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl comisario tenía tres secretarios, todos muy activos, y el que estaba de servicio esa noche parecía un soldado de caballería alemán, alto y recio, con el cabello casi albino, cortado de mala manera, como si se lo hubiera hecho un carnicero. Sentado a la mesa del despacho exterior, intentaba aparentar no solo que estaba muy ocupado sino que era un personaje importante. Farbstein, que llevaba allí cerca de una hora esperando ver al comisario, le miraba burlonamente de cuando en cuando. El corpulento policía, sintiéndose observado, se removía molesto en su asiento y se aclaraba la garganta de forma ostentosa.
Detrás de la puerta del despacho privado del comisario podía escucharse, a ráfagas, una voz ronca y quejumbrosa. Cada vez que eso ocurría, el secretario, como si le picaran las ortigas, cambiaba de postura, se ponía a hacer ruido con los pies y a abrir y cerrar los cajones de su mesa; en una de las ocasiones incluso llegó a silbar una canción popular desafinada. Pero cuando Farbstein se puso a acompañarle silbando la parte del tenor, el policía paró en seco y dirigió al periodista del World una mirada despectiva.
Al otro lado de la puerta del despacho privado la voz ronca y quejumbrosa subió de tono y se escuchó un puñetazo en la mesa. El secretario se levantó abruptamente e hizo chirriar la silla. Se dirigió hacia el bidón de agua fría, afirmando con todo su peso los pasos sobre el suelo gastado y desigual.
Farbstein dejó la revista que estaba leyendo y dijo:
—Abre paso, Gauleiter. Creo que va a salir alguien disparado de un puntapié.
El secretario preguntó:
—¿Qué quiere decir Gauleiter, Farbstein?
—Es un nombre cariñoso. Eso prueba que le aprecio.
—Me llamo Welch. Harry Welch.
—No se lo diré más —dijo Farbstein, que hacía como si garabateara al margen de la revista—. Nunca se sabe cuándo puede venir bien.
—Soy el colaborador número uno del comisario —dijo el secretario volviendo a su mesa pesadamente—. Soy su hombre de confianza.
—Las cosas no deben de ir como una seda, entonces.
El secretario miró con recelo a Farbstein y luego dijo con voz insegura:
—¡Oh, yo no diría eso!
Farbstein rio y se incorporó. Había oído movimientos tras la puerta del despacho privado que le indujeron a creer que la conferencia había terminado, y necesitaba atrapar al comisario.
Se abrió la puerta y un grupo de miembros del Departamento de Policía, que vestían de paisano, cruzó en fila la antesala con la cara pálida y solemne y en tenebroso silencio. Poco después salía Dolph Franc, el jefe de policía, con su enorme cuello de toro, sonriendo tímidamente como un colegial grandullón al que hubieran pillado haciendo una travesura. Su cara se puso rígida al ver a Farbstein, quien venía censurándole desde hacía años; pero, al recordarlo, convirtió su expresión huraña en una sonrisa que de tan falsa resultaba cómica.
—Hola, Farbstein —dijo—, ¿cómo van las cosas?
—Eso le pregunto yo a usted —contestó Farbstein, señalando con el pulgar el despacho del comisario.
Franc soltó una risa hueca, se encogió de hombros y siguió a los otros por el pasillo.
Justo al aparecer el comisario en la puerta sonó el teléfono del despacho exterior, y Welch descolgó enseguida.
El comisario se quedó mirando a Farbstein en silencio, esperando. Llevaba el sombrero muy calado y el cuello del abrigo vuelto. Sus ojillos grises miraban enfadados tras los cristales de las gafas.
—Despacho del comisario Hardy —dijo Welch—. Sí, señora Hardy, está...
—He salido —dijo con brusquedad el comisario.
Welch se sonrojó ligeramente.
—Sí, señora —dijo hablando por el teléfono—, acaba de salir ahora mismo, hace un instante, señora. Es la verdad, señora...
Farbstein se reía y el policía se puso más colorado todavía. Welch, después de unas cuantas palabras torpes pero tranquilizadoras, intentó colgar apresuradamente, pero no logró encajar el auricular hasta el tercer intento.
—Haré que le preparen el coche —dijo llevándose la mano a la gorra.
Farbstein se interpuso.
—¿Me permite que le lleve a casa, comisario?
—No le pilla de camino.
—Deje que aproveche ahora para hablarle un momento, así no le robaré ni un minuto. De todos modos tiene que ir a casa.
—De acuerdo —dijo Hardy de mala gana. Se despidió mecánicamente del oficial Welch y salió al frío pasillo, donde el viento silbaba con apagados soplos.
Farbstein hizo sonar sus talones y le dedicó una rápida reverencia a Welch; luego siguió por el pasillo al comisario.
Los dos llegaron en silencio hasta el ascensor.
Condujeron a través de la fría, húmeda y dormida ciudad encogidos en sus respectivos abrigos. Lloviznaba y soplaba un viento polar cerca del río.
—... un artículo entero dedicado a usted, comisario —decía Farbstein—. Biográfico, ¿sabe? ¡Su obra! El Viejo está de su parte y quiere que todo el mundo lo sepa. Enviaremos a su casa a algunos chicos. Para que saquen fotos bonitas. Tal vez la de usted con su nietecito en brazos. El Viejo arde en deseos de ayudarle, se lo digo yo. Está dispuesto a apoyarle para que salga elegido alcalde en las próximas elecciones.
—Soy totalmente contrario a los artículos de esta clase —dijo Hardy—. Eso es para actores.
Farbstein se volvió para mirar al comisario. Estaba sorprendido y complacido al mismo tiempo.
—¿Quiere usted decir que no siente ambiciones políticas?
—No tengo ambiciones de ninguna clase. Estoy cansado y enfermo de tanto crimen en la ciudad. Y voy a hacer algo al respecto.
—Entonces, ¿nada de artículos?
—Nada de artículos.
Guardaron silencio mientras Farbstein, desviándose del bulevar del Río, entraba en Lower Locust Road, una calle de tercer orden donde el comisario vivía en una casa destartalada construida hacia 1880. Estaba pintada de blanco, con remates triangulares, unos balconcitos increíblemente pequeños, un porche y unos adornos muy anticuados en la fachada.
—Sería la portada del domingo —comentó Farbstein pensando concienzudamente en favor del viejo Gresham—. Llamaría muchísimo la atención. Claro que podríamos publicarlo sin contar con usted para nada; pero con su ayuda...
—Estoy en contra, pero le sugiero una idea. Dediquen el mismo espacio a hablar del nuevo edificio para la escuela de policía que estamos construyendo.
—Es una gran idea, comisario.
—Hable de ello con Randolph mañana.
—Sí, señor.
Farbstein hubiera querido darle unas palmaditas en el hombro al viejo cascarrabias en señal de admiración.. Pero por una vez no se atrevió. ¿Por dónde podía empezar?
Tras una breve pausa, el comisario preguntó:
—¿Sabe usted que hoy han puesto en libertad a Erwin Riemenschneider?
Farbstein, intrigado, miró al comisario.
—¿Quién es Riemenschneider?
Hardy chasqueó la lengua con ironía.
—Están todos dormidos. Todo el mundo duerme, hasta los periódicos y el Departamento de Policía. Uno de los criminales más peligrosos del mundo. Le dejan suelto y desaparece. Y nadie tiene la menor pista sobre su paradero.
—¿De ahí el rapapolvo que le ha pegado a sus muchachos en el despacho?
Hardy le miró fijamente.
—Oí mucho ruido detrás de la puerta.
—Farbstein, de esto ni hablar, ¿me comprende?
—Sí, señor. Puede confiar en mí.
—Lo sé, de lo contrario no estaría hablando. Sí, tal era el motivo del rapapolvo. Yo no puedo estar en todo. No debíamos haber perdido la pista de un hombre como él.
—Si tengo alguna noticia se la comunicaré, comisario.
Cuando paró el coche ante la casa de Hardy, el comisario gruñó y carraspeó un momento, y, con tono áspero, dijo:
—Entre, Farbstein, que hace una noche muy fría. Nos tomaremos un sándwich y un café.
—No quisiera molestarle, comisario.
—Si no le necesitara no le invitaría.
—Está bien, comisario.
Mientras Hardy introducía la llave en la cerradura, la puerta se abrió desde dentro y se encontraron con la señora Hardy, una mujer bajita, entrada en años, de nariz gruesa, boca agradable y unos cabellos negroazulados con mechones de plata.
—Theo, ¿ya sabes la hora que es? —gritó. Y al ver a Farbstein preguntó—: ¿Quién es este hombre?
—Es un periodista del World. Entre —dijo Hardy, empujando a su mujer, que retrocedió desconfiada.
Farbstein, molesto por la inquisitiva y poco amistosa mirada de la dueña de la casa, se quitó el sombrero y siguió al comisario por el largo y tenebroso pasillo que conducía al salón. Más allá había una habitación donde ardía un buen fuego en una chimenea muy alta.
La señora Hardy cerró la puerta y se volvió hacia su marido dispuesta a protestar; pero él le dijo con firmeza:
—El señor Farbstein no ha venido a tratar de negocios. Le he invitado yo para que cene con nosotros.
La señora Hardy sonrió al momento.
—Encantada de que se quede, señor Farbstein. Vaya a la biblioteca con Theo. Ya tengo la cena preparada.
Se marchó enseguida y Hardy se volvió para mirarla con una sonrisa indulgente en los labios.
—No le extrañe —dijo sonriendo—, se pasa todo el tiempo tratando de cuidarme.
Se le veía relajado, parecía estar en paz con el mundo. Farbstein le siguió pensativo hasta el cuarto de estar. Envidiaba la felicidad de su hogar. No es que él no fuera feliz en su propia casa. Pero Frieda no era como la señora Hardy. Era como él: ingeniosa, nerviosa, malhumorada.
¿Qué se le va hacer?