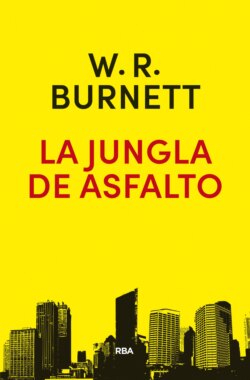Читать книгу La jungla de asfalto - William Riley Burnett - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеLa noche, oscura y tempestuosa, cubría como el hábito de un cura la enorme y agitada ciudad de Midwestern, situada al lado del río. Una lluvia fina que caía a intervalos entre los altos edificios humedecía las calles y el pavimento, convirtiéndolos en una suerte de espejos negros de una casa encantada, que reflejaban con formas grotescas y retorcidas las luces de la calle y las marquesinas de neón.
Los grandes puentes de la parte baja de la ciudad, construidos sobre el río ancho y negro, formaban arcos en el vacío, y la lejana orilla quedaba difuminada por la llovizna; bocanadas de aire arrastraban sin rumbo hojas de periódico por los desiertos bulevares, silbando débilmente por las fachadas y gimiendo en los cruces. Coches aparentemente vacíos y autobuses con los cristales empañados rodaban lentos por la parte baja de la ciudad. No había más tráfico que el de los taxis y los coches patrulla.
El bulevar del Río, ancho como una plaza, con sus jardines y sus bóvedas, con las luces anaranjadas de las farolas cada vez menos visibles en el horizonte, como si una plaga hubiera barrido y limpiado las calles, estaba desierto. Los semáforos cambiaban con precisión automática, pero no había coches que les respetaran o desobedecieran. Más allá del bulevar, en la zona de restaurantes y discotecas, las luces de neón parpadeaban entre el resplandor y el vacío. La ciudad nocturna se encargaba de sus asuntos como un juguete de cuerda, con una eficiencia mecánica, prescindiendo del hombre.
Finalmente el viento se detuvo y la lluvia empezó a caer constante por toda la enorme ciudad; por las chimeneas de las fábricas de acero del barrio polaco; las mansiones de los millonarios en Riverdale; en las regiones montañosas de Tecumseh Slope, con sus pequeños colmados italianos y sus restaurantes; sobre la aglomerada masa de casitas de alquiler a lo largo de la parte alta del río, cuyas ventanas habían estado oscuras durante horas y donde los hombres empezarían a despertarse a las cinco de la madrugada maldiciendo a los despertadores; en los suburbios desperdigados al norte y al este, donde las casitas y los céspedes eran uniformes; y, finalmente, sobre aquel inmenso montón de callejuelas infectas y oscuras de la parte baja de la ciudad, más allá del río, que era Camden Square, donde había, al menos, un bar en cada esquina, y donde patrullaban a docenas los coches de policía y los sabuesos iban en pareja.
Un taxi se detuvo frente a la oscura fachada de un almacén cerca de Camden Square y el conductor se volvió para hablar con su pasajero.
—¿Sabe usted adónde va?
El pasajero asintió, salió del coche y le pagó gratificándole con una propina espléndida, que hizo que el taxista se sintiera encantado con aquel hombrecito rechoncho y no muy joven que se había sentado en silencio sepulcral durante todo el largo trayecto desde la parada final del autobús, donde lo había cogido.
—Perdone si me meto donde no me llaman —insistió el taxista—, pero este es un barrio peligroso. —El hombrecito se aclaró la garganta—. Allí está el número que busca. Está muy oscuro. ¿Quiere que le espere?
El cliente negó con la cabeza.
—Está bien —dijo el taxista, que no tenía el menor deseo de esperar allí, solo, en el Camden Boulevard West a las dos de la madrugada—. Le daré un consejo: no se pasee demasiado por aquí con la maleta en la mano. Algunos de esos jovencitos punkis se la arrebatarán, aunque solo sea por conseguir una camisa limpia.
El pasajero ya se había alejado y en ese momento buscaba a tientas el telefonillo que había cerca de la puerta del almacén para llamar. El taxista empezó a alejarse lentamente mientras se giraba a mirar.
Al cabo de un rato el hombrecito rechoncho escuchó un movimiento en la oscuridad del almacén y la puerta que estaba cerrada con una cadena se abrió cinco centímetros.
—¿Quién es? —preguntó una voz áspera y recelosa.
—Joe Cool me dijo que viniera aquí —contestó el visitante—. Quiero ver a Cobby.
—Joe Cool está en la cárcel.
—Ya lo sé. Vengo de allí. He salido esta tarde.
El hombrecillo hablaba con un ligero acento extranjero y el que estaba tras la puerta trataba de verle la cara a la tenue luz de la farola de la esquina.
—Cobby está harto de todos los que no sabéis apostar. No es ningún banco nacional.
—No vengo a pedir dinero. Vengo a proponerle un negocio, un gran negocio.
—¿Cómo puedo saberlo?
—Vaya a decírselo a Cobby.
El hombre del almacén vaciló un buen rato. Luego se oyó el rechinar de una cadena y la puerta se abrió lo suficiente para dejar paso al visitante.
—Espere aquí —dijo el hombre, y volvió a cerrar la puerta colocando la cadena en su sitio. Se dirigió a otra puerta interior por cuyas rendijas se filtraba la luz. Mientras caminaba dijo por encima del hombro—: Vaya con cuidado, compañero. Cobby ha tenido muchos problemas últimamente y resulta muy difícil tratar ahora con él. —Después de una pausa y cuando se disponía a abrir la segunda puerta, añadió—: Siempre lo ha sido.
El recién llegado dejó la maleta en el suelo y se encendió un puro mientras esperaba. Suspiraba tranquilamente y no parecía sorprendido en absoluto por la recepción.
A los pocos minutos la puerta interior se abrió y dejó ver un triángulo de luz que iluminaba la oscura estancia donde estaba el almacén. El portero le hizo señas para que le siguiera.
El visitante se encontró en un pasillo estrecho y alumbrado que olía a tabaco rancio. Le precedía el portero, que le daba la espalda. Había varias puertas en el pasillo, tras las que se escuchaba el rumor de voces y el sonido de las fichas de póquer.
El portero se detuvo junto a la última puerta y se volvió para mirar al visitante, que se paró detrás de él. El portero era un exluchador que tenía la nariz rota y las orejas como coliflores. Tenía pequeños ojos de cerdo y sus labios, gruesos y plegados hacia dentro, parecían hinchados. Lucía una cabellera rubia recién cortada, que semejaba un alambre dorado bajo la estridente luz de la bombilla. Se quedó mirando al pasajero en un silencio malhumorado, incapaz de descifrarle.
El visitante era un hombre bajo, que no medía más de metro sesenta, de espaldas anchas y encorvadas, con barriga incipiente; parecía flojo, gordo y estaba pálido. Tenía el rostro ensombrecido por un incongruente sombrero de fieltro y los ojos ocultos tras unas gruesas gafas. Su cara era inexpresiva. Su pequeño bigote negro y bien recortado no armonizaba con el resto de su aspecto. Al portero le parecía tan inquietante como un maniquí.
Antes de que el portero terminara su minucioso escrutinio la puerta se abrió de golpe e irrumpió un hombre con aspecto de hurón, en mangas de camisa, que gritó impaciente:
—Bien, ¿dónde demonios está?
Entonces se volvió y vio al hombrecillo gordo que estaba ante él, esperando en silencio, con una maleta en la mano y dando una calada a su puro.
—Bien. Dese prisa. Soy un hombre muy ocupado. ¿Qué desea?
—Permítame que me presente —dijo el hombre gordo después de retirarse el puro de la boca con un elegante movimiento de su pequeña, blanca y femenina mano—. Puede que usted me conozca...
—No le había visto nunca —refunfuñó Cobby, moviendo los pies con impaciencia—. Diga, diga, ¿de qué se trata?
—Quiero decir que quizá le hayan hablado de mí, del profesor. ¿Herr Doktor, quizá?
Cobby se quedó boquiabierto y le miró anonadado con sus duros y bizcos ojos azules, muy juntos el uno del otro.
—¿Quiere decir... que es usted Riemenschneider? —El tipo asintió—. Bien... ¿por qué demonios no lo había dicho antes? Entre.
Cobby se giró y fulminó al portero con la mirada y, luego, entró de nuevo en el despacho del final del pasillo. Aunque tenía ya cuarenta y pico, se movía con la impaciencia de un adolescente, siempre nervioso, siempre acelerado, siempre irritado.
Riemenschneider se quitó el sombrero y le siguió. La parte superior de su cabeza, completamente calva, brillaba como la madera recién barnizada, y estaba sembrada en sus bordes por una mata abundante de pelo rizado negro que llevaba un poco largo, como un músico.
Cobby, volviéndole a mirar cuando entró en el despacho, pensó para sí: «Es un tipo raro, ciertamente; pero al que uno no tiene más remedio que respetar. ¿Cuántos hombres hay que hayan logrado realizar impunemente un centenar de estafas? Se necesitaba tenerlos bien puestos».
—Siéntese, doctor —dijo—; póngase cómodo. ¿Quiere tomar algo?
Riemenschneider se sentó y colocó la maleta a su lado.
—No bebo. Perdí el hábito en la cárcel. Eso es lo que es: un hábito. —Hizo una mueca en un intento de sonrisa, sin conseguirlo, pues su rostro continuó inexpresivo.
Cobby, haciendo aspavientos como de costumbre, se sirvió un trago largo y sin mezclar.
—La costumbre de beber —dijo—. Es el único de mis hábitos que no me causa problemas todo el tiempo. ¿Qué le ronda por la cabeza, doctor?
—¿Se acuerda usted de Joe Cool?
—Sí. Lo hizo bien hasta que empezó a calentarse. Entonces mató a un hombre. Todo lo que digo es que si uno se calienta tiene que saber lo que está haciendo. Se es fuerte o no se es, y Joe no lo era. Apostó en un juego en el que no podía ganar. —Cobby se paseó por el despacho—. ¿Que si me acuerdo de Joe? Ya lo creo. Era el mejor ladrón de la ciudad hasta que cayó.
—Hemos compartido litera durante los dos últimos años —explicó Riemenschneider con calma—. Podría conseguir la condicional si alguien le arregla un buen precio fuera. Salvó la vida, pero podrían caerle diez años.
—Está complicado ahora —dijo Cobby— desde lo del mal bicho de Lefty Wyatt. Le concedieron la condicional y dos días después reventó a Johnny Abate, aquí abajo, a la vuelta de la esquina. Era la única razón por la que le liberaron.
—Ya lo sé. Pero creía que tal vez mister Emmerich... —empezó a decir Riemenschneider, que dejó de hablar al observar que Cobby se enderezaba para mirarle severamente con sus ojos bizcos.
—¿Qué sabe usted de mister Emmerich? —preguntó.
—Escucha, Cobb, ¿por qué no intentamos ser amigos, tratarnos con mutua confianza? Joe Cool me ha ofrecido su gran proyecto, planes incluidos, a cambio de que consiga abonar el importe de su condicional.
—¿Qué clase de proposición? ¿De cuánto dinero estamos hablando? —ladró Cobby de repente.
—Medio millón de dólares.
Cobby tragó con una mueca de dolor, contempló a Riemenschneider durante un largo rato y luego se sirvió otro trago con la mano temblorosa. Ese era El Golpe. Cuando Herr Doktor hablaba de mucho dinero, no lo decía por decir. Era un grandioso ejecutor cuando no estaba entre rejas. Mucho mejor que Joe Cool, y ese era de los más grandes.
—Doc. Perdóneme un minuto —dijo Cobby, que salió y cerró la puerta tras de sí.
Riemenschneider bostezó largamente y luego se cubrió la boca con la mano, en un afectado ademán de cortesía.
Se sentía muy cómodo y tranquilo. Gracias a Dios por Joe Cool. Si no hubiera sido por él... Bueno; habría salido del trullo sin blanca ni dónde caerse muerto. En ese momento tenía el problema resuelto. Tenía los gastos pagados mientras trabajara en su caso y en el golpe; y entonces, quizá, el destino final, el gran sueño que tantos andaban persiguiendo: ¡México! Se iría a la capital donde un hombre puede vivir como un rey si dispone de cien mil dólares en metálico.
Siguió aspirando el puro y dejó volar su imaginación. ¡Mujeres jóvenes! Oscuras, morenas y sensuales jovencitas mexicanas... Y nada más que hacer en todo el día que perseguirlas bajo el tórrido solazo del sur. Muy muy agradable, de hecho.
Por un momento su rostro fláccido y pálido se animó, hasta cobrar una expresión casi humana; pero recuperó su blancura de maniquí al abrirse la puerta. Riemenschneider levantó la cabeza esperando ver a Cobby, quien, tenía por seguro, estaría en la habitación contigua intentando contactar por teléfono con Alonzo Emmerich. Pero no era Cobby, ni tampoco el portero.
Un individuo de edad indefinida, alto, muy moreno y huesudo, se había detenido en el umbral de la puerta y le observaba medio sorprendido. A Riemenschneider se le erizaron los pelos de la nuca y sintió un frío desagradable en las palmas de las manos mientras el gigante le clavaba la mirada. «Mal asunto», se dijo el doctor al mirarle.
Sin pronunciar una palabra, el hombre hizo ademán de retirarse; pero en aquel momento regresó Cobby.
—¡Hola, Dix! —dijo Cobby, haciendo entrar al hombrón casi a la fuerza en el despacho—. ¿Qué quiere?
Dix volvió a mirar a Riemenschneider como si no fuera bienvenido, y el doctor volvió a sentir un vago pero incontestable escalofrío de pavor.
—No pasa nada —le contestó Cobby a Dix—. Es un colega.
—Es sobre la cuenta —dijo fríamente Dix.
El doctor percibió un ligero acento forastero. ¿Del sur? ¿De Texas?
—¿Otra vez corto? —aulló Cobby—. ¿Cuánto debe?
—Unos dos mil trescientos —contestó Dix.
—Bueno, se la dejaré en dos mil quinientos —dijo Cobby—. Pero, por el amor de Dios, Dix, o elige a un ganador o sufrirá para pagarme.
Algo cambió en el semblante de Dix y Cobby retrocedió un paso. El pequeño doctor, sentado, se felicitaba de su sagacidad. Era malo de verdad.
—No quiero favores —replicó Dix en voz baja y reposada—. Le voy a traer los dos mil trescientos ahora mismo.
Y salió bruscamente. Cobby salió tras él mostrando una angustia categórica. Suplicaba:
—¡Dix! ¡Dix! ¡Escuche! —Y cerró la puerta tras él.
Riemenschneider aspiró tranquilamente su cigarro. Era extremadamente sensible, aunque no lo parecía, y su extraordinaria sensibilidad le daba una agudeza especial para adivinar el secreto que todos los hombres encubren bajo sus máscaras. Cobby era un chalado —triste pero cierto—. El portero era un capullo sospechoso, aunque, sobre todo, de buena pasta. Era inofensivo, a no ser que fuera impulsado por una voluntad más fuerte que la suya. Pero ese al que llamaban Dix, ese joven sureño, era un hombre peligroso, un asesino en potencia. El pequeño doctor se estremeció ligeramente. Había veces, por supuesto, en que era necesario matar, porque así lo exigían los negocios, y él no titubeaba nunca en dar su aprobación cuando era necesario. Pero a los hombres que hacían eso... había que mantenerlos a distancia.
Cobby regresó maldiciendo nerviosamente en voz alta, como para levantarse el ánimo.
—Ese hombre... ese Dix... —murmuró el pequeño doctor.
—Bah. Nunca trabajará, y está loco por los caballos. A pesar de que le trato a patadas, vuelve siempre. —Cobby encendió un cigarrillo y se sirvió otra copa, temblando—. Dio grandes golpes en sus buenos tiempos, según he oído decir. Dios sabe la edad que tiene. No es posible adivinarla. No sé cómo se las apaña ahora para sacar dinero... pero, a mí, me paga.
Riemenschneider asintió y aspiró tranquilamente su puro. Cobby volvió en sí con un ligero arranque.
—Bien, Doc... Hablando de este tramposo de Dix, me olvidé de anunciarle que mister Emmerich nos recibirá esta noche a última hora. Él y su esposa celebran una cena en su casa, en el centro. Conocen a todo el mundo.
Cobby hinchó su enclenque pecho, orgulloso de tratar con un hombre como Emmerich.