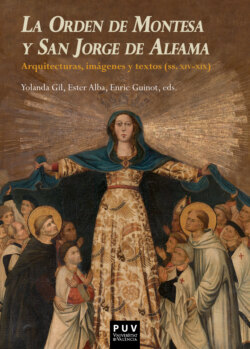Читать книгу La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama - AA.VV - Страница 15
1. LA IGLESIA DE SAN JORGE
ОглавлениеUna primera capilla dedicada a San Jorge en la ciudad de Valencia tiene su origen casi en el mismo momento de la repoblación cristiana de la ciudad. La devoción al mítico guerrero se había ido extendiendo desde Oriente y muy pronto fue asociado a la imagen del rey Jaume I y, en el caso de Valencia, a la batalla de El Puig de 1239. Esa primera capilla se situaba en una zona de la ciudad con repobladores mayormente catalanes y donde también se situaban los terrenos que en el Repartiment habían sido cedidos a la Orden de San Jorge de Alfama. En 1324 la Orden solicitó que le fuese concedida esa capilla estableciendo una concordia con la parroquia de San Andrés, de la que dependía.
Figura 1. La iglesia y colegio de San Jorge en el plano de Antonio Mancelli (1608), donde todavía pueden verse las casas frente a la fachada derribadas en 1665.
Durante los años siguientes el rey Pedro IV promovió la devoción al santo, que arraigó en la ciudad. Al menos desde 1341 se celebraba la festividad; en 1365 se instituyó el priorato de San Jorge con sede en el templo, en 1373 el papa aprobó canónicamente la Orden de San Jorge de Alfama y en 1372 el propio rey donó a la ciudad de Valencia una reliquia de un dedo del santo en un relicario de plata.3
A pesar de los intentos reales de ampliar el templo, estos no fructificaron, ni tampoco debieron de facilitarlos los enfrentamientos entre el prior de San Jorge de Valencia y el maestre de la Orden. Finalmente, Martín I el Humano, ante las continuas crisis de la orden y su pequeño tamaño, decidió unirla a la de Montesa, que pasó entonces a denominarse «de Montesa y San Jorge de Alfama».4
Fue a propósito de la unión de las órdenes cuando el 27 de mayo de 1401 se consagró la iglesia de San Jorge de Valencia:
Memòria que a 27 de maigany mil quatre-sents y hu, dich 1401, fonch consagrada la iglesia del benaventurat Sant Jordi de València per lo arquebisbe de Càlleratrobant-se en València, ab llicència del bisbe de València, essénmestre de Montesa y de Sant Jordi fra Berenguer March y prior de dita iglesia frey [Gil Dalvir], a peticiódelsconfrares y del sentenar de Sant Jordi.5
No sabemos qué aspecto debía de tener en ese momento. En 1738 Gaspar de la Figuera decía de ella: «es esta un mediano templo, i solo tiene de singular el Altar Mayor, en el qual se halla, de una finissima pintura, toda la historia del martirio de San Jorge. Esta está repartida en varios quadros, i en el medio está la imagen de San Jorge».6 Poco antes de su derribo, Pascual Madoz todavía hablaba de ella como «la misma que se conserva hoy día, manifestando en sus ojivas, ventanas, arcos apuntados y retablo mayor, la antigüedad de su fábrica».7
Esa iglesia en el plano del padre Tosca (figura 3) se presenta como un pequeño templo de una nave con cubierta a dos aguas, espadaña frontal y dos entradas, una delantera recayente al Pla de Sant Jordi –ahora plaza Rodrigo Botet– y otra lateral al denominado carrer dels Trànsits. Probablemente la tipología inicial era la de un templo de los denominados «de arco diafragma» con cubierta de madera a dos aguas, seguramente más tarde abovedado. El altar de finísima pintura al que hace referencia la descripción no es sino el conocido como retablo del Centenar de la Ploma, que probablemente debió de pintarse después de esta consagración y al que se hace referencia en otras páginas de este mismo volumen.8
En la gestión del espacio del templo se entrecruzaron muy pronto las competencias. La capilla original tenía una dependencia administrativa de la cercana parroquia de San Andrés, con la que se llegó a un acuerdo en 1324. Al aprobarse canónicamente la Orden en 1373 esa dependencia en parte desapareció pero la parroquia siguió participando en muchas de las ceremonias celebradas en el templo hasta que en el siglo XVII estallaron los conflictos de preeminencias a los que más tarde nos referiremos. Por otro lado, en la iglesia iban a tener su sede desde 1353 la efímera Orden de los Caballeros de San Jorge,9 a partir de 1365, la Compañía del Centenar de la Ploma y a partir de 1371 la cofradía de San Jorge, de la que acabarían formando parte obligatoriamente todos los miembros del Centenar.10
La milicia del Centenar de la Ploma fue creada en 1365 por Pere IV –el mismo año que se creaba el priorato de San Jorge–. Era una compañía de infantería armada de ballestas constituida por menestrales que estaba bajo la comandancia de justicia y los jurados y tenía como misión la custodia del estandarte real. Al margen de la casa de la Ballestería donde celebraban sus juntas y practicaban sus maniobras, los miembros del Centenar formaban parte de la cofradía de San Jorge y tenían capilla propia en la iglesia. La capilla era la primera a mano derecha del templo; Vicente Ortí y Mayor señalaba en 1738 que allí se encontraba «una imagen de Nuestra Señora, alta unos cinco palmos, con el Niño Jesús en su izquierda, con un rotulo al pie de el trono, que dice: N.ra. S.a DE LA VITORIA».11
La de la Victoria era una de esas esculturas de bulto medievales, de tradición románica, que representaba a una Virgen sedente y que se asociaba a la figura de Jaume I y al momento de la conquista. Era, pues, una de esas imágenes que reciben también el nombre de «Virgen de las Batallas», que se consideraba que acompañaban a las tropas, normalmente en la lucha contra el infiel. Esta imagen, como muchas otras, debió de ser objeto de frecuentes composiciones en los siglos posteriores: se le añadió la figura del niño, se policromó y se la dotó de joyas y cabelleras; una parte de estas intervenciones hemos podido documentarlas.12 Esta imagen debió de permanecer en su capilla hasta que el templo fue desacralizado, se trasladó entonces a la parroquia de San Andrés y actualmente –recientemente restaurada y desprovista de aditamentos– se conserva en la nueva parroquia de esta advocación en la calle Colón (figura 2a y b).13
Nada conocíamos del resto de capillas del templo. La documentación apunta que además de la de la Virgen de la Victoria en el templo había una capilla del Crucifijo, cuya importancia no debió de ser desdeñable. Los visitantes en 1585 hacen referencia a ella como «la capella del cruciffisi feta per lo mre. Llançol», «trobaren aquella ben adornada ab un frontal en lo altar de çamellot carmesí y groch y damunt lo cruciffisi un vel de rissa».14 El hecho de que la capilla fuese costeada por el maestre de la orden, fra Francesc Llançol de Romaní (1537-44), la inscribe en una cronología muy concreta y sobre todo en unas maneras de construir de las que hacían gala las otras obras patrocinadas por él,15 frecuentemente obras de mármol en las que se introducían los modos a la italiana. Francesc Llançol de Romaní se preocupó por los edificios de la Orden –se conserva la portada de su celda en el castillo de Montesa, ahora en el Palau de la Generalitat, y restos de su sepulcro en la actual iglesia del Temple–; los datos aportados nos muestran que en la iglesia de San Jorge fabricó una capilla con un crucifijo de bulto. Esta capilla seguía adecentándose en el siglo XVIII encarnando de nuevo la imagen.16
Figura 2a. Imagen de Nuestra Señora de las Victorias o de las Batallas. Fotografía realizada por Martínez Aloy en 1868 por encargo de Lo Rat Penat. Col. Huguet.
Figura 2b. La misma imagen conservada hoy en la parroquia de San Andrés. Madera tallada y policromada, 83 × 37,5 × 25 cm. Fotografía: Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació IVCR+i.
Esa debió de ser la época de mayor esplendor del templo, configurado ya como un edificio dedicado a San Jorge y flanqueado por la Virgen y el crucifijo, tal y como aparecía en los estandartes y en los textos hagiográficos. Un templo con una advocación cuya devoción se extiende por la ciudad y cada vez más se hace imprescindible en los rituales urbanos. Con una cofradía de San Jorge, de la que formaban parte los milicianos del Centenar que comparte el uso con la Orden, también de origen militar, hasta el punto de que las propiedades y las competencias se difuminan. Ya hemos visto cómo en el momento de la consagración del templo en 1401 se especificaba que esta se hacía «a petició dels confrares y del sentenar de Sant Jordi». Todavía en 1585 los visitadores, al reconocer la sacristía, preguntaban al prior si este no tenía ningún cáliz, el cual afirmaba que lo tenía pero era de los cofrades de San Jorge, «y vist y regonegut en aquell trobaren que tenia una figura de Sent Jordi y tenia per armes una ballesta».17
En la misma plaza de San Jorge por entonces habitaba el palacio, que en el siglo XV había sido de don Pedro de Vilaragut, Margarita de Borja, viuda de Fadrique de Portugal, junto con su hija, Ana de Portugal y Borja. Margarita era uno de los once hijos que tuvo el III duque de Gandía con su segunda mujer, Francisca de Castro y Pinós. Medio hermano suyo era el IV duque, Francisco de Borja –luego santo–, una de sus hermanas fue la primera abadesa del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y, sobre todo, era hermana de Pedro Luis Garceran de Borja, último maestre de la Orden de Montesa (1528-92).18 Margarita se había casado con Fadrique de Noronha –conocido como Fadrique de Portugal–, caballerizo mayor primero de la que más tarde sería María, emperatriz de Austria, y de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II.
Fue Vicente Boix el que señaló la existencia de un «arco o pasillo» que comunicaba el antiguo palacio con la iglesia de San Jorge, un arco que cuando escribía Boix acababa de ser derribado y que según el cronista fue mandado construir por Doña Margarita de Borja con la aprobación del Consejo General de la Ciudad el 11 de mayo de 1579.19 Nueva documentación nos muestra que Margarita de Borja y su hija Ana de Portugal y Borja solicitaron el permiso de la Orden de Montesa reunida en capítulo general el 29 de abril en Carpesa; allí se les concedió para que desde su casa pudiesen hacer pasadizo y, abriendo la pared de la iglesia, construir una tribuna y oír misa en la iglesia de San Jorge. La documentación hace referencia a un pasadizo construido por encima de la calle sin abrir ventanas ni puerta en la iglesia para disponer de una tribuna que no alterase el interior del templo.20
Por entonces, los pasadizos entre palacios y conventos adyacentes eran relativamente frecuentes, pero mucho menos los pasos elevados que como en este caso requerían de la posterior autorización municipal que se produjo pocos días después, el 11 de mayo. Los más conocidos de este tipo en Valencia son los dos que todavía comunican la catedral con el Palacio Arzobispal y la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Era lógico que una dama acostumbrada a los usos de la Corte aspirase a un paso privado entre el palacio que habitaba en ese momento en Valencia y el templo que tenía a pocos metros, un templo, además, del cual era señor su hermano.21 Este paso aparece insinuado en el plano de Tosca uniendo la esquina del palacio con el lateral de la iglesia22 (figura 3).
Figura 3. La iglesia, colegio y casa prioral de San Jorge en el plano de Tomás Vicente Tosca (1704).
Poco más sabemos de la configuración del templo. La conservación de la iglesia no debía de ser buena en el siglo XVII: en 1638 y 1640 no pudo acoger la importante procesión del día de San Jorge por haberse caído un lienzo de pared.23 Por entonces debieron de realizarse reformas cuyo alcance no conocemos.