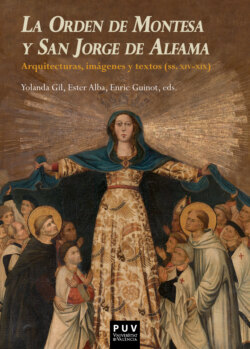Читать книгу La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama - AA.VV - Страница 20
ОглавлениеORACIÓN, GUERRA Y PRESTIGIO
Las casas madre de las órdenes militares peninsulares
Sonia Jiménez-Hortelano Universitat Jaume I
Congregóse un convento y exército de los pueblos de Israel, y le ordenaron que todos estuviesen apercibidos de armas y a punto de guerra, usando de los medios humanos para su defensa, y que juntamente con este apercibimiento, se aprovechasen de otras armas espirituales, haciendo oración a Dios y pidiéndole misericordia y perdón de sus pecados.
Palabras son dignas de notar, porque en todo conforman con lo que los fundadores de las órdenes de Cavallería hizieron, es a saber que para defender el pueblo cristiano del poderío de los Moros que reynavan en España, instituyeron estas religiosas cavallerías, ordenando que en ellas oviese unos religiosos milites o cavalleros de armas dedicados principalmente para el exercicio de las armas, que es el medio humano para defenderlas de la christiandad y otros religiosos clérigos dedicados principalmente para el culto divino y para pelear contra los moros con armas espirituales, es a saber, con oraciones ayunos, abstinencias y otras obras de religión.
FRANCISCO RADES
Crónica de las tres Órdenes y Cavallerías... (1572) Prólogo del autor a los lectores.
El fraile y cronista calatravo Francisco de Rades justificaba con estas palabras a sus lectores la creación de un novedoso cuerpo de religiosos en el Occidente europeo destinados a combatir –material y espiritualmente– al enemigo musulmán. Lo contradictorio de esta labor no pasaba desapercibida para el propio Rades, que buscó, como antes habían hecho otros, su justificación en los textos sagrados.1 Este fragmento que Rades incluía en su prólogo a su insigne obra Crónica de las tres Órdenes llamaba además la atención sobre esa comunidad de religiosos como «convento», haciendo alusión de forma indirecta a la sede o espacio físico que habría de ser lugar de reunión de oratores y milites, y haciendo una distinción muy marcada entre las dos facetas de un mismo cuerpo de religiosos.
Como es bien sabido, las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara y más tarde Montesa habían nacido bajo el amparo de la monarquía; las tres primeras en el contexto de la conquista cristiana y la última quizá más como una forma de contrarrestar el poder entre la nobleza laica, la Iglesia y los crecientes municipios, por parte del poder real.2 Es también bien sabido que las órdenes militares se caracterizaron durante la Edad Media por su potencia territorial, formando una gran franja que prácticamente dividía la península ibérica en dos, debido a su originario carácter de posición de frontera. Esa presencia en el territorio se hizo efectiva con la posesión de toda una serie de arquitecturas que ayudaron a ejercer el control fáctico, jurisdiccional, económico y espiritual y simbólico.3
En relación con ese carácter de posición de frontera y ocupación del territorio, muchos han sido los estudios que se han centrado en el conocimiento de las fortificaciones de estas órdenes, no solo en cuanto a su construcción material, sino también a los usos y funciones que a lo largo de distintas épocas se han conferido a estos espacios.4 En nuestro país, a partir de los años ochenta del pasado siglo se ha dado un gran impulso en la investigación del arte y la arquitectura vinculada a estas órdenes; además, al estudio de la arquitectura de control del territorio se han sumado otros centrados en diferentes tipologías constructivas,5 cuestiones de representación social6 o incluso aspectos relacionados con el urbanismo.7 Por lo que respecta al estudio de la arquitectura religiosa desarrollada en el seno de estas instituciones, son también numerosos los estudios que se han desarrollado en los últimos años, ya sea a la hora de estudiar un territorio o de forma monográfica sobre algún edificio en particular,8 si bien los trabajos en los que se ha puesto en común la arquitectura religiosa de estas milicias entre sí han sido menos habituales en nuestra historiografía.9 En este trabajo, proponemos un primer acercamiento a una comparativa de las cuatro sedes espirituales principales de las órdenes de Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa, como una futura vía de estudio para el avance del conocimiento de las propuestas artísticas elaboradas a través de los siglos por estas instituciones y sus puntos de contacto.
En el congreso internacional sobre órdenes militares celebrado en mayo de 1996 en la Universidad de Castilla La Mancha, el profesor Miguel Cortés Arrese se preguntó si era posible detectar algún elemento único, claramente diferenciador, que nos lleve a considerar la existencia de un modelo arquitectónico exclusivo de las órdenes militares.10 A la luz de los trabajos que se han llevado a cabo sobre esta temática, podríamos coincidir en que no existe una tipología arquitectónica propia que pueda asignarse como particular de las órdenes militares peninsulares. A la vista de los estudios realizados sobre el tema, podemos decir que las órdenes militares no crearon tipologías arquitectónicas distintas a las imperantes en su época, sino que más bien se produjo una adaptación de modelos existentes a sus propias necesidades. Este hecho, sin embargo, no obsta para que podamos establecer comparativas entre las arquitecturas llevadas a cabo en los territorios de las propias órdenes, especialmente en espacios dotados de especial carga simbólica para la institución, como es el caso de las sedes espirituales de cada una de ellas, también llamadas «casas mayores» o «casas madre», donde las fronteras que dividían la vida religiosa de la civil llegaban a ser líneas verdaderamente difuminadas.11
Desde sus orígenes, y como consecuencia de la doble vertiente espiritual y militar, las órdenes, una vez confirmadas por el papado, del que dependían directamente, fundaron monasterios o casas madre como sedes espirituales de sus milicias: Calatrava (1158), San Benito de Alcántara (trasladada desde San Julián del Pereiro, hacia 1219), Santiago en Uclés (1175) y, años después, Montesa (ca. 1338), junto a la población homónima. La vida en estos monasterios estaba sujeta a las reglas monásticas del Císter (Alcántara, Calatrava y Montesa) y a una combinación del modelo benedictino y agustiniano en el caso de Santiago,12 si bien cada una de estas órdenes fue perfilando sus propias normativas a través de estatutos, establecimientos o definiciones.
El estudio de estos edificios religiosos es hoy en día complejo y desigual, ya que los restos que nos han quedado están, en todos los casos y sin excepción, gravemente alterados. Los conventos de Calatrava la Vieja y Calatrava la Nueva fueron abandonados, el primero en 1195 y el segundo en 1804, cuando se trasladó su sede a Almagro. Del convento medieval de Uclés no conservamos prácticamente ningún vestigio, ya que a partir de 1529 fue reedificado sobre sus propios cimientos. En cuanto a Alcántara, solo resta en pie el último de los cuatro conventos que tuvo, iniciado a comienzos del siglo XVI, muy restaurado después de ser afectado por el seísmo de Lisboa en 1755 y por el expolio sufrido a principios del siglo XX. Gravemente dañado quedó también el convento de Montesa tras el terremoto de 1748 y el desmantelamiento que sufriría durante los siguientes años. Además, a todo ello habría que sumar la venta de bienes a particulares, el decreto de Isabel II de 1841 de supresión de parroquias y la pública almoneda de los bienes de las órdenes, iniciada en 1847 en el marco de la desamortización de Mendizábal.13 No obstante, los restos materiales todavía conservados, el análisis de fuentes documentales y los esfuerzos que muchos investigadores han venido haciendo en los últimos años nos permiten trazar una panorámica general sobre lo que fueron la sede del poder espiritual de estas grandes milicias. Otro aspecto notable es que la construcción de los monasterios de Calatrava la Nueva, San Benito de Alcántara, Santiago de Uclés y Santa María de Alfama responden a periodos históricos muy amplios, por lo que la arquitectura de cada uno de ellos se adapta a las necesidades específicas y condiciones técnicas propias del momento y el lugar en las que fueron concebidos y en muchos casos reedificados. La comparativa que estableceremos en este trabajo se basará, por tanto, en aquellos aspectos comunes a todas ellas, fundamentalmente, los relativos a los valores de uso y representación social y espiritual de las órdenes militares.
El primer rasgo común a todos estos edificios, quizá el más evidente, es la fuerte connotación defensiva presente en muchos de los casos. Los cuatro ejemplos anteriormente mencionados se encuentran sobre altos peñascales, junto a una fortaleza, con la que incluso comparten normalmente un mismo perímetro amurallado, que conferiría a estos monasterios un carácter de edificio fuerte. Esa primera necesidad defensiva ante el musulmán (que se perderá una vez finalizada la conquista) se mantendrá a lo largo de los siglos como forma de control fiscal y jurisdiccional del territorio, uno de los rasgos comunes que pervivirá todavía muchos siglos después en el ideario romántico (imagen 1) como referente de la grandeza que en un pasado alcanzaron estas instituciones.14
Imagen 1. Estampa del convento de Calatrava la Nueva, de Parcerisa, contenida en la obra de José María Cuadrado: Recuerdos y bellezas de España, Castilla-La Nueva, vol. II, de 1853, p. 480.
Más allá de los aspectos defensivos, más fácilmente reconocibles como propios de este tipo de arquitecturas, existen una serie de características en el uso y valor simbólico otorgado a estos espacios, que dotaron de enorme riqueza a sus monasterios, difícil de imaginar hoy ante el precario estado que presentan. En primer lugar, hemos de tener presente que las casas madre de las órdenes militares cumplían un importante papel en lo relativo a la formación de sus miembros, ya fueran religiosos (en el más estricto sentido de la palabra) o caballeros, por lo que se generó en estos lugares una constante convivencia entre estos dos colectivos.
Si atendemos a los Establecimientos y Definiciones de las órdenes, la ceremonia de la toma del hábito de los aspirantes a formar parte de la caballería correspondiente se debía llevar a cabo en el convento principal de cada una de ellas, si bien también era habitual que se concedieran dispensas a esta obligación por parte del rey.15 Tras haber sido armado caballero, el pretendiente pasaba un periodo variable de tiempo hasta poder efectuar la ceremonia de profesión, por la cual aceptaba los votos sacramentales de su orden. Durante esta etapa de formación en los preceptos de la institución, el pretendiente debía residir en el convento principal de la correspondiente orden (salvo excepciones), para ser evaluado después por su prior. Este hecho ocasionó algunos problemas a la vida de los conventuales, ya que los caballeros podían tener acceso al claustro, participaban del capítulo y de las comidas, si bien siempre en lugares separados de los religiosos. Otro de los problemas que ocasionaba para el monasterio era el mantenimiento de estos caballeros durante largas estancias, por lo que los libros de establecimientos de las órdenes fueron regulando los gastos que estos caballeros y el propio monasterio debían correr.
Como es lógico, durante el tiempo variable que se seguía de este proceso, el convento debía disponer de toda una serie de estancias separadas para albergar a este número variable de caballeros lo suficientemente dignas para el aposento de personalidades de la nobleza. Entre los pocos ejemplos relativamente conservados que tenemos de este tipo de dependencias, conocidas como hospederías, podríamos destacar el ejemplo de san Benito de Alcántara. En 1560 se decidió destinar a hospedería las dependencias que se habían empezado a construir como estancias académicas, una vez que se establecieron los principales estudios de la Orden en un colegio en Salamanca.16 Esta hospedería se corresponde con la magnífica galería de arcos flanqueados por dos cubos cilíndricos, el uno con las armas del emperador y el otro con las de Felipe II, muy dañada después de la desamortización, hoy en día reconstruida y restaurada (imagen 2). Estas estancias, aunque incluidas en el recinto monacal, representaban la visión más laica de las dependencias monásticas. En este sentido, Torres y Tapia describía la hospedería alcantarina como «una fuerte y lustrosa casa para aquellos tiempos [...] no es en forma monástica [...] sino como casa de un gran Señor, con dos órdenes de corredores que caen a un patio que está a la entrada de la puerta principal».17
Imagen 2. Galería de San Benito de Alcántara. Autor José Luis Filpo Cabana. Licencia Creative Com-mons Attibution-Share Alike 4.0 International.
Además, la pertenencia a la Orden conllevaba la aceptación de la reglamentación y formas de castigo propias, que los miembros debían cumplir y aceptar. La inobservancia de los votos monásticos conllevaba el castigo de los infractores con penas variables, en función del crimen cometido, siendo considerados más graves los relacionados con el voto de obediencia al maestre. La casa madre era el lugar donde los caballeros, en caso de cometer algún crimen, debían ir presos, por lo que todos estos monasterios disponían de este tipo de estancias punitivas. En Uclés, por ejemplo, sabemos que se encontraba en la parte oriental del conjunto y que tuvo el honor de albergar entre sus distinguidos huéspedes al propio Quevedo en 1620.18 En el convento de Montesa tenemos constancia de la cárcel del monasterio, al menos desde finales del siglo XIV, en una antigua torre en la parte oriental del conjunto, cuyos restos son todavía hoy visibles (imagen 3).19 De la cárcel de Alcántara sabemos que se situaba entre salas que servían de dependencias y audiencia del prior.20
Imagen 3. Restos de la cárcel de Santa María de Montesa. Fotografía de la autora.
Por otro lado, como no podía ser de otro modo, el núcleo de estas fundaciones se localizaba en la iglesia y el claustro anejo. A través de estos dos elementos se organizaba la vida espiritual de la comunidad y eran estos dos espacios los destinados a recoger las mayores atribuciones simbólicas del edificio. Las iglesias de las casas madre fueron el escenario donde se desarrollaron durante la Edad Media los actos más destacados del ceremonial de las órdenes, entre los que se encontraban la elección del maestre y, en ocasiones, incluso su deposición. En el convento de Uclés, contamos no solo con imágenes de principios del siglo XX de la llamada «silla maestral», sino también con interesantes descripciones de cómo, en 1431, se procedió a la deposición del maestre de Santiago entre los muros del convento. Por la Crónica del Halconero sabemos que en 1431, en el contexto de los enfrentamientos entre el condestable Álvaro de Luna y el infante Enrique de Aragón, los partidarios del primero se trasladaron hasta la iglesia de Santiago de Uclés para deponerle de la dignidad maestral «en efigie». Para ello, sentaron en la silla maestral a un muñeco revestido de los atributos del maestre: capa, birrete, espada, sello y el pendón de la Orden. Iniciada la ceremonia, los comendadores asistentes fueron retirando uno a uno estos atributos hasta hacer caer al muñeco de la propia silla, símbolo por excelencia del poder del maestre.21
Además de estas ceremonias corporativas, el principal papel que desempeñaron estos monasterios, prácticamente desde su fundación, fue el de servir de lugar de enterramiento de sus altas dignidades. Desde sus orígenes se dieron numerosos ingresos de caballeros en las órdenes de Calatrava, Alcántara y Santiago a cambio de donaciones económicas, en muchos casos con la contrapartida de recibir el privilegio de ser enterrados en el convento cabeza de la Orden. De esta manera, al parecer tal y como lo narra Diego de la Mota, el conde Álvaro Núñez de Lara, tras haber ingresado en la Orden de Santiago en 1217, muerto en Toro dos años después, haría trasladar su cuerpo hasta el monasterio de Uclés para recibir sepultura.22 Entre estos ejemplos, quizá uno de los enterramientos concebidos más notables en el monasterio de Uclés fue el del infante don Manuel y su mujer doña Constanza, los cuales, tras ingresar en la Orden, decidieron enterrarse allí tanto ellos como su linaje, dando 2.000 maravedís para poseer su capilla y capellanes.23 Años después, en 1476, el maestre de Santiago Rodrigo Manrique elegiría este mismo monasterio como lugar de enterramiento, dando además toda una serie de pautas relativas a cómo debía ser su sepultura en piedra.24 Por último, existía en Uclés un espacio destinado a recoger la memoria de los miembros de la Orden de manera colectiva. En la panda este del desaparecido claustro medieval de Santiago encontraríamos la capilla de San Agustín o «de los maestres pasados». Si atendemos a la documentación, a finales del siglo XV esta es sin duda una de las capillas más destacadas dentro del claustro ucleseño, calificada en varias ocasiones como «especial».25 Se trataba de una capilla situada en la parte más meridional de la panda oriental del claustro, lindando al sur con la cabecera de la iglesia, y al este y al exterior con una de las garitas empleadas como entrada al convento. Este espacio estaba cubierto por una bóveda de cal y canto labrado y en 1478 contaba con un retablo y un bulto de alabastro del apóstol Santiago. Además, tendría un husillo para subir a la parte superior de la bóveda y vidrieras al exterior. Esta capilla era la encargada de recoger las sepulturas de ciertos maestres de la Orden, de identidad desconocida, inhumados en el monasterio de Uclés, que representaba a los difuntos en bultos de yeso,26 los cuales a finales del siglo XV se consideraban ya muy antiguos. Tras la derrota de la batalla de Alarcos, los calatravos se dedicarían a transportar los restos de sus compañeros fallecidos hasta el nuevo monasterio, donde serían enterrados en un cementerio calificado como «Campo de mártires». Algo similar sucedería muchos años después en Alcántara, cuando el maestre Diego Gómez Barroso, elegido en 1383, moría poco después luchando en las tierras de Badajoz, por lo que se trasladó su cuerpo y el de todos aquellos que murieron a la casa madre de Alcántara.27 Llama la atención cómo en San Benito el ceremonial relativo a la muerte estaba perfectamente reglado, hasta el punto de disponer la manera de proceder de los monjes para recibir a los cuerpos de los comendadores de la Orden que hubieran de enterrarse en su convento, recibiéndolos en determinados puntos de culto de la población según el lugar por el que el difunto había entrado a la villa.28 Entre los restos más importantes que albergaban los alcantarinos, podían contarse sepulcros tan notables como los del maestre frey Martín Yáñez de Barbudo, trasladado hasta Alcántara cuando perdió la vida y trescientas lanzas en 1394 contra Muhammad VII de Granada29 o el del comendador de Piedrabuena, un extraordinario ejemplo gravemente alterado, cuyo sepulcro en mármol puede admirarse hoy en la iglesia de santa María de Alcover.30 Calatrava albergó la capilla funeraria de Pedro Girón, que antes de morir en 1466 había dejado especificado en su testamento que el autor de su capilla debería ser el por entonces ya afamado Hanequín de Bruselas.31 Santa María de Montesa, a pesar de la alterada imagen que presenta hoy día, también hizo gala de notables ejemplos artísticos relativos a enterramientos de la nobleza montesiana. Según las fuentes documentales conservadas, se cree que a espaldas del altar mayor podría encontrarse el sepulcro de Jerónimo Pardo de la Casta, comendador mayor de la Orden muerto en 1576, con una sepultura arquitectónica en mármoles blancos y negros, ejecutados por Francisco de Aprile.32 Otro espacio interesante sería la capilla de Santa Ana fundada por Pere de Tous, en la que había un retablo en el que aparecía el propio maestre, o la de Santa Úrsula, con los restos del maestre frey Francesc Llançol de Romaní (enterrado en 1544), con una sepultura de mármol que se conserva hoy en la iglesia del Temple de Valencia.33
Otra de las atribuciones de estas casas madre fue la custodia de la riqueza simbólica de las órdenes, materializada a través de sus archivos y en importantes colecciones suntuarias, entre las que gozan de un lugar preeminente de relicarios. En cuanto al valor que se otorgaba a los primeros, nos habla el hecho de que, en muchos de estos lugares, estas dependencias se encontraran en origen en los propios tesoros del monasterio, junto a las reliquias y las piezas más destacadas de orfebrería. Hemos de tener en cuenta la gran importancia que tenía para las órdenes la custodia de estos grandes fondos documentales, ya que, en definitiva, estos archivos eran el garante de las posesiones de las órdenes y sus miembros, al contener los registros de pruebas de limpieza de sangre, además de privilegios papales, reales establecimientos, correspondencia, visitas al priorato, etc. Las definiciones de las órdenes establecían cómo debían de conservarse los archivos y determinaba qué miembros de la comunidad debían custodiar las llaves de las arcas que los contenían. En el archivo de Alcántara, por ejemplo, entre otros aspectos, se velaba para que no se dejara sacar los documentos del propio archivo, si la persona que los solicitaba no tenía la pertinente cédula firmada por el maestre, depositando en ocasiones elevadas sumas de dinero hasta su devolución.34 A mediados del siglo XVII, el convento de Calatrava la Nueva conservaba un gran archivo para el que se había destinado una sala ex profeso para su perfecta conservación en una zona alta y separada de elementos leñosos con el fin de que, en caso de incendio, pudiera salvaguardarse.35 La acumulación de una documentación generada a lo largo de los siglos provocó que durante el siglo XVIII se detectara en muchos de estos archivos un estado de desorden notable. En 1720, en Alcántara se llama la atención sobre la mala conservación de los documentos y se deja ordenado el reparo de la sala que los albergaba, si bien entre 1744 y 1748 se optó por la construcción de un nuevo archivo en el segundo claustro, sobre la sala de armas.36 Algo similar ocurría en el importante archivo de Uclés, por lo que a finales del siglo XVIII y por instancia del prior don Antonio Tavira, se ordena la fábrica de un impresionante mobiliario para organizar los fondos documentales de la institución.37 Montesa guardó sus documentos hasta 1556 en el castillo de Cervera del Maestrat, cuando en esta fecha se construye un archivo en la casa madre. La documentación que después del terremoto se pudo salvar se llevó al Palacio del Temple y desde allí al Archivo Histórico Nacional.
A lo largo de los siglos, estas sedes espirituales alcanzaron grandes riquezas, producto no solo generado a través de sus numerosas posesiones, sino también a través de donaciones de muchos de sus miembros. De entre todas estas riquezas custodiadas en estos monasterios, hemos querido destacar el hecho de cómo con el tiempo estos espacios se convirtieron en verdaderos cofres de innumerables reliquias, de ahí que conventos como el de Calatrava la Nueva y san Pedro de Alcántara tuvieran el título de Real y Sacro convento. Uclés tuvo el privilegio de albergar, entre otras, la reliquia del brazo del apóstol Santiago, entregado al monasterio en cumplimiento de las mandas testamentarias de Felipe II.38 En cuanto a Calatrava, su fundación conlleva la idea de las reliquias de mártires en sí misma, ya que, como hemos señalado anteriormente, tras la batalla de Alarcos los calatravos transportaron los restos de los fallecidos en el combate para ser enterrados en el nuevo monasterio, en un cementerio al que llamaron «campo de los Mártires» y que al parecer estaba compuesto de tierra traída del camposanto de Roma.39 En Calatrava las innumerables reliquias se veneraban en un retablo-relicario de hasta catorce nichos, cerrado con dos grandes puertas esculpidas, en la sala del tesoro a mediados del siglo XVII.40 La cantidad de reliquias de distintos santos que este monasterio reunió a lo largo de los siglos fue tal que en el siglo XVII se planteó la opción de construir una sala-relicario para su correcta observación y culto, si bien las obras nunca llegaron a producirse.41 En la lipsanoteca de Montesa encontraríamos un fragmento del lignum crucis engastado en una cruz de plata labrada, regalada por el maestre Despuig, una Santa Espina y un busto con parte de la cabeza de San Jorge, que había sido encargado por el propio Felipe II a Juan de Arfe, cuyo valor alcanzó los 1.674 ducados.42 También en San Benito de Alcántara se conservaba un gran número de reliquias, entre las cuales se encontraban las de San Matías, San Felipe, San Bartolomé, San Pablo, San Mateo, Santa María Magdalena, San Agustín, etc.43 y que, como en el caso de Calatrava, para su mejor exhibición y culto se encargó en 1721 un retablo-relicario barroco al entallador José Vélez de Pomar.44
La riqueza que estas órdenes alcanzaron y la idea de ser sedes espirituales de la caballería de Cristo unida a ellas convirtieron en definitiva estos espacios monásticos en símbolos en sí mismos de prestigio. Si durante la Edad Media la alta nobleza de las órdenes destinó importantes donativos a estas instituciones y eligió sus muros como lugar de reposo de sus cuerpos tras la muerte, será a finales del siglo XV cuando la monarquía empiece a mediatizar este tipo de prácticas hacia su propia figura, algo que se iniciará con el reinado de Isabel y Fernando y que perdurará de forma notable durante los reinados de los llamados Austrias mayores.
Bajo la administración de las órdenes militares por parte de los Reyes Católicos se lleva a cabo toda una serie de iniciativas reformadoras que afectaron de manera directa a la vida en los conventos de las órdenes y a la organización de la institución.45 Dentro de esta tendencia, Fernando el Católico intentó sin éxito hacerse con el control de la Orden de Montesa en 1492, a la muerte del maestre Felipe Vives de Camañas y Boil que, sin embargo, no pudo obtener del recién electo papa Alejandro VI posiblemente por sus propios intereses personales,46 de tal manera que la incorporación del maestrazgo de Montesa a la Corona aún debería esperar hasta 1592, bajo el reinado ya de Felipe II.
El control de las órdenes se intensificó todavía más con la llegada al trono de Carlos V, cuando, a partir de 1523, con la bula papal concedida por Adriano VI, el maestrazgo de Santiago, Calatrava y Alcántara pasaría a estar unido de forma permanente a la Corona real, siendo su máximo administrador el propio rey. Este hecho supuso un cambio radical en la forma de administrar las órdenes, que a partir de ahora pasaron a gobernarse de una manera mucho más centralizada, mediante el omnipresente control del Consejo de las Órdenes Militares.
Que las sedes espirituales de las órdenes eran símbolo de prestigio queda puesto de manifiesto cuando la monarquía hispánica, como administradora, incorporó con carácter protagonista las actuaciones arquitectónicas como proyectos propios en los que exhibir su control de estas instituciones a través de las armas reales. Conocemos la carga simbólica que existió en las dependencias monacales de las órdenes gracias a la documentación y a descripciones posteriores. De esta manera, consta que entre 1489 y 1495 se instalaron en el convento de Calatrava la Nueva las armas de los Reyes Católicos tanto en la capilla Castrillo, en el refectorio (con tres escudos de dos varas de largo esculpidos en los pechos de tres águilas en las tres paredes),47 en la sala de huéspedes de la llamada casa Pavones48 y en la puerta de acceso a la iglesia desde el claustro,49 así como en los lados de la bóveda de la capilla mayor,50 en muchas ocasiones sustituyendo los escudos de otros benefactores de la Orden por los suyos.51
Tal y como se describe este conjunto a mediados del siglo XVII, vemos cómo el proceso de introducción de los símbolos de la monarquía proseguiría años después, de tal forma que en la puerta de entrada a este refectorio estaban pintadas las armas de Felipe II anteriores a la incorporación de Portugal.52 En los dormitorios, en la pared principal, había esculpido un escudo de dos varas de largo, con las armas de todos los reinos del emperador Carlos V y con las águilas del Imperio de oro.53 De nuevo, en una de las puertas de acceso a la hospedería, sobre un arco principal que miraba al patio, las armas esculpidas de Carlos V.54
En relación con Alcántara, las actuaciones emprendidas por la monarquía en 1504 fueron más allá, de tal manera que, en el capítulo general de la Orden de Alcántara bajo el auspicio de Fernando el Católico, se acordó el traslado de la casa madre desde fuera de la población, al interior a la villa de Alcántara.55 La nueva iglesia alcantarina haría gala también de un despliegue de escudos de los Reyes Católicos, fundamentalmente el yugo y las flechas, junto al escudo real y la cruz de Alcántara. Años después, en 1523, Carlos V atendió la necesidad económica del monasterio para su construcción, otorgando 500 ducados anuales procedentes de la mesa maestral y ordenando que los comendadores de la orden entregaran para tal fin otros 500 ducados.56 En San Benito, las armas reales de Carlos V y Felipe II se situarían en lugares preeminentes de la obra, donde destacan de entre todas ellas las incluidas en los dos cubos que flanquean la galería renacentista de la fachada este.57 Dentro de este contexto, la renovación del convento de Uclés a partir de 1529 desde sus cimientos, será la última de las grandes empresas edilicias emprendidas desde la monarquía que afectan desde finales del siglo XV y principios del XVI a los principales conventos de las ordenes militares (imagen 4).
Imagen 4. Vista del monasterio de Santiago de Uclés y la fortaleza aneja. Fotografía de la autora.
Más difícil es observar este fenómeno mediatizador de la monarquía hacia estas fábricas en el caso de Montesa, por su más tardía incorporación a la Corona ya a finales de siglo XVI. En este sentido, el dato más interesante que tenemos hasta ahora se corresponde con la rigurosa inspección al convento de Montesa por parte de los visitadores Juan Pacheco y frey Juan de Quintanilla, caballero y clérigo de Calatrava, en 1592, al tomar posesión de la Orden en nombre de Felipe II, primer administrador perpetuo.58 Aunque son pocas las noticias que tenemos sobre las intervenciones arquitectónicas a partir de este momento, contamos con algunos datos, por ejemplo que entorno a 1595 Felipe II había hecho reparar las cocinas del convento y labrar una chimenea59 y que en 1652, bajo el reinado de Felipe IV, se concertaron obras de reparación y ampliación en diversas dependencias monásticas, como el refectorio y la ampliación de la sacristía, sobre la que se construiría una librería.60 En el caso de Montesa, tendremos que esperar hasta una fecha tan tardía como 1748, cuando aparentemente las casas madre (en entornos considerados ya como rurales y alejados de los centros de poder) habían dejado de ser objetos de importancia para la monarquía, para que tras el terremoto de 1748 se decida la construcción de una nueva sede espiritual para los montesianos, ya en la ciudad de Valencia, proyecto arquitectónico que asumirá Carlos III, como administrador de la Orden, como tantos años antes habían hecho sus predecesores, pero ahora ante contextos y motivaciones distintas.
1. Entronca así con la llamada «doctrina de las dos espadas», versículo de la doctrina gelasiana que atribuye a la iglesia la legítima utilización de la espada de lo espiritual y de lo material. San Bernardo desarrolló en la primera mitad del siglo XII esta doctrina. Carlos de Ayala Martínez: «Las Órdenes Militares “internacionales” en el contexto del siglo XII: religión y milicia», en José Ángel García de Cortázar y Ramón Teja (coords.): Del silencio de la cartuja al fragor de la orden militar, Fundación Santa María la Real, 2010, pp. 127-166.
2. Myriam Navarro Benito: «Los castillos de la Orden de Montesa en el contexto del siglo XIV», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 13, 2000-2002, pp. 28-29.
3. Carlos de Ayala Martínez: «Fortalezas y creación de espacio político: La Orden de Santiago y el territorio conquense (siglos XII-XIII)», Meridies (Revista de Historia Medieval), 2, 1995, p. 26.
4. El número de publicaciones relativas al estudio de las fortificaciones de las órdenes militares es amplísimo, especialmente en los estudios relativos a la orden de Santiago. Sobre las posibilidades de este tipo de estudios véase J. Santiago Palacios Ontalva: «La arquitectura militar de las órdenes militares hispánicas: posibilidades de estudio», en Ángel Luis Molina y Jorge Alejandro Eiroa (coords.): El castillo medieval en tiempos de Alfonso X el sabio, Murcia, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2009, pp. 173-190.
5. En este sentido, pueden destacarse, entre otros, los estudios sobre la arquitectura de las casas de encomienda: Jesús Molero García: «Castillos-casas de la Encomienda en el Campo de Calatrava», en Amador Ruibal (coord.): Actas del III Congreso de Castellología Ibérica, Madrid, Asociación Española de Amigos de los Castillos, Diputación Provincial de Guadalajara, 2005, pp. 657-680. Concepción Moya y Carlos Fernández-Pacheco: «Las casas de Bastimento y Encomienda del Campo de Montiel en los siglos XV y XVI», en Francisco Alía, Jerónimo Anaya, Luis Mansilla y Jorge Sánchez (coords): II Congreso Nacional Ciudad Real y su Provincia, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2016, pp. 158-175. José María Arcos: «Tipologías de la arquitectura civil de la Orden de Alcántara: la casa de encomienda en el partido de la Serena», Norba: Revista de Arte, 22-23, 2002-2003, pp. 101-118. Aurora Ruiz Mateos: Arquitectura civil de la orden de Santiago en Extremadura: la casa de la Encomienda: su proyección en Hispanoamérica, Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1985.
6. Miguel Cortés Arrese: El espacio de la Muerte y el arte en las Órdenes Militares, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.
7. María Griñán Montealegre: Arquitectura y urbanismo en la encomienda santiaguista de Caravaca durante los siglos XVI y XVII: la consolidación de la ciudad renacentista, tesis doctoral, Murcia, Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, 1999.
8. Destacamos en este aspecto trabajos como los de Pilar Molina Chamizo sobre las iglesias santiaguistas en el Campo de Montiel: De la fortaleza al templo: arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (siglos XV-XVIII), Ciudad Real, Área de Cultura, Diputación Provincial, 2006, o el capítulo que Juliana Beldad dedica a la vida monástica femenina: Monjas y conventos en Castilla-La Nueva: Un modelo de vida religiosa rural en los siglos XVI-XVII, Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, 2010.
9. Destacan en esta perspectiva los trabajos de Olga Pérez Monzón: «La imagen del poder nobiliario en Castilla: el arte y las Órdenes Militares en el Tardogótico», Anuario de Estudios Medievales, 37-2, 2007, pp. 907-956; Olga Pérez Monzón: «Representación, utilidad y pragmatismo. El arte de las órdenes militares en la Castilla bajomedieval», en Begoña Alonso y Juan Clemente Rodríguez Estévez: 1514: arquitectos tardogóticos en la encrucijada, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016, pp. 221-236. Olga Pérez Monzón: «La arquitectura religiosa y civil de las órdenes militares en la Castilla Medieval», en J. Á. García de Cortázar y R. Teja (coords.): Del silencio de la cartuja..., pp. 201-134.
10. Esta anécdota es recogida por P. Molina Chamizo: De la fortaleza al templo..., p. 448.
11. Elena Postigo Castellanos: «Las tres ilustres órdenes y religiosas cavallerias instituidas por los reyes de Castilla y León: Santiago, Calatrava y Alcántara», Studia Historica. Historia Moderna, 24, 2002, p. 61.
12. No hay unanimidad entre los historiadores en cuanto a la preeminencia de una u otra tendencia. Enrique Rodríguez-Picavea: «Entre la religión y la guerra: las órdenes militares en los reinos ibéricos medievales», en J. Á. García de Cortázar, R. Teja (coords.): Del silencio..., pp. 167-200.
13. O. Pérez Monzón: «La arquitectura religiosa y civil...», p. 209.
14. Sirva como ejemplo la descripción de Cuadrado sobre las ruinas de Calatrava la Nueva: «Asombro y casi pavor infunden, aun ahora indefensos y abandonados, los muros á enorme altura suspendidos sobre la angosta senda, incrustados en la tajada roca [...]. En el descarnado pedernal de la triple cerca, al pie de sus numerosas y diversas torres para los rudos combates fabricadas, allí ve estrellarse la fantasía golpes de máquina furibundos, altas llamas de pez nutridas, guerreros con agilidad de gamos, y esfuerzo de leones: diriges que la fortaleza se hizo a prueba de fundieses hercúleos y asaltos de gigantes». José María Cuadrado: Recuerdos y bellezas de España. Castilla-La Nueva, Barcelona, Imp. de Joaquín Verdaguer, 1853, vol. II, p. 480.
15. Domingo Marcos Giménez: Los caballeros de las órdenes militares castellanas: Entre Austrias y Borbones, Almería, Universidad de Almería, 2016, p. 184. Sobre este ceremonial, véase Elena Postigo Castellanos: Honor y privilegio en la Corona de Castilla, Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1988, pp. 209-210.
16. Salvador Andrés Ordax: El Sacro Convento de San Benito de Alcántara, de la Orden de Alcántara, Madrid, Fundación San Benito de Alcántara, 2004, p. 305.
17. Alonso Torres y Tapia: Crónica de la Orden de Alcántara, Madrid, 1763, tomo II, p. 632. Reproducido en: S. Andrés Ordax: El Sacro Convento de San Benito..., p. 307.
18. Pablo Jauralde: Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid, Castalia, 1998, p. 418.
19. Josep Cerdà y Juan Carlos Navarro: El castillo y sacro convento de la Orden de Montesa. Historia y arquitectura, Valencia, Universitat Politècnica de València, 2017, pp. 96-97. El propio maestre de Montesa frey Garcerán de Borja sería condenado a diez años de reclusión en el castillo de Montesa, condenado por el Santo Oficio ante los cargos de sodomía a los que tuvo que hacer frente. Fernando Andrés Robres: «Garcerán de Borja, Felipe II y la tardía incorporación del maestrazgo de montesa a la corona (1492-1592)», en E. Martínez y V. Suárez (eds.): Iglesia y sociedad en el antiguo régimen, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995, p. 412.
20. S. Andrés Ordax: El Sacro Convento de San Benito..., p. 293.
21. Para evitar ser partícipe de estos hechos, el prior de Uclés se ausentó de su sede y estuvo recorriendo la Corona de Aragón. Pedro Carrillo de Huete: Crónica del Halconero de Juan II (ed. de Juan de Mata Carriazo), Madrid, Espasa, 1953, cap. LXX, pp. 86-87. Lope Barrientos: Refundición de la Crónica del Halconero (ed. de Juan de Mata Carriazo), Madrid, 1946, cap. LX, pp. 111-113.
22. María Milagros Rivera Garretas: La Encomienda, el Priorato y la villa de Uclés en la Edad Media, 1174-1310. Formación de un señorío de la Orden de Santiago, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985, p. 292.
23. Ibíd., p. 421.
24. Luis de Salazar y Castro: Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, sacadas de los instrumentos de diversas Iglesias, Monasterios, de los Archivos de sus mismos descendientes, de distintos pleitos que entre sí han seguido, y de los escritores de mayor crédito, y puntualidad, Madrid, Imprenta Real, vol. IV, 1694.
25. Eduardo Jiménez, Manuel Retuerce y Cristina Segura (coords.): Libros de visita de la Orden Militar de Santiago: Provincia de Cuenca: Siglos XV-XVI, Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 2009, p. 157.
26. O. Pérez Monzón: «La imagen del poder nobiliario...», p. 924.
27. Francisco de Rades: Chronica de las tres ordenes y cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara, Toledo, Casa de Juan de Ayala, 1572, f. 32v (parte de la Chronica de Alcantara). Torres Tapia matizará que los cuerpos fueron enterrados en Alcántara pero no en San Benito, sino en Santa María de Almocóvar. A. Torres y Tapia: Crónica de la Orden de Alcántara..., tomo II, p. 151. Salvador Andrés Ordax explica esta ubicación por la escasa capacidad de la iglesia de los frailes en la fortaleza. S. Andrés Ordax: El sacro convento de San Benito..., p. 183. Sobre los sepulcros de los maestres alcantarinos véanse pp. 181-191.
28. S. Andrés Ordax: El Sacro Convento de San Benito..., p. 181.
29. Miguel Cortés Arrese: «Los espacios funerarios en los conventos de las Órdenes Militares», en J. Á. García de Cortázar y R. Teja (coords.): Del silencio..., pp. 235-254.
30. Antonio Navareño Mateos: «La capilla del comendador de Piedrabuena en el convento de San Benito de Alcántara. Aportación documental», Norba, Revista de Arte, 14-15, 1994-1995, pp. 70-71.
31. Blas Casado Quintanilla: Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava pertenecientes a los tres últimos maestrazgos (1445-1498), Madrid, 1997, p. 296.
32. Mercedes Gómez-Ferrer: «El taller escultórico de Juan de Lugano y Francisco Aprile en Valencia», en Joaquín Bérchez, Mercedes Gómez-Ferrer y Amadeo Serra (coords.): El Mediterráneo y el Arte Español: Actas del XI Congreso del CEHA, 1998, pp. 122-129.
33. J. Cerdà y J. C. Navarro: El castillo y sacro convento..., p. 113.
34. S. Andrés Ordax: El sacro convento de San Benito..., p. 300.
35. «De donde se sube al archibo, que es una pieza de bóbeda capaz y grande con una rexa [...]. Y está con tal disposición esta estancia, que quando el fuego se atrebiera a todas las fábricas inferiores de madera, quedará el archibo essento de ese peligro, así por su altura como por estar tan separado y guardado de la voracidad de este elemento». Vicente Castañeda: «Descripción del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva y de su iglesia, capillas y enterramientos», Boletín de la Real Academia de la Historia, 92, 1928, p. 406.
36. S. Andrés Ordax: El sacro convento de San Benito..., pp. 300-301.
37. Archivo Histórico Nacional (AHN), Archivo de Uclés, carpeta 14, doc. 22, ff. 21-22.
38. AHN, Órdenes Militares, Libro 1532, f. 10r-v.
39. V. Castañeda: «Descripción del Sacro Convento...», p. 440.
40. Ibíd., p. 430.
41. Juan Zapata Alarcón: «El culto a los mártires: Visión y símbolo del medievo a la Contrarreforma. La construcción del relicario del Sacro Convento de Calatrava la Nueva», en Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz Gómez (coords.): Actas del Congreso Internacional conmemorativo del VIII centenario de la Batalla de Alarcos, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 613-624.
42. J. Cerdà y J. C. Navarro: El castillo y sacro convento..., p. 93.
43. S. Andrés Ordax: El sacro convento de San Benito..., p. 178.
44. Vicente Méndez Hernán: «Trazas de José Vélez de Pormar para el retablo-relicario del sacro y real convento de San Benito de Alcántara (Cáceres)», Norba-Arte, XXIV, 2004, pp. 227-236 y 229.
45. Sirva como ejemplo la manera en la que, como medida de control, consiguieron del papa Alejandro VI que a partir de 1502 el cargo de prior de Uclés dejara de ser vitalicio, para pasar a ser trienal; en 1505 se redactó, con el acuerdo del prior de Uclés y el de San Marcos de León, el texto con los aspectos que podían ser reformados en la Orden y que afectaban al quehacer diario de los monjes. La reforma contemplaba también cómo se elegía al nuevo prior trienal, ahora bajo el efectivo y directo control real, que debía confirmar el cargo para que este fuera efectivo. Daniel Rodríguez Blanco: «La reforma de la Orden de Santiago», en En la España medieval, 1986, p. 946.
46. Precisamente, el último de los maestres de Montesa, Galcerán de Borja, era bisnieto de Alejandro VI. F. Andrés Robres: «Garcerán de Borja...», p. 410.
47. V. Castañeda: «Descripción del Sacro Convento...», pp. 407-408.
48. Jesús Espino Nuño: «Obras de los Reyes Católicos en el Sacro convento de Calatrava la Nueva», en Comité Español de Historia del Arte (coord.): 1992: El arte español en épocas de transición, vol. 1, 1992, pp. 309-314; O. Pérez Monzón: «La imagen del poder nobiliario...», p. 921.
49. V. Castañeda: «Descripción del Sacro Convento...», p. 416.
50. Ibíd., p. 421.
51. «Sobre la puerta desta pieza [relicario] a la parte de la sacristía ay una corona de madera de colores y oro de la echura de la que está sobre el altar mayor; conócese con evidencia que estaba ella allá porque tiene las armas de don Garci López que tiene el retablo y es de la misma labor de ella. Y la corona que tiene el retablo con las armas Reales se ve que es más moderna¡ y de escultura más superior sin duda que quando los Reyes Cathólicos tomaron la administración del Maestrazgo quitaron aquella corona y pusieron la sua, y lo mismo hizieron en el remat de la Capilla Mayor, bóbeda della y remate de el Cruzero en que estaban las armas de Don Garci López (como en lo restante de la nave de en medio y dos colaterales están) y pusieron las suyas de Castilla y León, Aragón y Sicilia, que por ser escudos de madera se pudo hazer más fácilmente». V. Castañeda: «Descripción del Sacro Convento...», p. 429.
52. V. Castañeda: «Descripción del Sacro Convento...», pp. 407-408.
53. Ibíd., p. 410.
54. Ibíd., p. 411.
55. S. Andrés Ordax: El sacro convento de San Benito..., p. 50.
56. Ibíd., p. 88. Esta dotación pareció mantenerse a lo largo de los años, si bien a finales del siglo XVI los problemas económicos hicieron tomar la decisión de terminar la nave de la iglesia en el tercer tramo.
57. Ibíd., p. 95.
58. J. Cerdà y J. C. Navarro: El castillo y sacro convento..., p. 80.
59. Ibíd., p. 96.
60. Ibíd., p. 91.