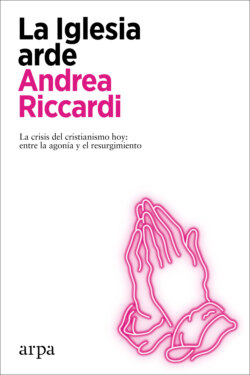Читать книгу La Iglesia arde - Andrea Riccardi - Страница 13
OTRAS EXPLICACIONES Y DECRECIMIENTO FELIZ
ОглавлениеDe manera contrapuesta, sobre todo en los años posconciliares, importantes sectores católicos explicaron la crisis con la cauta y parcial aplicación del Vaticano II, liderada de modo demasiado centralista por Pablo VI. Los resultados del Vaticano II fueron modestos porque Roma no se atrevió a aplicar las reformas, no dio autonomía a las Iglesias locales y a las conferencias episcopales, y reprimió el debate ideológico. Importantes teólogos conciliares compartieron estas posturas. El más destacado fue Hans Kung, verdadero líder de una alternativa que nunca asumió tonos cismáticos, aunque no se ahorró duras críticas a los papas35.
El conocido historiador del cristianismo Giuseppe Alberigo, colaborador del cardenal Lercaro en el Vaticano II, afirmó que la política montiniana impuso una interpretación conciliar centralizada, sin tener en cuenta a las Iglesias locales. El moderantismo y el centralismo montiniano sofocaron el naciente impulso eclesial del Concilio al controlar su aplicación. Juan Pablo II, con su extroversión pastoral y misionera, prosiguió aquella concentración, sobre todo con su ministerio carismático. Así, el posconcilio frenó un proceso que se inició felizmente con Juan XXIII.
Si bien el tradicionalismo tiene un espacio propio consolidado dentro de la Iglesia, el denominado «progresismo» católico, muy activo en los años setenta y ochenta, lo tiene menos. Fue absorbido por la vida eclesial o marginado. Además, el catolicismo progresista nunca tuvo la intención de organizarse estructuralmente, porque sus preocupaciones no giraban en torno a la idea de «salvar» el sacerdocio católico, como en el caso de los tradicionalistas. El estudioso Guillaume Cuchet se preguntó por qué el catolicismo progresista tuvo un bajo índice de transmisión a la generación posterior (algo que también constaté yo personalmente)36. Su conclusión es que el catolicismo progresista sufrió una pérdida de influencia sobre los jóvenes.
En realidad, la crisis católica, independientemente de las explicaciones conservadoras y progresistas (resumidas aquí a grandes rasgos), tuvo otras lecturas, y no todas negativas. Se abrió camino la idea de que el catolicismo tenía que resignarse a redimensionar sus efectivos y su presencia en la sociedad. Es la idea de pasar de una Iglesia de masas, fruto de una pertenencia sociológica y tradicional, a una Iglesia que tenga en cuenta el camino de la fe y las decisiones personales. Eso llevó a una pastoral de preparación a los sacramentos más atenta que —como se decía— diera prioridad a la calidad por encima de la cantidad de los cristianos. Esa es la vía seguida por una parte de la pastoral de las parroquias.
En esta línea, el Camino neocatecumenal, que empezaron en 1964 Kiko Argüello y Carmen Hernández y que insiste en la recuperación del catecumenado (y que forma a sacerdotes misioneros vinculados al Camino), propone una «reforma» de la parroquia centrada en la comunidad y su itinerario catecumenal. El Camino, reconocido por la Santa Sede, no se puede considerar un movimiento; vive con comunidades neocatecumenales en las parroquias, pero también tienen una estructura unitaria propia.
Algunos han visto en la disminución de los fieles no un signo de declive sino una ocasión de crecer para una Iglesia de minoría propuesta por personalidades de varias ideologías: una comunidad más auténtica, consciente y evangélica, casi con tintes del cristianismo de los primeros tiempos. Ratzinger consideró que un cristianismo de minoría era una oportunidad. Es una tesis muy extendida en ambientes deseosos de liberarse de viejos aparatos. En 1969, con treinta y dos años, Ratzinger imaginaba así la «Iglesia del futuro»:
Tras la crisis actual surgirá la Iglesia del futuro, una Iglesia que habrá perdido mucho. Será de talla menor y tendrá que empezar de cero. Ya no podrá llenar todos los edificios que construyó durante su periodo de prosperidad. La reducción en el número de fieles comportará la pérdida de numerosos privilegios. Contrariamente al periodo anterior, la Iglesia será considerada una sociedad de personas voluntarias, que se integran libremente y por decisión propia. Al ser una sociedad pequeña, deberá recurrir inevitablemente con mayor frecuencia a la iniciativa de sus miembros37.
En los años posteriores Ratzinger siguió esta misma línea de pensamiento, si bien abandonó algún aspecto «excesivamente» reformista de su ideario. Son reflexiones bastante extendidas en la Iglesia posconciliar, cuando se ve el futuro en la perspectiva de auténticas comunidades más que de un catolicismo de masas. Según esta visión, el indudable «declive» no es la premisa del fin, sino el inicio de una nueva vida. La erosión posconciliar sería, pues, un momento de verdad para una Iglesia que, a lo largo de los siglos, ha gozado de un amplio consenso social y (en algunos países) del apoyo de las instituciones estatales.
Ratzinger-Benedicto XVI recuperó el tema en una entrevista: «Hay que interpretar a la Iglesia católica como minoría creativa que tiene una herencia de valores que no son cosas del pasado, sino una realidad muy viva y actual». En cierto modo, fue un programa de pontificado que, si por una parte quería dialogar con el pensamiento «iluminista» occidental, por otra parte, fomentaba comunidades cristianas de minoría, nuevas comunidades y movimientos, y guardaba en un cajón —aunque solo en parte— la idea de las masas, muy activa durante los años de Juan Pablo II.
¿Pero qué significa «minorías creativas»? Una Iglesia como la católica neerlandesa, en los años posteriores al Concilio, pasó rápidamente de comunidad amplia, compacta y misionera, aunque minoritaria respecto de los protestantes, a pequeña realidad, y actualmente a menudo debe cerrar y reestructurar iglesias y parroquias. En los años setenta, tras un periodo de fuerte contestación progresista fruto del denominado Concilio pastoral, la Iglesia neerlandesa intentó erigirse en un sujeto autónomo. El cardenal Eijk, primado de los Países Bajos, recordó: «En la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado, la época de la contestación, toda una generación de jóvenes decidió dejar de ir a la Iglesia. Luego, siendo padres o abuelos, no transmitieron la fe a sus hijos o se la transmitieron solo parcialmente38».
La secularización «estalló» en los Países Bajos «de un modo y a un ritmo que dejó estupefacto a todo el mundo», afirmó el cardenal. La Iglesia reformada neerlandesa, la principal confesión cristiana del país, ya había empezado a vaciarse tras la Primera Guerra Mundial. El catolicismo neerlandés (que enviaba el mayor número de misioneros de las Iglesias europeas) se disgregó. El progresismo católico, muy activo los años sesenta y setenta, se desintegró y la Iglesia ha acabado siendo una pequeña minoría. Actualmente se cierran y se venden iglesias y edificios que tiempo atrás pertenecieron a un nutrido grupo de religiosas y religiosos, mientras que los laicos participan en la gestión de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que el 72 % de los jóvenes declaran no identificarse con ninguna fe religiosa39. Para el cardenal Eijk, no es el fin, sino la posibilidad de empezar de nuevo sobre bases minoritarias:
El principal desafío de nuestra fe será mantenernos firmes en nuestra fe. Y ahora mismo nuestro primer deber es poner orden en nuestra casa resolviendo los desacuerdos devastadores entre católicos sobre las enseñanzas de la Iglesia. Y luego, recuperar la adecuada celebración de la liturgia [...]. Solo eso puede ser relevante en nuestra sociedad individualista40.
Se trata de crear minorías cohesionadas y católicas. Pero la transformación en «minorías creativas» no se produce automáticamente al reducirse el número de fieles. Hay una diferencia entre una Iglesia que se convierte en minoría o disminuye en número y una Iglesia que constata que es una minoría y no se cierra, sino que se transforma en creativa. Juan Pablo II y Benedicto XVI veían en las nuevas comunidades y en los movimientos perspectivas de «minorías creativas». El cardenal Ratzinger, en un discurso pronunciado en Subiaco durante la vigilia de su elección como papa, apostaba no solo por un cristianismo de minoría, sino por una recuperación de la carismaticidad: «Necesitamos hombres como Benito de Nursia, que en un tiempo de desenfreno y de decadencia se sumió en la soledad más extrema y, tras todas las purificaciones a las que se sometió, logró retornar a la luz, logró volver y fundó la ciudad sobre el monte en Montecassino [...]. De ese modo, Benito, al igual que Abrahán, se convirtió en padre de muchos pueblos41».
A pesar de todo, el cristianismo de minoría ha sido mayoritariamente motivo de restricción y de agrupamiento, es decir, de redimensionamiento, más que de impulso de una minoría creativa. La gestión de esta situación de declive o reducción no siempre inspira un sentimiento de positivo optimismo y de pasión por el futuro, sino que sugiere una idea otoñal.
El historiador inglés Arnold J. Toynbee señalaba que a menudo una nueva civilización o un nuevo orden surgían alrededor de propuestas de las minorías (es lo que hizo la Iglesia de Roma en la situación fluida y conflictiva de Europa, cuando acogió a pueblos diferentes y en conflicto). La reflexión del historiador británico sobre el valor de las minorías era una reacción a la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, publicada en dos volúmenes en 1918 y 1923, en el clima de la primera posguerra. Spengler, filósofo e historiador alemán, veía un ciclo vital en todas las civilizaciones y culturas: desde el nacimiento y el crecimiento, a través de varias etapas, hasta el envejecimiento y la muerte. Esta historia de las culturas permitía prever el futuro de Europa que, con Occidente, estaba llegando a su fase final42.
Toynbee niega el determinismo histórico, casi biológico, de Spengler, e insiste en que el futuro depende de las decisiones de las personas y de las minorías creativas43. Ratzinger recupera dicha idea y la aplica al catolicismo: ve en las minorías creativas el camino del futuro de la Iglesia. La perspectiva de la Iglesia de minoría, formada por comunidades más pequeñas y cohesionadas, es una idea que engloba gran variedad de opciones e itinerarios distintos del catolicismo del último medio siglo. Salvo excepciones, no parece siempre comparable con la fisionomía de aquellas minorías creativas que, en otras épocas de la historia, han dejado huella en la sociedad de su tiempo.
En el mundo asiático, a excepción de la filipina, las iglesias católicas son casi siempre minorías que viven en sociedades donde dominan religiones mayoritarias como el islam, el hinduismo o el budismo, que tienen múltiples vínculos con la historia del país y a veces también con el Estado y, por tanto, tienen la capacidad de influir en la legislación. ¿Las Iglesias asiáticas son minorías creativas? En general no parece que se pueda atribuir al cristianismo asiático dicha calificación, aunque sí representa una garantía (si bien mínima) de pluralismo frente al monopolio religioso, sobre todo en zonas musulmanas como Oriente Medio o Pakistán.
El modelo de las minorías creativas no es de sencilla ni común aplicación, aunque no hay que descartarlo. En algunos casos se ha llegado a respuestas extremas y paradójicas. Según la Benedict Option que Rod Dreher propuso en Estados Unidos, los cristianos, a modo de pequeñas comunidades (formadas por familias) y siguiendo las enseñanzas de san Benito, deben retirarse del mundo, por el peligro que este presenta de absorberlos en la secularización44. Es la antigua idea benedictina de la fuga mundi. Sin embargo, el contexto histórico y la situación de las comunidades monásticas que seguían la Regula Benedicti eran bien distintos. Con Dreher estamos en las antípodas del marco conciliar que fijaba el incipit de la constitución Gaudium et spes, según el cual las alegrías y los dolores del mundo son también los de los cristianos. Él piensa en una «aldea cristiana» fuera de la ciudad secular, capaz de crear una contracultura, de educar a los hijos en familia, de desafiar a la mayoría.
Para Dreher, el devastador terremoto que dañó gravemente Nursia en 2016 «simbolizaba la desintegración de la cultura cristiana de Occidente». La estatua de san Benito representó la esperanza: no cayó al suelo a pesar de los temblores. En su opinión, allí empieza la regeneración del cristianismo. Quien conoce Nursia, pequeña ciudad umbra entre agradables montañas, marcada por el terremoto, no tiene la sensación de que aquel sea un lugar tan simbólico.
La mayoría de los cristianos viven en situaciones bien distintas de las comunidades creativas o de comunidades refugio. Es innegable que, con ascendencias de lo más variado (realidades de distinta naturaleza que miran el mundo de manera empática y opuesta a la Benedicto Option), actualmente hay en la Iglesia segmentos de catolicismo renovado que justifican la propuesta de las comunidades creativas. Con todo, las parroquias católicas y el clero en conjunto, en Europa, están sumidas más bien en una cultura del declive o como mucho en una gestión responsable de este. Eso no significa que estén paralizadas u obligadas a una pura obra de conservación, pero el ambiente que se respira en muchas Iglesias europeas es de preocupación por el futuro.