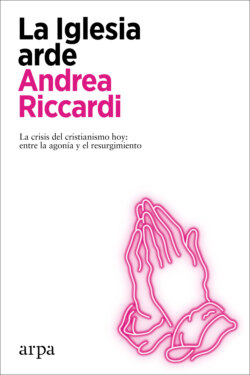Читать книгу La Iglesia arde - Andrea Riccardi - Страница 8
LA IGLESIA PUEDE ENFERMAR Y MORIR
ОглавлениеLa crisis del cristianismo interpela a los católicos y a la clase dirigente de la Iglesia. Para gestionar los problemas, que a menudo se deben a la falta de personal eclesiástico, los obispos toman decisiones como la fusión o la supresión de parroquias. El ánimo de muchos responsables y fieles se mueve entre una realidad complicada y la convicción de las promesas «divinas» a la Iglesia plasmadas en el Non praevalebunt, las palabras que Jesús dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella11». ¿Cómo hay que interpretar estas palabras?
En 1972, siete años después del fin del Vaticano II, Pablo VI dijo: «Pensábamos que tras el Concilio llegaría un día soleado para la historia de la Iglesia. Pero llegó un día nublado, de tormenta, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre12». El papa Montini había soñado que el impulso del Vaticano II llevaría a un gran renacimiento de la Iglesia, que él guiaría gradualmente, pero chocó con una opinión católica efervescente y crítica tras el 1968, con los movimientos contestatarios por un lado y la resistencia conservadora por el otro. A mediados de los años setenta Montini, en las postrimerías de su pontificado, sentía que estaban sumidos en una fuerte crisis. No obstante, los que hemos definido como parámetros vitales de la institución por aquel entonces eran mejores que hoy, si bien ya se lamentaban abandonos de sacerdotes y religiosos y disminución de fieles.
Años más tarde, el papa Ratzinger recordó las grandes esperanzas que su generación había depositado en el Concilio y la decepción de los años siguientes. En 2012 pronunció las siguientes palabras, que ahora asumen un aire grave porque las dijo poco antes del anuncio de su dimisión:
Hace cincuenta años [al inicio del Vaticano II] [...] estábamos felices —diría— y llenos de entusiasmo. Se inauguraba el gran concilio ecuménico; estábamos seguros de que debía llegar una nueva primavera para la Iglesia, un nuevo Pentecostés, con una nueva presencia fuerte de la gracia liberadora del Evangelio.
Y comparando la situación con el presente afirmó:
En estos cincuenta años hemos aprendido y experimentado que el pecado original existe y se traduce, siempre de nuevo, en pecados personales, que pueden también convertirse en estructuras de pecado. Hemos visto que en el campo del Señor está siempre también la cizaña. Hemos visto que en las redes de Pedro se encuentran también peces malos. Hemos visto que la fragilidad humana está presente igualmente en la Iglesia, que la barca de la Iglesia navega también con viento contrario, con tempestades que amenazan la nave, y que algunas veces hemos pensado: «El Señor duerme y se ha olvidado de nosotros13».
¿Dónde ha terminado el entusiasmo? ¿Y las esperanzas? Oír un balance de este tipo, sincero pero severo, en boca de un papa sorprende mucho. Sorprende a los responsables de la Iglesia. Evidentemente no se trata de directivos empresariales: su trabajo se sostiene en la fe y en la esperanza; con todo, los problemas concretos existen y no son coyunturales.
La historia del último medio siglo, en su conjunto, se ha llevado por delante esperanzas y entusiasmos, si bien el pontificado de Juan Pablo II merece un discurso aparte. Este, con su carisma, luchó contra un estado de ánimo deprimido que estaba muy extendido entre el catolicismo de finales de los años setenta. Para el Papa, el «espíritu de crisis» generaba crisis. Pero para algunos, el carisma de Wojtyla «tapó» la situación, más que resolverla. Todavía hay que interpretar qué fueron los años del papa Wojtyla: ¿un paréntesis o un cambio inacabado?
Todo es muy complejo. Las Iglesias pueden llegar a su fin. La historia nos recuerda que en el pasado ya desaparecieron dramáticamente algunas grandes Iglesias, como las latinas del norte de África, de Agustín de Hipona y de Cipriano de Cartago, que tanto dieron al cristianismo con el desarrollo del pensamiento, con historias de santidad y de martirio. Aquellas Iglesias, tan determinantes para la teología y la vida de los primeros siglos del Occidente cristiano, se redujeron drásticamente con la invasión árabe a partir del siglo VII. Algo quedó hasta su total desaparición en los albores del segundo milenio. Se discute sobre el fin del gran cristianismo norteafricano, que se atribuye no solo a la ocupación árabe, sino también a la incapacidad de la Iglesia de entrar en la cultura de las poblaciones no latinas o latinizadas del norte de África.
Así pues, hasta un gran cristianismo puede desaparecer. Pero si aquellas Iglesias tenían a sus espaldas apenas unos siglos de vida, el cristianismo europeo es casi bimilenario, al menos en algunas zonas. En otros continentes, como África, es más reciente. En La storia perduta del cristianesimo, Philip Jenkins, historiador americano, aborda el milenio de oro de la Iglesia entre el Oriente Medio de los orígenes, el norte de África y la gran expansión misionera a Asia, que llega hasta India y China14. Es una historia que siempre me ha fascinado: un cristianismo que arraigó en China y en India, y del que ahora apenas quedan unas reliquias en las Iglesias de Oriente, especialmente la asiria y la caldea, que tienen sus sedes patriarcales en Irak.
Jenkins sostiene que el cristianismo puede aprender algunas lecciones de aquellas antiguas historias, pero no en el sentido de los actuales grupos soberanistas, para quienes la desaparición del cristianismo en Oriente Medio debería alarmar por el peligro simétrico de una mayor consolidación del islam15. En Oriente Medio, las Iglesias orientales, que son fruto de la predicación apostólica, han resistido durante siglos bajo el régimen musulmán, árabe y otomano, y, sorteando todo tipo de dificultades, han encontrado un modus vivendi. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial los cristianos eran mayoría en el Líbano. En los años ochenta todavía eran el 10 % de los sirios. Actualmente aquellas Iglesias, con la emigración y la difícil situación político-militar que viven, están quedando reducidas a pequeñas comunidades.
No hay más que pensar en la «Gran Iglesia de Cristo», el patriarcado ecuménico de Constantinopla, centro de irradiación ortodoxa de primordial importancia, que sobrevivió dignamente bajo el dominio otomano durante cuatro siglos y medio. Hoy la comunidad ortodoxa de Estambul se limita a un puñado de fieles que se reúnen en torno a la prestigiosa, pero frágil, institución del patriarcado. Allí el enfrentamiento nacionalista entre griegos y turcos asfixió a la comunidad griega ortodoxa. Es significativo que el presidente turco Erdogan haya recuperado el culto islámico en Hagia Sophia, que hasta la conquista otomana fue catedral ortodoxa, luego mezquita y, por decisión del presidente laico Ataturk, en 1934 pasó a ser museo para la «humanidad». El retorno de Santa Sofía al islam, un año después del incendio de Notre-Dame, tiene un valor simbólico. Notre-Dame arde y Hagia Sophia se convierte en mezquita. Hace reflexionar sobre la fuerza del islam, aunque debería hacer reflexionar más sobre la fuerza del nacionalismo neo-otomano de la nueva Turquía.
No hay nada seguro en la historia. Ni para la Iglesia. Los fieles creen en la institución divina del fundador, pero viven la fragilidad y la precariedad de la historia. Hablar de «estado terminal» o de fuerte crisis no denota incredulidad o pesimismo, sino que equivale a tener en cuenta una hipótesis de interpretación de la realidad: un análisis lúcido no está reñido con una actitud de fe. Hablando de las antiguas Iglesias cristianas ya desaparecidas, el cardenal Martini afirmaba: «La perennidad está asegurada para la Iglesia, no para las Iglesias; cada una de las Iglesias es corresponsable de su futuro, su supervivencia depende de su respuesta». Y concluía: «La historia es seria y se confía a nuestras manos16».