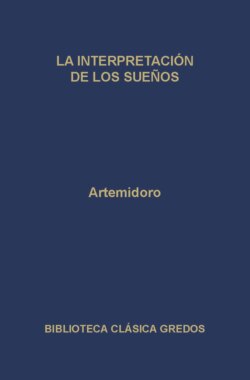Читать книгу La interpretación de los sueños - Artemidoro - Страница 7
3. Manifestaciones oníricas y el pensamiento griego
ОглавлениеEl sueño fue en la Antigüedad una incógnita más de las muchas que rodeaban al ser humano. La especificidad del fenómeno onírico determinó que desde muy pronto el hombre griego sucumbiese a la tentación de indagar su naturaleza y de aprovechar sus recursos. Como veremos, se conservan algunos testimonios —directos o indirectos—que ejemplifican esta curiosidad, pero, como suele acontecer en el terreno de la filología clásica, son mucho más abundantes las lagunas y los interrogantes.
En un primer momento debió de primar en estas enseñanzas la tradición oral, basada en una experiencia secular de casos prácticos y profundamente teñida de influencias orientales 29 . Los monumentos literarios más antiguos conservados nos confirman la existencia de unos conocimientos sobre esta materia muy difundidos a nivel popular. A través de estas fuentes se observa que el sueño era juzgado como un vehículo idóneo para que la divinidad diese a conocer su voluntad y que, al mismo tiempo, ya se realizaba la interpretación de las visiones consideradas como portadoras de un mensaje expresado en clave alegórica. Estas creencias, muy arraigadas en el pueblo helénico, perdurarán durante muchas centurias y se irán enriqueciendo con otras diversas aportaciones de varia procedencia. En realidad, se puede rastrear sus huellas hasta la etapa bizantina, época en la que se confeccionarán prontuarios que recogerán de forma indiscriminada las doctrinas onirománticas del período clásico y helenístico con vistas a un uso individual.
Por otra parte, estas actividades fueron objeto en su momento de un análisis más racional gracias a los representantes de una clase intelectual, defensora del espíritu de la ilustración griega. La especulación filosófica, cuando dejó de ser cosmológica para convertirse en antropocéntrica, fijó también su atención en este fenómeno como una faceta más del ser humano. A partir de entonces es posible señalar una corriente que discurrirá paralela a la anterior, aunque bien es verdad que con menos caudal y con múltiples infiltraciones. Por razones metodológicas un estudioso de esta cuestión, Dario del Corno 30 , ha introducido una distinción terminológica que nos parece oportuna y esclarecedora. El citado profesor propone el neologismo de «onirología» para denominar la rama que comprende los estudios filosóficos o científicos tendentes a investigar la etiología y la fenomenología de los hechos vinculados con el estado de reposo fisiológico. En cambio, se servirá de la voz «oniromancia» para referirse al antiguo arte de la predicción del porvenir por medio de la interpretación de los sueños. En teoría la división es neta y pertinente, pero no responde a la realidad de los hechos. A través de los testimonios conservados veremos cómo los exponentes de la primera tendencia siempre dejarán abierta la posibilidad de que exista un fenómeno premonitorio en determinadas circunstancias. De igual modo, la vía adivinatoria se esforzará en encontrar argumentos racionales que justifiquen las prerrogativas proféticas. La relación permanente y dialéctica entre manifestaciones sustancialmente diferentes, pero confundidas en un único género, consiente que se siga empleando la forma «onirocrítica», «per comodità d’uso», según confiesa el autor de esta distinción.
Vamos a trazar esquemáticamente el desarrollo histórico de esta dualidad, empezando por la orientación más especulativa. En verdad, no es de extrañar que el primer documento consagrado a esta cuestión proceda del ámbito de la medicina. Se trata de uno de los escritos que forman parte del Corpus Hippocraticum , concretamente el libro IV del tratado Sobre la dieta 31 . En este breve opúsculo los sueños son estudiados en cuanto que son signos premonitorios de determinados desarreglos corporales. El autor anónimo de estas páginas comienza afirmando que «poseen una gran influencia de cara a cualquier asunto». A continuación expone su punto de vista. Aunque la cita sea un poco larga, creemos que merece la pena su transcripción, porque es muy ilustrativa de un estado de opinión generalizado en los medios cultivados de la época:
Pues el alma, en tanto que está al servicio del cuerpo despierto, dividiéndose en muchas atenciones no resulta dueña de sí misma, sino que se entrega en alguna parte a cada facultad del cuerpo: al oído, a la vista, al tacto, al caminar, a las acciones del cuerpo entero. La mente no se pertenece a sí misma. Pero cuando el cuerpo reposa, el alma, que se pone en movimiento y está despierta, administra su propio dominio, y lleva a cabo ella sola todas las actividades del cuerpo.
Así que el cuerpo no se entera, pero el alma despierta lo conoce todo, ve lo visible y escucha lo audible, camina, toca, se apena, reflexiona, quedándose en su breve ámbito. Todas las funciones del cuerpo o del alma, todas ellas las cumple el alma durante el sueño. De modo que quien sabe juzgar estas cosas rectamente posee buena parte de la sabiduría.
En cuanto a todos los sueños que son divinos y que anuncian, sea a las ciudades o a los particulares, bienes o males, hay personas que tienen el arte de interpretarlos. También aquellos en los que el alma indica de antemano padecimientos del cuerpo, un exceso de plenitud o de vaciedad de las sustancias naturales o una evolución de elementos desacostumbrados, también éstos los juzgan. Y unas veces aciertan, y otras se equivocan, y en ninguno de los casos conocen el por qué de lo que sucede, ni cuando aciertan ni cuando se equivocan, sino que dan consejos a fin de precaverse de que no ocurra algún daño. Mas no enseñan, desde luego, cómo hay que precaverse, sino que recomiendan rezar a los dioses. Cierto que invocar a los dioses es bueno; pero conviene invocar a los dioses y ayudarse a sí mismo 32 .
Algunas de las afirmaciones aquí contenidas se hallan —en forma de eco desvaído— en los textos de Artemidoro. Por otra parte, en este fragmento se reivindica la existencia de unos sueños de origen corpóreo, cuyo estudio compete al ámbito de la medicina 33 , lo cual no es óbice para que también se reconozca que otras manifestaciones son susceptibles de una interpretación mántica. Se admite, pues, una cierta ambivalencia en el fenómeno considerado, al tiempo que se muestra un evidente escepticismo sobre los procedimientos puestos en práctica.
El siguiente testimonio que aduciremos procede de Platón. Su teoría sobre el sueño no es más que un corolario de su división tripartita del alma: si durante el estado de reposo se adormece la parte racional de la misma, se despiertan los deseos que son reprimidos en la vigilia; en cambio, si permanece ésta alerta, tras tranquilizar a las otras dos fuerzas rivales, puede «examinar por sí sola y pura, y esforzarse en percibir lo que no sabe en las cosas que han sucedido, en las que suceden y en las que están por suceder […] es en este estado cuando mejor puede alcanzarse la verdad y menos se presentan las visiones prohibidas de los sueños» 34 .
En el primer ejemplo se nos ofrecía una sintomatología del proceso hípnico y un intento de análisis del mismo con finalidades diagnósticas y terapéuticas. En el segundo, predomina una dimensión psicológica.
Aristóteles expone sus teorías sobre el mundo onírico 35 en un par de opúsculos particularmente, titulados Acerca de los ensueños y Acerca de la adivinación por el sueño 36 . En el primero analiza la naturaleza de este fenómeno. A su juicio, «el hecho de soñar es propio de la facultad sensitiva del alma en la medida en que ésta es imaginativa». Las causas que motivan estas vivencias son «los movimientos producidos por las sensaciones, tanto por las del exterior como por las procedentes del propio cuerpo». Durante el estado de vigilia la multiplicidad de los estímulos y la actividad del pensamiento nos impiden prestar atención a estas manifestaciones. «De noche, en cambio, por la inactividad de cada uno de los sentidos en particular, y por su incapacidad para actuar —a causa de que se produce el reflujo de calor desde el exterior hacia adentro—, estos movimientos vuelven al origen de la sensación y se ponen de manifiesto al apaciguarse la confusión.» Quiere decirse, pues, que emergen en el período de reposo fisiológico, cuando el alma se repliega sobre sí misma.
Para explicar la relación existente entre estos movimientos y los óneiroi recurrirá a una acertada comparación:
Igual que en un líquido, si uno lo remueve violentamente, unas veces no aparece reflejada imagen alguna, y otras veces sí aparece, pero completamente distorsionada, de manera que parece distinta de como es, mas cuando está en reposo, las imágenes son precisas y visibles, así también en sueños las imágenes y los movimientos residuales que resultan de las sensaciones unas veces se desvanecen completamente por causa del citado movimiento, en caso de que sea mayor, si bien otras veces aparecen las visiones, pero confusas y monstruosas, y los sueños incoherentes, como les ocurre a los melancólicos, a los que tienen fiebre y a los que están embriagados 37 .
Estas exposiciones teóricas presuponen un origen exclusivamente físico de los sueños. Por consiguiente, cabría esperar que quedase descartada la posibilidad de que algunos de ellos en determinadas circunstancias pudiesen revelar el futuro. Sin embargo, Aristóteles no dará este paso. Su postura será extremadamente cautelosa: «En cuanto a la adivinación que tiene lugar en el sueño […] no es fácil ni despreciarla ni darle crédito. Pues el hecho de que todos o muchos supongan que los ensueños tienen algún significado, en tanto que se dice como consecuencia de una experiencia, ofrece credibilidad» 38 .
A partir del Estagirita se abrirá paso en la onirología la hipótesis de un origen transcendente en lo que respecta a la naturaleza de este fenómeno. Las doctrinas pitagóricas ya lo habían concebido como un vehículo de comunicación por parte de los seres sobrenaturales. Los seguidores de esta escuela mantenían que la recepción del mensaje dependía del estado de pureza corporal y psíquica del individuo que era su destinatario. En esta misma línea de pensamiento se sitúan los estoicos 39 , quienes proclamarán la validez mántica del sueño. Los más conspicuos representantes —con la excepción de Panecio— defendieron la legitimidad de la adivinación en la medida en que esta práctica confirmaba la existencia de dioses y explicaba los conceptos de providencia y de hado. Uno de sus más eximios exponentes, Posidonio 40 , intentará conciliar dos principios antitéticos: el racionalismo y la fe en determinadas creencias, es decir, la ciencia y la adivinación. Para este filósofo el alma humana cuando se repliega sobre sí misma y se libera de las ataduras corporales consigue entrar en contacto con el ser sobrenatural gracias a una vía de unión denominada «simpatía». A esta situación se accede por tres caminos: el delirio profético, el sueño y la muerte. En consecuencia, en la divinidad reside la causa última de la experiencia onírica.
Finalmente los peripatéticos Dicearco y Cratipo 41 también aceptarán el origen transcendente de esta manifestación psicofisiológica.
Frente a los partidarios de esta concepción de naturaleza metafísica hay que señalar a los pensadores que, siguiendo las pautas marcadas por Aristóteles y previamente por Demócrito, consideraron el fenómeno hípnico como una consecuencia de la acción de unos átomos procedentes del exterior sobre el alma del individuo. Dichas partículas producen un movimiento y, puesto que el movimiento solamente es originado por lo que tiene existencia, quiere decirse que los sueños son reales. Ellos representan por tanto todas las cosas que atraen la atención de nuestra mente en estado de vigilia. La argumentación refleja en esencia el pensamiento de Epicuro sobre el tema, del cual se hará eco en clave poética Lucrecio 42 .
Este bando, en el que también se encontraban Panecio, ya citado, el platónico Carnéades y algunos epicúreos menores, refleja los últimos esfuerzos de la onirología clásica por defender una causa fisiopsicológica del fenómeno en cuestión. En su entorno prevalecen ideologías que ensalzan espiritualismos más o menos difusos y actitudes irracionales. En este contexto es lógico que el sueño por su propia naturaleza evanescente fuera esgrimido como un vínculo privilegiado con el mundo de la transcendencia. Esta idea, que ya fue defendida por los estoicos, será sancionada por la escuela neoplatónica que verá en el sueño la mejor prefiguración de la experiencia mística.
Hemos bosquejado muy someramente la fase epistemológica del problema, pero no hay que olvidar que paralelamente discurrían otras elucubraciones y prácticas —según ya anticipamos— que si bien no eran importantes desde un punto de vista estrictamente científico, sí lo eran en lo que respecta a su incidencia cultural. La adivinación es una de las facetas más interesantes de la vivencia religiosa griega. Sus modalidades eran múltiples y no todas ellas estaban igualmente difundidas. La oniromancia, desde este punto de vista, ocupa un lugar de excepción. Tal vez sea conveniente realizar una exploración previa.
En este género de pesquisas Homero es una estación obligada. Entre las diversas experiencias oníricas que el poeta nos relata hay una particularmente significativa. Nos referimos a la conocida escena en la que Penélope le refiere a un mendigo desconocido —que en realidad es su marido— la extraña visión que ha tenido. Al finalizar su relato mostrará su desconfianza porque: «Hay sueños inescrutables y de lenguaje oscuro y no se cumple todo lo que anuncian a los hombres. Hay dos puertas para los leves sueños: una, construida de cuerno, y otra, de marfil. Los que vienen por el bruñido marfil nos engañan, trayéndonos palabras sin efecto, y los que salen por el pulimentado cuerno anuncian al mortal que los ve cosas que realmente han de verificarse» 43 . Este fragmento es un espléndido testimonio porque nos confirma la existencia de unos hábitos onirománticos bien arraigados desde épocas muy tempranas y con una semántica muy desarrollada. Hay otro par de referencias interesantes: en la Ilíada (I 62 y sigs.) Aquiles propone consultar a un adivino, a un sacerdote o bien a un intérprete de sueños (oneiropólos) para averiguar la causa de la actitud del dios Apolo. En la misma obra (V 148 y sigs.) se menciona al viejo Euridamante, el cual también practicaba este arte y, sin embargo, no averiguó la suerte que le aguardaba a sus hijos en el transcurso de la guerra. En estos ejemplos ya aparecen configurados los rasgos esenciales que caracterizarán la oniromancia en los siglos venideros, esto es, la creencia de que algunos sueños pueden predecir el futuro, la convicción de que el lenguaje empleado no es directo, sino alegórico, y la existencia de unos profesionales avezados en las técnicas interpretativas. Las alusiones a este género de actividad son muy abundantes en la literatura griega, lo cual nos confirma que fue un uso muy difundido y sin solución de continuidad cronológica. Pero a nosotros lo que ahora nos ocupa es rastrear los antecedentes doctrinales en los que se apoyaban tales prácticas. El primer tratado del que tenemos noticias es obra de Antifonte 44 . A través de los testimonios conservados se observa en este autor una preocupación por el aspecto racional de esta disciplina. En sus exposiciones evita las interpretaciones más obvias y, en cambio, recurre a operaciones lógicas y lingüísticas que se basan en la analogía o en la antítesis.
Otro representante que merece nuestra atención es Aristandro 45 , natural de Telmeso, ciudad de Caria que era considerada un centro importante en materia de adivinación. Este personaje estuvo al servicio de Filipo de Macedonia y de su hijo Alejandro. Artemidoro lo menciona en tres ocasiones 46 . En una de ellas nos transmite una interpretación realizada por aquél que se fundamenta en un ingenioso procedimiento léxico. En otra nos recuerda que también se ocupó del anagrama, aunque muy de pasada. Un rasgo peculiar de su metodología debió de ser el análisis pormenorizado de los elementos susceptibles de aparecer en los sueños, según se deduce de su meticulosa simbología sobre los dientes. A partir de las diversas citas se puede inferir que su contribución marcó una etapa fundamental en el desarrollo de estas doctrinas. En su obra había una parte dedicada a la exposición teórica, y otra consagrada a la compilación de casos prácticos. Esta división será después imitada por muchos otros seguidores y, entre ellos, por el propio Artemidoro.
Además de estos dos estudiosos tenemos escasas reliquias que nos informen sobre esta cuestión. En la mayoría de los casos se trata de meros nombres facilitados por Artemidoro o bien por alguna otra fuente. Figuran en la presente obra los siguientes nombres: Demetrio de Falero 47 , Antípatro 48 , Alejandro de Mindo 49 , Febo de Antioquía 50 , Artemón de Mileto 51 , Paníasis de Halicarnaso 52 , Nicóstrato de Éfeso 53 , Apolonio de Atalia 54 , Apolodoro de Telmeso 55 y Gémino de Tiro 56 . A pesar de que los componentes de esta relación son para nosotros flatus vocis casi en su totalidad, no obstante, su existencia nos demuestra que la teoría y la práctica de esta disciplina gozó de buena salud. A todas luces la literatura oniromántica fue copiosa. El daldense tiene conciencia de ello y se jacta de haber consultado toda la bibliografía elaborada sobre esta cuestión: «En lo que a mí respecta no hay obra de onirocrítica que yo no haya manejado, por considerar de mucha importancia este particular» 57 .
Pero, además de estos escritos, debieron de abundar otros expedientes gráficos menores que recogiesen de manera esquemática unas fórmulas genéricas destinadas a ser aplicadas por el intérprete de turno en consonancia con la descripción del sueño realizada por el consultante. El proceso de alfabetización de la población y de difusión de la escritura que se opera a partir del siglo v favoreció, como es natural, el desarrollo de esta modalidad. Probablemente en épocas anteriores estos saberes eran conservados y transmitidos por vía oral, al igual que el resto de las experiencias de índole intelectual. Por ejemplo, sabemos que un tal Lisímaco, pariente de Aristides el Justo, se ganaba la vida como onirócrita en las inmediaciones del templo de Baco y que se servía de una «tabla adivinatoria» (pinákion) para tal cometido 58 . Estos documentos escritos quizá fueron los precedentes de la manualística que se desarrolló a partir del siglo v a. C. Los índices de correspondencias entre las imágenes vistas y su equivalencia en el universo real crearon un sistema orgánico que intentaba recoger la totalidad de las experiencias oníricas y reducirlas a un conjunto de símbolos traducibles al estado de vigilia. Todo este material se fue confiando a la escritura y, probablemente, constituyó los cimientos de toda la doctrina oniromántica posterior. Este uso no se perdió a pesar de la abundancia de textos consagrados al estudio de los fenómenos oníricos en todos sus aspectos, como lo demuestra un pasaje de Alcifrón 59 , en donde se nos presenta a un joven que, tras haber tenido una curiosa visión, se dispone a «acudir a un cierto individuo de los que exponen tablillas junto al templo de Yaco y aseguran interpretar lo sueños». Habida cuenta de que este autor era contemporáneo de Artemidoro, quiere decirse que en pleno siglo II d. C. ambos procedimientos tenían vigencia.
Otro aspecto que hay que considerar en esta cuestión es elucidar quiénes eran los sujetos agentes y pacientes de esta acción. El intérprete de sueños es juzgado con poca benevolencia en casi todos los testimonios conservados. Con frecuencia es tachado de charlatán y de embaucador. En algún pasaje se nos dice que sus servicios ascendían a cantidades módicas. Solían establecerse en las inmediaciones de los templos y llevar una existencia ambulante, con el fin de estar presente en aquellos lugares en donde se celebraban festividades, concursos y manifestaciones públicas de toda índole. Por tanto, estos profesionales gozaron de poca estima social y vivieron de una forma bastante precaria.
La clientela era generalmente de una condición modesta. Las personas que por su carencia de medios económicos y por su falta de preparación intelectual no podían resolver sus problemas e inquietudes por otra vía recurrían a este expediente 60 . Fue, por consiguiente, una práctica de carácter eminentemente popular y marcada por el signo del individualismo, pues tal es la naturaleza de la experiencia onírica. Este tipo de adivinación nunca alcanzó la categoría de oficial o pública, a diferencia de lo que ocurrió con otras modalidades mánticas; tal vez por ello siempre fue considerada como una actividad marginal, a pesar del número de sus adeptos y de la enorme difusión de su ejercicio.
En el vasto mundo de la interpretación de los sueños existió una parcela que consiguió un desarrollo espectacular y que sólo lateralmente está relacionada con el tema que nos ocupa. Nos referimos a la incubatio que tenía lugar en determinados santuarios. Existe una rica bibliografía sobre este asunto, a la cual remitimos, por no ser éste el lugar adecuado para abordar una faceta del mundo onírico tan amplia y sugerente como conflictiva 61 . Hemos hecho mención de este problema porque los procedimientos empleados por los profesionales, que estaban al frente de estas instituciones, son vivamente criticados por Artemidoro. La oposición tiene una doble razón de ser: por un lado, el tipo de sueño provocado queda al margen de la exposición doctrinal del daldense; por otro, la actividad ejercida por estas personas vinculadas con el mundo de la curación supuso una fuerte concurrencia para los practicantes de una metodología tradicional y menos espectacular en sus logros.