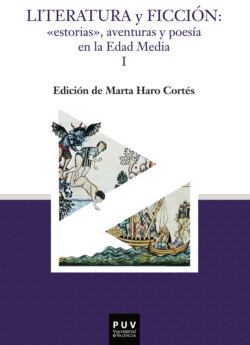Читать книгу Literatura y ficción - AA.VV - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa ficción medieval: bases teóricas y modelos narrativos
Fernando Gómez Redondo
Universidad de Alcalá1
Quien desee trazar una historia de la ficción medieval cuenta con la cómoda aunque poco práctica distinción entre «historia», «argumento» y «fábula» —o «fabla»—, fijada por San Isidoro en el cierre del primer libro de las Etymologiae; la terna remata la tipología de géneros históricos2 y atiende a la verosimilitud de lo contado; en ella, se recoge el análisis aplicado a la categoría de la «fábula» (I.XXXIX), una vez fijado el desglose de los metros (I.XXXVIII), puesto que lo que le interesaba al Hispalense era presentar la «fábula» como cauce de invención de los poetas; ese capítulo, mantenido sin cambios en el romanceamiento, es bastante útil porque contiene todos los aspectos necesarios para encuadrar el estudio de la tradición fabulística:
Fabule, que son ‘fablillas’, los poetas las llamaron así de far faris, que es por ‘fablar’, ca non son cosas fechas mas tan solamente en fablando enfengidas. Las cuales por ende son traídas en recontamiento , porque mientra que las fablas de de las bestias mudas e enfingidas fuesen retraídas entre sí se conosçiese una semejança de la vida de los hombres (165).
Amén de la tradición esópica, la traducción del Calila en 1251 —con un importante proemio— tuvo que ayudar a aceptar este esquema de ficción narrativa, que enseguida entrará en confluencia con «exemplos» desplegados en todo tipo de obras, ya fueran doctrinales, ya narrativas; así, en el Libro del caballero Zifar se repiten estas mismas consideraciones para encuadrar el modelo de la ficción, por el carácter ejemplar al que se ajusta esa obra (ver, luego, p. 65).
La noción de «argumento» es más vaga y se refiere a los procesos de enseñanza por analogía, que parece reflejarse tanto en los «exemplos» como en obras de mayor calado, sostenidas por líneas argumentales procedentes o generadoras de una materia narrativa.3 Pero los autores medievales apenas se sirven del término de argumentum y llega a desdibujarse su significado como lo demuestra el tratamiento que Alfonso de Palencia, en su Universal vocabulario de 1490, da a la terna isidoriana:
Fábula y argumento e historia assí son diferentes, que la fábula ni fue ni pudo ser, mas en las fablas se cuenta[n] muchas cosas o para adulçir con alguna delectatión a los oyentes, o para los induzir a institución de costunbres, por ende algunas fablas se llaman esópicas, e otras se llaman libísticas (…) Argumento llaman al que en las tragedias e comedias antecede a la narración que dende se sigue[n] contando cosas que no fueron fechas pero podiéranse fazer, aunque en las tragedias los autores d’ellas escrivieron más fabulosamente, inxeriendo muchas cosas inposibles a las possibles, mas los cómicos sienpre entienden en contar cosas possibles, segund leemos en Terentio y en Plauto (…) La historia es que por orden cuenta la verdad de los fechos desechando del todo cualquier mezcla de las fictiones fabulosas (fol. 151b).
Es decir, «argumento» se refiere a la sinopsis del contenido que se anteponía a las piezas dramáticas, tal y como figura, al resguardo del género en que se inscribe, en la Comedia de Calisto y Melibea. Sólo en el caso de la cuentística ligada a la Disciplina clericalis o a la transmisión del Esopete es factible encontrar una aplicación acorde con los usos primigenios del término.4
El conocimiento de la ficción quedará reducido, entonces, a la dicotomía ‘historia/fabla’, forzado este segundo término a ampliar su capacidad designativa, a pesar de las posibilidades previstas por Isidoro,5 porque la noción se aplica a aquellas obras en las que se plantea un diálogo entre dos personajes con el objeto de encauzar un conjunto de enseñanzas, tal y como sucede, por ejemplo, al frente del Libro del cavallero et del escudero de don Juan Manuel:
…et non lo fiz’ porque yo cuido que sopiesse conponer ninguna obra muy sotil nin de grant recado, mas fiz’ lo en una manera que llaman en esta [tierra] fabliella (39-40).6
Si lo llama «fabliella» es porque no harán otra cosa sus protagonistas: «fablar», de far faris como indicaba Isidoro, y a ese valor se va a atener el mismo Alfonso de Palencia, en el prólogo de la Batalla campal de los perros contra los lobos,7 trazando una línea de reflexiones que habría de conducir a la constitución misma del género de «diálogo», con el Libro de vita beata como pieza excepcional.8 Estos apuntes resultan fundamentales porque los modelos de la ficción medieval no dependen de una voluntad compositiva, que en buena medida se pliega a los esquemas legados por la tradición clásica, sino de una inventio volcada en la creación de mundos, o lo que es lo mismo, en la articulación de «materias», cuyas líneas de contenido se regulan conforme a unas claves ideológicas, pensadas para un determinado contexto; así lo demuestra la tan trillada, pero siempre útil distinción de «materias» que aparece al frente de la Chanson des Saisnes;9 la noción de «materia» sí será determinante para la distinción de los modelos argumentales —es decir, la configuración de la realidad— propios de la ficción medieval, en cuanto que refleja la conciencia con que los autores ajustaban los entramados argumentales a los marcos de cortesía –política y doctrinalque requerían y que otorgaban un valor preciso a esos modos y formas de la producción letrada.
1. La ficción: esquemas exegéticos
Las materias no pueden presentarse de una forma aislada, confiadas al cauce del verso o de la prosa; la ficción sólo puede existir en razón de los mecanismos exegéticos que la tornen en asimilable; aunque parezca paradójico, no es instigada por una supuesta facultad inventiva de los autores, sino urgida por las necesidades receptivas que unos determinados contextos puedan plantear —y por ello, lo son también de producción letrada— y por la fijación de unos esquemas de transmisión de las obras, válidos para que el contenido de esas materias pueda ser asimilado y reducido a eficaz trama de enseñanzas.
Más que de una poética de composición, la ficción medieval depende de una poética de recitación —de unos grados de «fablar» o de «dezir»— y de una poética de recepción —de unos esquemas intelectivos que faciliten la comprensión de la obra y, a la vez, el desciframiento de sus sentidos—; la primera se ajusta al ars rhetorica, en cuanto disciplina que gobierna los discursos orales, ya que una de las artes partis, la actio, se consagra a las acciones de «rezar», o recitar o leer, conforme a unas reglas o principios que afectarán a la construcción de los géneros lierarios; la segunda se acomoda al ars logica, en lo que concierne a la fijación de los modos argumentativos con que ese mundo posible o universo de referencias se dispone para que pueda ser asumido por sus destinatarios, en razón de unos esquemas de entendimiento que tienen que quedar también definidos en la obra; en este sentido, y del mismo modo que las formas narrativas breves se acompasan al proceso de enseñanza por analogía —aliud dicitur, aliud significatur—, las materias narrativas que constituyen el orden de la ficción habrán de adecuarse a un sistema de exégesis o de interpretación textual, que se explicita bien en proemios, bien en unidades menores —ficciones siempre de segundo grado— que ayudan a descifrar la principal de la obra.10
Toda ficción es siempre alegórica: aquello que se cuenta tiene que ser debidamente interpretado y, para ello, se recurre a la misma teoría hermenéutica fijada para el análisis de los libros escriturarios y aplicada ya, en las compilaciones historiográficas, a las «fablas de los gentiles», una vez moralizados, como ocurre en especial con Ovidio por los «auctores» alfonsíes.11
Sólo en razón de estas nociones, puede afirmarse que en un cantar de gesta no se propone un orden de ficción narrativa,12 no sólo porque los hechos que se refieren sean verdaderos —o por sí mismos creíbles— sino porque cuando se cuentan lo único que se pretende es que sean «vistos» y «oídos» —las dos operaciones básicas del entramado formulario— por los receptores de esos poemas; no hay necesidad alguna de interpretarlos porque, en ningún caso, se persigue un sentido alegórico; son tramas que se quedan en la literalidad de la historia, referida a las vicisitudes de sus protagonistas; es cierto que algunas secuencias de los cantares de gesta podrían acomodarse a la noción isidoriana de argumentum, en cuanto que se refieren a hechos que no han ocurrido pero que podían haber pasado, de donde el desconcierto de los compiladores de crónicas a la hora de integrar esas informaciones, en apariencia verosímiles, en el registro historiográfico que llevan a cabo; se ponen en duda noticias o que son transmitidas por dos fuentes —los dos Bernardo del Carpio— o que carecen de todo fundamento —el hijo bastardo de Fernando I, el supuesto cardenal don Fernando—, pero no se renuncia a esa malla de referencias, a la que se remite en busca de una verdad que convenía implicar en unos patrones ideológicos sumamente cambiantes;13 pero los juglares cuando difunden los hechos del Cid o de Fernán González no despliegan un orden de ficción, sino que actúan desde la conciencia de referir unos sucesos que son ciertos y reales, y que serán asumidos por verdaderos sin que deba justificarse esa circunstancia y mucho menos interpretar la trama de acontecimientos de que dan cuenta. Ocurre lo contrario cuando se dispone la materia de la Antigüedad en la primera obra que puede ser tomada como constitutiva de la ficción medieval: el Libro de Alexandre, de ahí que resulte fundamental fijar unas nuevas técnicas de recitación —el verso isosilábico, leído y no cantado— y, sobre todo, apuntar unas precisas pautas de recepción, atenidas a los diferentes niveles de significación que se puedan implicar en ese proceso narrativo.14 El modelo de análisis textual, en las primeras décadas del siglo XIII, pasa de los studia generalia, en donde se emplea en la labor del comentario de textos, a los marcos de producción letrada, ya sean monacales –San Millán, Silos, San Pedro de Arlanza15-, ya cortesanos, en este caso apoyados por una valoración de las diferentes artes elocutivas: Setenario, Libro de los cien capítulos y, sobre todo, Libro del tesoro.16
2. Modelos de ficción
La interpretación alegórica de la historia literal referida, con la definición de los recursos exegéticos empleados, constituye la línea conductora de la ficción medieval desde el Libro de Alexandre, la primera obra en la que se emplea, hasta la Comedia de Calisto y Melibea, en la que este sistema hermenéutico desaparece. No se trata de un proceso uniforme y pueden distinguirse dos fases en razón de las disciplinas que intervienen en su desarrollo; ello es lo que permite hablar de dos modelos de ficción o de dos modos de desciframiento de sentidos, según esas materias narrativas se hallen adscritas a un marco cultural ajustado a las artes elocutivas —y en donde la creación literaria recibirá el nombre específico de «letradura»:17 primera mitad del siglo XIII y primer tercio del siglo XIV— o a otro en el que la cortesía se asiente en la consideración de la poesía como ciencia, es decir, como cauce que facilite el acceso a diferentes grados de saber o a otras disciplinas. Es el arco pragmático en el que se inscriben las obras el que determina, en suma, el modelo de ficción que se propone y los recursos interpretativos que se requieren para entenderla.
Son dos modelos de ficción que se construyen primero en verso, como es obvio, para alcanzar, prácticamente pasado un siglo de cada una de esas propuestas, un desarrollo en prosa, ajustado a las dos materias fundamentales, la caballeresca y la sentimental, con las que se entraman, mediante plural integración de fuentes, el Libro de Alexandre y el Libro de buen amor, las dos obras en las que se fijan en lengua castellana los esquemas de recitación y de recepción que precisa cada uno de esos órdenes narrativos, distintos aunque complementarios, como puede verse a nada que se comparen las declaraciones proemiales de estos dos textos que abren y que cierran, de algún modo, el dominio de la poesía clerical; así, en el Libro de Alexandre, una vez definidas las nuevas técnicas de recitación en la c.2ª,18 se explicita, en la siguiente, el orden exegético al que habrán de adecuarse los oyentes del poema:
Qui oírlo quisier’, a todo mio creer,
avrá de mí solaz, en cabo grant plazer (3ab).19
Cada uno de los hemistiquios de 3b se refiere a uno de los dos niveles de sentido básicos: la historia literal producirá ese primer grado de entretenimiento —el «solaz», etimológicamente ‘consuelo, alivio de los trabajos’— que, al final, habrá de resolverse en el «plazer» derivado de la enseñanza procurada. Así funcionan los textos en el marco de la clerecía cortesana; son obras propiciadas por el sistema de la letradura y generadoras de un proceso de ocio activo, en el que tienen cabida estas dos actividades de recitar y de interpretar moralmente los poemas; se trata de un orden apuntado en la definición de «alegría cortesana» que se formula en el Título V de Partida II, con asiento en uno de los dísticos de la colectánea asignada a Catón20 y que se va a convertir, desde la mitad del siglo XIII en adelante, en una de las principales justificaciones para el desarrollo de las obras narrativas que se adentran en el orden de la ficción, tal y como se indica en la ley xxi:
Alegrías ý á otras sin las que deximos en las leyes ante d’ésta, que fueron falladas para tomar omne conorte en los cuidados e en los pesares cuando los oviesen: e éstas son oír cantares e sones de estrumentos, jugar axedrezes o tablas, o otros juegos semejantes d’éstos: eso mesmo dezimos de las estorias e de los romançes, e de los otros libros que fablan de aquellas cosas que los omnes reçiben alegría e plazer (íd.).
No son simples tópicos del exordio: el «solaz» deriva de las nuevas técnicas de recitación que en esa primera pieza clerical se ensayan —«fablar…/ a sílavas contadas…», (2cd)— y el «plazer» se liga a los resortes intelectivos que se van a aplicar para que pueda fraguar el proceso de enseñanza anunciado —«aprendrá buenas gestas que sepa retraer» (3c)— y para que se concrete en un saber que ha de repercutir en el mismo marco cortesano que lo ha propiciado, en conformidad con la noción de la largitas —«deve, de lo que sabe, omne largo seer» (1c)—, proyectada en los efectos que la audición de estos textos ha de causar: «El Crïador nos dexe bien apresos seer» (4c).
El concepto de ficción, articulado por la «letradura» clerical y definido en el Libro de Alexandre, se mantiene hasta la mitad del siglo XIV y al mismo se adscribe el Libro del caballero Zifar, en cuyo prólogo vuelven a recordarse los principios básicos de esta teoría exegética, no sólo porque se apliquen por vez primera a una obra en prosa, sino porque se está sustentando el nuevo marco de referencias letradas del molinismo; baste recordar con que una de las valoraciones más importantes de «letradura» la formula el rey de Mentón cuando adoctrina a sus hijos:
Onde bienaventurado es aquel a quien Dios quiere dar buen seso natural, ca más val’ que letradura muy grande para saber[se] ome mantener en este mundo e ganar el otro. E porende dizen que más val’ una onça de letradura con buen seso natural, que un quintal de letradura sin buen seso; ca la letradura faze al ome orgulloso e sobervio, e el buen seso fázelo omildoso e paçiente. E todos los omes de buen seso pueden llegar a grant estado, mayormente seyendo letrados, e aprendiendo buenas costunbres; ca en la letradura puede ome saber cuáles son las cosas que deve usar e cuáles son de las que se deve guardar. E por ende, mios fijos, punad en aprender, ca en aprendiendo veredes e entenderedes mejor las cosas para guarda e endresçamiento de las vuestras faziendas [e] de aquellos que quesierdes. Ca estas dos cosas, seso e letradura, mantienen el mundo en justiçia e en verdat e en caridat (297-298).21
Sin embargo, en el interior del Zifar se van a comenzar a plantear preocupaciones morales que, en buena medida, habían sido ya apuntadas en los Castigos del rey don Sancho IV: los abusos de la nobleza hacia el pueblo, la necesidad de controlar el poder de los reyes, la afirmación de la autoridad eclesiástica, la sujeción de las «dueñas gallardas» y, sobre todo, la denuncia de la vida licenciosa que se practicaba en algunos monasterios y la peligrosidad de las vetulae; es este diferente contexto, articulado en torno a esta serie de inquietudes el que va a requerir un nuevo orden de ficción que dé respuesta a esos problemas y quien va a acertar a definirlo será Juan Ruiz, sirviéndose del patrón clerical del Libro de Alexandre, pero poniendo en juego toda una nueva trama de esquemas de pensamiento poético: esas «trobas» a las que alude en el prólogo en prosa y que remiten a una «çiençia» que sólo puede ser la de la poesía; Juan Ruiz, ya en el proemio en verso, recupera los principios básicos —recitación y recepción— del Libro de Alexandre, pero para marcar las diferencias con el sistema de exégesis de que se va a servir; sólo por ello, en su Libro se construye un nuevo orden de ficción, porque se generan distintos mecanismos de adentramiento en ese mundo narrativo —otras técnicas de recitación—, así como diferentes pautas de interpretación, con las que se fomenta un entendimiento receptivo mucho más complejo.
En principio, parece que no hay variaciones entre el Libro de Alexandre y el Libro de buen amor porque también Juan Ruiz avisa a sus oyentes para que se dispongan a «oír un buen solaz» (14a)22 ligado a las formas del ocio activo de la alegría cortesana, precisando el cauce de recitación de que se va a servir: el «fablar más apostado», es decir el «fermoso fablar» en que se resuelve el ars rhetorica según la definición que fijara Alejandro ante Aristóteles (42a) y que en el Libro del Arcipreste se reproduce casi en los mismos términos: «es un dezir fermoso» (15c), capaz de asegurar un proceso de aprendizaje que se concreta en «razón más plazentera» (15d) —en donde actúan ya los esquemas argumentativos previstos por el ars logica—, con el fin de alcanzar un «saber sin pecado» (15c) que, de modo evidente, remite al «mester sin pecado» (2b) que se enunciaba en el Libro de Alexandre. La diferencia entre estas dos expresiones sirve para reconocer los dos sistemas de producción letrada a que responden una y otra obra: el «mester sin pecado» —marco de la «letradura»— se refiere a las artes clericales que se ponen en juego para garantizar un nuevo orden de difusión o de transmisión de la obra, mientras que la declaración de Juan Ruiz apunta a la definición de un «saber» —sin tachas o defectos— que sólo puede conseguirse por la aplicación de esa «çiençia» de la poesía, perfilada en esta misma cuaderna en la que los esquemas de la «letradura» —recitativo, intelectivo— se están viendo superados y puestos al servicio de un nuevo orden de ideas: «fablarvos he por trobas e por cuento rimado» (15b). Ya no basta el molde de la cuaderna vía para alcanzar ese grado de conocimiento que la poesía puede proporcionar, en cuanto verdadero cauce de saberes, de donde la oportunidad de desplegar toda esa serie de «trobas» abiertas a tres órdenes: el religioso, el moral o satírico y el amoroso —perdidas todas—; por ello, no es lo mismo el cauce de las «sílavas contadas», garantizado por el ars grammatica, que el «fablar…por cuento rimado», ya que ese cómputo rítmico está basado ahora en un sistema de distribución de acentos —o de «puntos» (69cd)— del que dependerá la correcta asimilación del contenido y, a la par, su conversión en enseñanza.
La cuaderna 15 del Libro de buen amor es uno de los goznes sobre el que gira la ficción medieval, anclada en el desarrollo de la poética de recepción, por la preocupación que manifiesta Juan Ruiz por asegurar un grado de entendimiento más sutil, atenido al principio de la ambigüedad; el quiasmo que se produce en esta cuaderna a la hora de entrecruzar los nuevos cauces de recitación con los esquemas intelectivos que se propician no es gratuito:
es un dezir fermosoe saber sin pecado,
razón más plazentera,fablar más apostado (15cd).
De un modo perceptible, se da cuenta de lo que va a pasar en este Libro a nada que comiencen a aprovecharse las distintas «trobas», o moldes de pensamiento poético, por las diferentes conexiones de términos y de conceptos —esta cuaderna da muestra de ello— con que se asegura ese complejo proceso de asimilación o de aprendizaje de las nociones —la peligrosidad del amor, la degradación de los estamentos sociales— que se van a someter a análisis o, lo que es lo mismo, a la exégesis textual propuesta en el Libro.
Hay, en resumen, dos modelos de ficción medieval: el de la «letradura», asentado en las artes clericales y que se inaugura en el Libro de Alexandre, y el de la «poesía», que se esboza por primera vez en el Libro de buen amor. Por una parte, el Libro de Alexandre es la primera obra en la que se formula el sistema de ficción en lengua castellana, el basado en la exégesis textual; por otra, Juan Ruiz es el primer poeta vernáculo que se va a servir de la ciencia de la poesía para articular un grado de ficción más complejo, en el que el entendimiento del receptor —para alcanzar ese «saber sin pecado»— tendrá que esforzarse para no quedar atrapado en las redes engañosas con que el autor continuamente lo provoca y lo burla, aunque siempre que ello ocurra se le estén dando las claves con que debe interpretar esos episodios para extraer de los mismos la «razón» que, de verdad, merece ser llamada «plazentera». De ahí que sea preciso analizar estas dos obras para conocer los fundamentos de la ficción medieval castellana.
3. El Libro de Alexandre: la ficción clerical
Todo nace en el Libro de Alexandre, una obra clerical que, además del compendio de materias que ofrece, contiene en cifra buena parte de las direcciones que la creación letrada seguirá a lo largo de los siglos medios; como se ha indicado, se trata de un poema inaugural en el que se construye la versificación vernácula regular, ajustada a una estricta prosodia rítmica; en el molde de la cuaderna vía se verifica el primer acercamiento a la materia de la Antigüedad y, por consecuencia, se definen los esquemas intelectivos para interpretar correctamente ese contenido y convertirlo en trama de enseñanzas; por ello, se ha insistido en que la poética recitativa que se pone en juego en la c. 2ª (el «fablar curso rimado» frente al cantus gestualis de los juglares) lo que pretende básicamente es alumbrar una poética receptiva, es decir generar las operaciones intelectivas que han de aplicarse para alcanzar un entendimiento provechoso de la obra, a fin de que el «solaz» —percepción formal del verso— se torne en «plazer» (3b) —desciframiento del contenido— y esa trama de hechos sea asumida con el objeto de aplicarla a situaciones reales: «aprendrá buenas gestas que sepa retraer» (3c), en lo que presupone una invitación al oyente para convertirse en recitador de ese desarrollo narrativo.
Es cierto que, en ningún momento, en el proemio del Libro de Alexandre se define la noción de ficción como luego se hará en el Libro del caballero Zifar, pero en el exordio del poema clerical se mencionan los dos términos fundamentales para que se articule el proceso de la ficción: «materia» y discurso —o «curso rimado»—, es decir, el contenido argumental, que en este caso se ancla en el orden de la Antigüedad, y los mecanismos propios del lenguaje literario que permiten cifrarlo, transmitirlo y entenderlo; al autor le van a corresponder las funciones propias de la creación letrada —inscritas en el ars grammatica—, el recitador dispondrá de cauces específicos para llevar a cabo su recitación —la actio del ars rhetorica—, pero el destinatario será apremiado para aplicar los resortes intelectivos que le habrán de servir para interpretar con acierto esa trama de acciones que se le va a presentar —el ars logica—; sólo cuando las tres artes elocutivas se imbrican en la producción y difusión de los textos vernáculos podrán fijarse los principios teóricos que ayuden a configurar los esquemas de la ficción y a servirse de ellos. Tal es el desarrollo que ocurre, por primera vez, en el Libro de Alexandre, una obra que no pretende ser ficticia —«Quiero leer un livro de un reÿ pagano» (5a)— pero que propone una metódica aproximación al dominio temático y moral de una materia, la de la Antigüedad que sólo puede asumirse arropada por una metódica exégesis; puede plantear ese acercamiento porque dispone de los principios formales —el «curso rimado», la «cuaderna vía», las «sílavas contadas» (2cd)— que permiten ensamblar esa trama de hechos y de acciones para conformar el contenido argumental, tal y como anuncia el recitador: «luego a la materia me vos quiero coger» (4b), mediante una advertencia que implica que esos oyentes tendrán que ajustarse a unas pautas precisas de intelección que se irán desplegando a lo largo de la obra.
Para el contexto letrado de principios del siglo XIII, este adentramiento en la materia de la Antigüedad quedará justificado por el mosaico de saberes que en el Libro se ordena; es un «rey pagano» que pertenece al orden de la gentilidad pero que por sus dichos y hechos va a merecer acercarse a los esquemas de la hagiografía: «¡si non fuesse pagano de vida tan seglar, / devielo ir el mundo todo a adorar!» (2667cd), es decir va a haber un proceso de cristianización del héroe antiguo para acercarlo a los patrones morales que posibiliten convertir su figura en paradigma de comportamiento, ya que el Libro se construye, básicamente, para articular un doble regimiento político y militar que tuvo que utilizarse en verdad, ya con Fernando III, ya con Alfonso X.
En esta primera recreación del mundo antiguo, es obvio que se formulen prevenciones contra un contenido que podía resultar peligroso si no se interpretaba de modo correcto; las historias literales que constituyen el Libro deben ser reducidas a una trama de sentidos alegóricos; si lo que se pretende es articular un entendimiento receptivo, esos mecanismos tienen que definirse y aplicarse para que los receptores se apropien de ellos y acierten, después, a ponerlos en juego; en una obra que versa sobre la materia de la Antigüedad resulta fundamental la exégesis que, en su interior, se va a realizar de dos metamorfosis de Ovidio, en la digresión dedicada a los pecados capitales; el recitador despliega ante su público el vocabulario escolar preciso para contrastar la Biblia y dos mitos de las Metamorfosis —la historia de Niobé— y las Heroidas —la de Filis—, recuperándolas de su memoria —«Miémbrame que solemos leer en un actor» (2390a)—, para refutarlas por falsas:
Mas asmo otra cosa,que cueido ý pecar:
otra guisa se deveesto enterpretar,
que yo creer non puedoque pudiesse estar
que pudiessen los omnesen tal cosa tornar (c. 2391).
Era preciso rechazar el sentido literal, para que el alegórico fuera evaluable:
Non quiso el actordezir que son dañados,
que los que a Infiernoson una vez levados
dixo por encubiertaque son en ál tornados (2392abc)
Incluso se precave ante posibles críticas, que tienen que vincularse a las disputas que en los studia se mantendrían para alcanzar el último grado de verdad encerrado en los textos —«Sé que querrá alguno darme un estribot’: / querrame dar exemplo de la muger de Lot» (2393ab)—, reconociendo que la réplica es buena pero fácil de contradecir: «Assaz es pora esso un contrarïo mot’ / mas podié terminarlo un cativo arlot’» (2393cd). Esta digresión exegética, inscrita en el examen del pecado de la acidia, vuelve a repetirse en el de la vanagloria, por medio de una cuaderna en la que se articulan los esquemas de entendimiento que se tienen que poner en juego:
Si un poco quisierdessaber mi entender,
mejor vos lo querríadezir e esponer.
Sábenlo por venturaalgunos entender,
por ende nos devemosalgún poco retener (c. 2397).
Hay una voluntad de «saber» de los receptores que depende del «entender» que sea capaz de articular el recitador, conforme a unas técnicas de exégesis, que habrán de servir para escapar de los engaños con que el diablo puede apoderarse de los mortales, convirtiendo la materia de la Antigüedad en asiento de significaciones religiosas, mediante esta curiosa similitudo:
El dïablo antiguo,que nunca puede dormir,
siempre anda bullendopora nos deçebir.
Cuántas trae de redespodiéstelo oír
si quisiestes en ellolas orejas abrir (c. 2398).
Ligado a la exposición de tantas materias que pueden resultar increíbles, en el Libro se aborda el problema de la verosimilitud; ha de partirse del supuesto de que la vida del macedonio no es ficticia, por cuanto está sostenida por las fuentes que se están traduciendo y versificando, pero ello no quita para que haya algunos episodios que puedan parecer inverosímiles y obliguen al autor a precaverse contra ellos; por lo común se trata de digresiones y el recitador llama la atención del oyente sobre las dificultades de interpretación que presentan esos núcleos; tal sucede con la presentación del palacio de Babilonia23 o cuando Alejandro se aventura en la expedición submarina:
Una fazaña suelenlas gentes retraer;
non yaze en escripto:es malo de creer.
Si es verdat o non,yo non he ý qué fer,
maguer non la quïeroen olvido poner (c. 2305).24
Con el mismo término de «fazañas» se remite a fábulas que no afectan a la vida del héroe y que se encuentran en la digresión sobre la «Estoria de Troya»;25 junto a estos casos, se defiende la veracidad de lo contado.26
La ficción se constituye, entonces, en razón de las materias que la posibilitan, con los recursos propios para desarrollarlas, transmitirlas y entenderlas; no puede haber ficción si no hay una materia que requiera un despliegue argumental a través de las correspondientes líneas de contenido; por ello, el recitador avisaba a los oyentes de que los iba a trasladar al interior de una «materia» (4b) y se apoya siempre en ese preciso término cuando procede a cambiar de asunto, por lo común cuando se embarca en una digresión, para que esos receptores apliquen los correspondientes esquemas intelectivos al nuevo orden de ideas que se les presenta; así sucede cuando se va a proceder a la descripción de Asia:
La materia nos mandapor fuerça de razón;
avemos nós a feruna desputaçión: (276ab).
Con implicaciones curiales, se alude al orden escolar para asimilar ese contenido que se liga al discurso en el que se procede a su exposición, amén de al propio ámbito temporal de la recitación.27 Cuando se cierra la descripción de Babilonia, el anudamiento con los hilos narrativos requiere el empleo del término que presta consistencia al desarrollo argumental:
¡Busque otro maestroqui más quisier’ saber,
ca yo en mi materiaquiero torno fazer! (1533cd).
En ese caso se cierra una secuencia, pero en otros puede abrirse, como sucede cuando procede a describirse la figura de la reina de las amazonas, mediante una reticencia que se apoya en la unidad de contenido que constituye ese episodio:
¡Merçed al Crïador,sol’ que dezir podamos,
assaz avemos ratoe materia que digamos! (1871cd).
El proceso de integración de fuentes diversas es el que obliga al autor a advertir sobre ese cambio de líneas de contenido con que se va armando la dimensión global del mundo al que remite la obra; una vez liquidada la guerra contra Poro se procede a fijar el registro de las aventuras sobrehumanas que el macedonio asume instigado por la soberbia; se trata de un desarrollo ajeno a la Alexandreis, la obra que hasta este punto le había servido de guía al autor:
Pero Gálter el buenoen su versificar
sedié ende cansadoe querié destajar:
dexó de la materiamucho en es’ logar;
cuando lo él dexó,quiérolo yo contar (c. 2098).
El Libro articula una nueva acción de «contar», basada en un discurso formal diferente —el isosilabismo y la cuaderna vía— y, sobre todo, en ese manejo de materiales que pueden abreviarse o amplificarse en virtud del proceso de formación de los receptores de la obra. El autor obedece, así, a las directrices que le son impuestas por esas expectativas que debe satisfacer y se declara, en consonancia, ajustado a unos esquemas de conocimiento que son los que lo obligan a tratar de los diferentes asuntos que aborda; tal es lo que precisa cuando procede a la descripción del Infierno:
De la corte del Infierno,un fambriento lugar
—la materia lo manda—,quiero ende fablar (2334ab).
El orden de contenido que se está construyendo exige la fusión de esas materias a las que se va remitiendo para construir la dimensión de la realidad que se quiere entregar a los oyentes; por ello, aunque en ningún momento se reconozca, la ficción en cuanto proceso de creación de mundos se inaugura en este Libro. Son mundos que deben ser, además, contemplados, de donde la red de écfrasis que se despliega a lo largo del poema clerical, con el objeto de enseñar a los oyentes a convertir en imágenes los distintos órdenes temáticos a que son trasladados; en sí, se trata de un proceso inverso puesto que la écfrasis consiste en reducir a palabras una determinada representación visual que, por lo común, en el poema se vincula a las figuras entalladas en las armas, en los carros o en los sepulcros (en este caso por Apeles); son varias las funciones que se ligan a este desarrollo descriptivo; por una parte, se ofrece la posibilidad de acotar otras historias antiguas que permiten enmarcar las acciones que se sitúan en el presente —así, en las armas y el carro de Darío se inscriben «las gestas que fizieron los reys de Babilonia» (990b)—; lo mismo ocurre con las alegóricas que adornan el sepulcro de la mujer de Darío y que remiten al pecado de la soberbia,28 o con la red de emblemas que adorna el escudo de Alejandro.29 Pero si hay una écfrasis que destaca es la que se vincula a los cuatro hastiales o paños de la tienda de Alejandro: el primer paño se refiere a la «natura del año» (2554c) con la figuración de los meses, el segundo a las historias de la Antigüedad que pueden servir para interpretar la trayectoria del macedonio,30 el tercero a un mapamundi,31 reservado el cuarto (c. 2588-2594) —que es original del Libro— para registrar las hazañas del macedonio, lo que presupone colocar la figura del rey al mismo nivel que las de Hércules y las de los célebres troyanos que habían sido reflejadas en el segundo paño; con todo, lo que importa es la construcción de diferentes niveles de articulación narrativa, fundidos el orden textual y los esquemas visuales; se trata de un proceso especular, que afecta al entendimiento del conjunto del libro, ya que la acción que realiza Alejandro —ver las «estorias» con sus hazañas— se corresponde a la que ha llevado a cabo el receptor externo —oír las «estorias» que se le han leído, obligado a verlas para poder asimilar sus sentidos—; cuando Alejandro sigue el curso de sus principales acciones militares está permitiendo que el oyente asimile ese mismo proceso, referido a las secuencias que se le han recitado y que ahora puede recuperar desde la mirada del héroe:
Escrivió el maestroen el cuarto fastial
las gestas del buen reÿ,sópolas bien pintar (2588ab).
Se sigue con meticulosidad el orden de episodios referidos, con ponderaciones formularias;32 se trata de un proceso fundamental para la construcción de los esquemas de la ficción medieval: a) se han contado unas hazañas realizadas por Alejandro, b) los oyentes las han asimilado conforme a unas claves de recepción, c) se articulan planos visuales para fijar esa trama de sentidos, tanto por el héroe como por los receptores fundidos en una misma mirada, con implicación de las distintas perspectivas con que el Libro se ha armado; se integran, en suma, lo contado y lo visto, teniéndose que ajustar los oyentes externos a las pautas de intelección que el héroe aplica al contemplar acciones que ellos habían convertido ya en trama de enseñanzas. En cierto modo, se reproduce el mismo desarrollo fijado en la unidad dedicada a la guerra de Troya que se cierra ahora con la descripción de la tienda, sobre todo porque la miniatura que figura en el ms. O, 45v, obliga al poseedor de ese manuscrito a realizar una suerte de écfrasis para entender —y aplicarse— las imágenes reales que está contemplando y que han sido descritas en el curso de la recitación que ha realizado el macedonio;33 del mismo modo que Alejandro convierte en lecciones la materia ligada a la guerra de Troya,34 así el recitador procede a referir los hechos de su vida —engastados en esa compleja red de materias— para que el receptor las interprete y aplique esa enseñanza a su propia situación.
En resumen, sin que en ningún caso se haya pretendido presentar el Libro sólo como una obra de ficción, lo cierto es que en su desarrollo se ponen en juego los diferentes elementos que posibilitarán la construcción de los distintos órdenes argumentales ligados a la ficción narrativa: para ello es necesario que exista una «materia» -o un mosaico de materias-, un «curso» formal —la versificación regular en el siglo XIII, la prosa ya a partir del siglo XIV— que permita transmitirla y unos esquemas de interpretación para poder extraer de las «estorias» literales los sentidos alegóricos.
4. El Libro de buen amor: la ficción de la poesía
A Juan Ruiz le cumple construir otro modelo de ficción, en razón de la problemática social y religiosa a la que debe dar respuesta entre la tercera y cuarta década del siglo XIV; por estos mismos decenios, don Juan Manuel, a causa de la grave fractura ideológica que sufre y percibe, ensaya también diferentes esquemas de análisis de la sociedad de su tiempo y se acerca a los límites de la ficción con las «fabliellas» o «fablas» de los libros que consagra al didactismo estamental: el Libro del cavallero et del escudero, el Libro de los estados —por su marco dialógico— o el mismo Libro enfenido, porque lo que le importa es asegurar la transmisión del saber conveniente al estado al que él pertenece; tal es la función del Libro del conde Lucanor, que complementa con el sistema de enseñanza por analogía que despliega en su trama de «exemplos»; pero no va más allá de estas modalidades narrativas, en buena medida porque la producción de literatura caballeresca no es tarea de un noble, incluso su audición podía considerarse perniciosa;35 son importantes estas consideraciones porque Juan Ruiz diseña un modelo de ficción que es anticaballeresco y, para ello, se va a aplicar a contrahacer el primer patrón de la ficción caballeresca, el del Libro de Alexandre, que seguía manteniendo su impronta en este cambio de siglos como lo demuestran los testimonios de O y de Med (con las cuadernas dedicadas a la poética inaugural de la clerecía).
Son otras, como se ha indicado, las situaciones por las que se interesa Juan Ruiz —la naturaleza del amor, la peligrosidad de las vetulae, la degradación de los estamentos, en especial el de los eclesiásticos— y es otro el público al que se dirige, ese coro de «dueñas» al que invoca o ese grupo de «varones» o «amigos», que tendrían que ser escolares; también en el Libro del caballero Zifar hay una preocupación cierta, ya en la Estoria del infante Roboán, por los círculos de cortesía femenina36 y, por supuesto, en esta obra se incluye el «exemplo» de la «fija de buen conosçer» para denunciar los riesgos de la concupiscencia37 y para advertir del daño que causaban las viejas que entraban y salían de los conventos;38 sobre estos mismos problemas y para otros destinatarios, Juan Ruiz construye un sistema de ficción de nueva factura, que no se limita sólo a proponer una exégesis directa de los episodios narrativos —aquí, la malla de peripecias sentimentales—, sino que arrastra a sus receptores hacia una nueva orientación significativa, la de la ambigüedad, obligándolos a aplicar un grado de entendimiento más sutil para poder apoderarse de la enseñanza doctrinal que, finalmente, el Libro procura.
El problema es que no se puede valorar, en su totalidad, cómo sería ese modelo de ficción, porque no se conserva el Libro de buen amor completo ni siquiera se puede afirmar con seguridad el número y el tipo de materiales o de piezas poemáticas que integrarían su compleja estructura; de entrada, se supera el molde de la cuaderna vía con ese aparato de «trobas» que remite a una «çiençia» que ha de ser la de la poesía; esta pluralidad estrófica es la que garantiza nuevos cauces de interpretación —ajustados a secuencias rítmicas, a los «puntos» de los acentos—, que van a cuajar en diferentes esquemas de intelección, porque los problemas que se van a abordar —sobre todo, el de la fuerza del amor— son mucho más complejos, de donde la necesidad de articular cauces de entendimiento que permitan penetrar, desde distintas perspectivas, en los asuntos tratados.
El Libro de buen amor contaba no sólo con episodios narrativos en cuaderna vía —la superficie literal—, sino con un tejido de «fablas» —«exemplos» o fábulas—39 en el que se ofrecían las claves de intelección moral —el segundo de los sentidos— para interpretar las secuencias textuales, más dos importantes núcleos alegóricos en los que se perfilan las dos líneas esenciales del contenido de la obra: la erotológica y la dedicada a la crítica de los estamentos religiosos; además, los núcleos argumentales iban acompañados de unas cantigas —sólo se conservan las zejelescas— que debían ofrecer, a su vez, pautas de interpretación para analizar la trama episódica a la que se ligaban como cierre; incluso, en el original, habría «estorias» —se remite a ellas: 1571c— que ayudarían a «ver» o a fijar las imágenes de la realidad creada.40
Son, por tanto, varios los grados de ficción que definen el entramado textual del Libro de buen amor, en razón de la complejidad de la materia que se va a abordar: un análisis de la pasión concupiscente mostrada a través de una serie de peripecias sentimentales, vinculadas siempre a los núcleos doctrinales que permitan convertir en enseñanza ese orden narrativo; a este hilo principal de la trama, se anudará el resto de los temas de que se ocupa Juan Ruiz con la crítica de los estamentos sociales como principal preocupación. Con este fin se articulan diferentes niveles de sentido que continuamente se contraponen, tal y como se pone de manifiesto en el proemio en verso, en el que se recoge la principal de las dicotomías —‘cuerpo/alma’— formulada en el prólogo en prosa:
que pueda fazer librode buen amor aqueste,
que los cuerpos alegree a las almas preste (13cd).
El Libro instiga un nuevo orden de pensamiento poético, sostenido por la «çiençia» a la que remite, ya que serán esos modos específicos de «dezir» en verso, con las múltiples combinaciones estróficas, los que instiguen los esquemas de entendimiento aplicables a una trama episódica en la que se desplegará un amplio muestrario de relaciones sentimentales, atenidas a una nutrida tipología de figuras femeninas, con el fin de mostrar las falacias de que se sirven los amadores, las arterías con que encubren su oficio las alcahuetas y los riesgos que amenazan a las «dueñas» que, por lo común, sabían salir bien paradas de estos peligros.
Tal proceso es el que justifica el empleo de la ficción —dominio al que se remite con el término más preciso de todos: «escuchad el romanze» (14b)—, pero desde la intención del autor de construir un mundo posible, un nuevo trazado referencial —contrario al de la épica y al de la caballería, que por eso resultan contrahechos— que resulte creíble —«non vos diré mentira en cuanto en él yaz» (14c)— para que la enseñanza pretendida pueda resultar eficaz. Es la primera vez que, en lengua vernácula, un poeta —y Juan Ruiz lo es por el dominio de la «çiençia» de la poesía— se pone en pie para precaverse de las críticas de los posibles detractores de su obra; se plantea, así, la idea de que el oficio del poeta no consiste en mentir, sino en construir unos resortes que permitan acceder, con mayor habilidad, al orden de la enseñanza: «ansí en feo libro está saber non feo» (16d). El Libro es «feo» por la malla episódica que lo constituye, pero no lo es por el «saber sin pecado» (15c) —ese «buen amor» que ha de conducir a Dios— que procura. Ésta sería la primera de las paradojas que convendría analizar, el modo en que ese orden de la alegría cortesana que podía requerir obras como el Libro de Alexandre, el Libro de Apolonio, los famosos Votos del pavón, se ve también puesto en entredicho: por una parte, Juan Ruiz parece justificar esas formas de entretenimiento letrado remitiendo al dístico III.6 de la colectánea catoniana, justo en el punto en el que se inserta la primera «fabla» con la disputa de los griegos y los romanos:
Palabra es del sabioe dízela Catón,
que omne a sus cuidados,que tiene en coraçón,
entreponga plazerese alegre razón,
que la mucha tristezamucho pecado pon (c. 44).
Pero enseguida se apresura a añadir que esos episodios narrativos deben ser sometidos a alguna suerte de interpretación; son aceptables porque salvaguardan el contenido moral o el «buen seso» (45a) y porque entregan al receptor los resortes intelectivos que luego tendrá que aplicar al conjunto del Libro:
avré algunas bulrasaquí a enxerir:
cada que las oyeresnon quieras comedir
salvo en la maneradel trobar e dezir (45bcd).
La trama de «bulras» —o los episodios narrativos— debe ser apreciada no por las líneas del contenido sino por los esquemas recitativos o rítmicos que se refieren y que tienen que propiciar nuevos mecanismos de argumentación o de asimilación de esa materia argumental, atenida a los engaños del amor y a la peligrosidad de las vetulae. Por ello, en el cierre de este primer episodio demostrativo se defienden las burlas o las ficciones siempre que formulen o conduzcan a un grado de enseñanza:
La bulra que oyeresnon la tengas en vil;
la manera del libroentiéndela sotil (65ab).
Porque las lecciones que el Libro procura nunca van a ser planteadas de modo directo; deben los receptores aplicar a la obra ese entendimiento «sotil» para poder descubrirlas, en razón de las claves intelectivas que continuamente se apuntan. Hay un cambio radical en la poética de recepción; el autor es bien consciente del riesgo que corre al desplegar una trama episódica de carácter sentimental y, de hecho, él es el primero en hacerlo en lengua vernácula; por ello, se obliga a justificar esa circunstancia —«a trobar con locura non creas que me muevo» (66c)—, confiando en la correcta recepción de la enseñanza —«los cuerdos con buen seso entendrán la cordura» (67b)— y avisando a los que carecen de entendimiento para que se alejen de los riesgos que entraña la obra: «los mançebos livianos guárdense de locura» (67c). Incluso, y en conformidad con el prólogo en prosa, Juan Ruiz parece dejar en libertad a los receptores para elegir el camino —o «carrera»— más conveniente a sus propósitos —«escoja lo mejor el de buena ventura» (67d)—, de donde la intrincada malla de episodios que el Libro propone con diversos itinerarios que posibilitan, a su vez, diferentes grados de conocimiento.41
Como se ha apuntado, Juan Ruiz no se conforma con trasladar al receptor desde el orden literal de las historias al alegórico de la enseñanza, sino que genera un tercer nivel de significación que es el que corresponde a la ambigüedad; cuando el destinatario de la obra confía en que va a ser instruido mediante un cómodo desglose de lecciones doctrinales, descubre que no es así, sino que ha sido envuelto por una red de falsas apariencias y de engaños, que se ajusta al mismo orden de la materia principal —las arterías de que se sirve el amor, las argucias de las mediadoras— y que llega a poner en riesgo el propio sentido de la obra.42
El proceso de ficción del Libro de buen amor se articula sobre el fenómeno de la ambigüedad; ni el poeta miente ni las razones —«plazenteras», por la enseñanza— con las que ha entramado su libro lo hacen, ya que lo que se predica es lo contrario: «Do coidares que miente dize mayor verdat» (69a).
No es la primera vez en que se defiende la verosimilitud del contenido de la obra, porque ya antes en el prólogo del Zifar —obra adscribible al entorno de la «letradura» molinista—43 se habían esbozado argumentos similares, con apoyo en la distinción isidoriana de modos narrativos; procede recordarlos porque se trata también de una de las obras cardinales del molinismo, en la que se determinan los principios básicos del nuevo orden de recepción que auspiciará el desarrollo de la ficción, siempre con intención adoctrinadora:44
E los sabios antigos, que fizieron muchos libros de grant provecho, posieron en ellos muchos enxienplos en figura de bestias mudas e aves e de peçes e aun de las piedras e de las yervas, en que non ay entendimiento nin razón nin sentido ninguno, en manera de fablillas, que dieron entendimiento de buenos enxienplos e de buenos castigos, e feziéronnos entender e creer lo que non aviemos visto nin creyemos que podría esto ser verdat (10).
Las «fablillas» de los sabios antiguos construyen un grado de verosimilitud que depende del esfuerzo —o del compromiso— receptivo que los destinatarios del texto sean capaces de implicar para «ver» y para «creer» —dos acciones fundamentales— como si fuera cierto lo que no lo es salvo que se aplique la correcta interpretación; se explicita el sistema básico de exégesis: «en figura de», bajo la forma de esas bestias, aves, peces, piedras o hierba se alberga un sentido oculto que debe ser recabado para extraer del mismo la correspondiente lección. No es casualidad que en el Libro de buen amor se encuentre la primera articulación de fábulas de la literatura castellana. Con todo, en el Zifar, y en razón del ámbito de la ortodoxia religiosa en que la obra se inscribe, para complementar ese apunte sobre la materia de la Antigüedad, se da un paso más y se asienta ese grado de verosimilitud en las Sagradas Escrituras, implicando ya la teoría de los sentidos que se tiene que aplicar para alcanzar el entendimiento válido de la obra:
…así como los Padres Santos fezieron a cada uno de los siervos de Jesu Cristo ver como por espejo e sentir verdaderamente e creer de todo en todo que son verdaderas las palabras de la fe de Jesu Cristo, e maguer el fecho non vieron (íd.).
No se podía ir más lejos para autorizar el desarrollo de una ficción que llevaba enhebrada una enseñanza no sólo doctrinal —valida para el contexto molinista—, sino también religiosa: el «ver» una trama de hechos ha de propiciar una acción de «sentir verdaderamente» —participar por tanto en ese mundo como si fuera propio— que se resolverá, al fin, en un «creer» del que tendrá que desprenderse la enseñanza buscada.45
Pero el desarrollo de la ficción del Libro de buen amor, aun coincidiendo con estos presupuestos, funciona de manera inversa a este orden narrativo, porque en el Zifar no había ambigüedad alguna: unos hechos se ponían en correspondencia con una trama de «exemplos» —contados por los mismos personajes: Grima, Zifar, Roboán— para convertirse en líneas de comportamiento; en sus dos episodios alegóricos se contraponen la «traición» y la «lealtad» y se define la verdadera «nobleza», sin que haya intenciones ocultas que tengan que ser recabadas por sus destinatarios; en cambio, Juan Ruiz fuerza al público de su obra —«dueñas» y «escolares»— a un ejercicio de interpretación más sutil: aquello que se cuenta y que parece perfectamente verosímil —los episodios sentimentales de una arte de amores, atenidos a un tiempo factible y a un espacio cercano— tiene que ser asumido como verdadero no para seguirlo sino para evitarlo, de modo que la trama de los «exemplos» tendrá que proporcionar las claves para interpretar esas aventuras —la «chica escriptura» de que habla en el prólogo en prosa— y reducirlas a la «memoria de bien» que habrá de ayudar para apartarse de los peligros del «loco amor del mundo» y escoger la «carrera» de salvación o el «buen amor» que conduzca a Dios.
Es decir, Juan Ruiz no tiene intención de mentir, pero la ficción sí lo hace; no por ello tiene que ser rechazada, sino sometida a exégesis para extraer de la misma el provecho doctrinal; sin embargo, esto no le vale al Arcipreste; él no se conforma con que se entiendan alegóricamente los episodios narrativos sino que, en razón de ese proceso, persigue construir un entendimiento receptivo capaz de enfrentarse a las ambigüedades o a las falsas apariencias con que el mundo se muestra; por ello, en el primer núcleo alegórico del Libro la enseñanza que se entrega es deliberadamente falsa; la dicotomía que se establece entre ‘verdad/mentira’ se articula en razón de la arriesgada materia que aborda la obra; el poeta no miente, tampoco el libro, pero sí su principal protagonista que no es el Arcipreste, sino la pasión concupiscente que se está analizando —«que el amor sienpre fabla mentiroso» (161d)— y ese proceso se demuestra de manera fehaciente en esa «pelea» o disputa en la que la figura de don Amor, con razones falaces, logrará vencer al Arcipreste46 y desmontar su sólida argumentación religiosa, desgranada en la prolija relación de los pecados capitales, tras defenderse con prevenciones que le han servido de bien poco —«eres mentiroso falso en muchos enartar» (182c)— y tras definir su naturaleza con los rasgos que luego se demostrarán ciertos:
Con engaños e lisonjase sotiles mentiras,
enpoçonas las lenguas,enervolas tus viras (183ab).
Ha de advertirse que este extenso núcleo —quizá germinal de la obra— plantea un segundo nivel de ficción al acomodarse a uno de los esquemas más habituales para presentar el orden de la ficción, el referido a la «visión», bien apuntados sus principales rasgos.47 Siempre que se abre un espacio interno de ficción, se proporcionan claves para entenderlo, tal y como ocurre aquí con el Ex. VII, el del alano que lleva la pieza de carne en la boca (c. 226-229), que deja al descubierto los engaños de la ficción, al ser burlado por el reflejo de su imagen en el río:
Por la sonbra mentirosae por su coidar vano,
la carne que teníaperdióla el alano (227ab).
Es lo que el receptor debe procurar que no le ocurra: ser engañado por las sombras aparentes o por el pensamiento vano del primero de los sentidos, hasta el punto de correr el riesgo de perder el provecho —«la carne»— de la enseñanza, o el segundo de los sentidos que, como se ha indicado, en el Libro es intencionadamente inequívoco.
Y no sólo es el amor el que miente, sino sus mediadores; así, una de las cualidades de la mensajera que enuncia don Amor es fácilmente asimilable a los esquemas de la ficción —«sepa mentir fermoso» (437c)— por cuanto se dará buena maña, con sus palabras, para enredar a sus víctimas. También doña Venus recomienda al amador servirse de la mentira por el provecho —falso y peligroso— que de la misma deriva:
La mentira a las devezesa muchos aprovecha,
la verdat a las devezesmuchos en daños echa (637ab).
Lo singular es el modo en que estos episodios anticipan las discusiones que se entablaban sobre los riesgos y límites a que debía ajustarse la poesía; la correspondencia de imágenes así lo indica, ya que los detractores de la ficción no sólo arremetían contra los poetas por mentir sino que advertían contra la mala influencia de las fábulas —amorosas—, utilizadas por dueñas, para burlarse de ellas, o lo que es peor por viejas, para apoderarse del corazón de las jóvenes; bien lo sabía Boccaccio al avisar contra la «delirantium vetularum inventio» (960),48 o lo que es igual, contra las invenciones de las «viejas delirantes», un apunte en el que podría verse una denuncia contra la peligrosidad, también, de las mediadoras capaces de servirse de artificios cercanos a la ficción para engañar a sus víctimas; tales acusaciones son las que pueden reconocerse en boca de don Melón:
«¡Ay viejas pitofleras,malapresas seades!
El mundo revolviendo,a todos engañades:
mi[n]tiendo, aponiendo,deziendo vanidades,
a los nesçios fazedeslas mentiras verdades» (c. 784).
De ahí, la necesidad de apercibir a las dueñas sobre el conjunto narrativo que forma el Libro, incidiendo en la necesidad de traspasar no sólo el orden literal —en el que ocurren las acciones del loco amor del mundo—, sino también el alegórico —el falso: los castigos de don Amor contra los que no había valido la digresión referida a los pecados capitales— para descubrir el sentido moral o religioso, el verdadero «buen amor», enunciado en el prólogo en prosa y articulado en los episodios doctrinales, que es el que permite orientar las almas hacia Dios:49
Assí, señoras dueñas,entended el romançe:
guardatvos de amor loco,non vos prenda nin alcançe;
abrid vuestras orejas:el coraçón se lançe
en amor de Dios linpio;loco amor no·l’ trançe (c. 904).
Incluso, esta lección, para que resulte bien asimilada, se convierte en una sentencia que incide en este mismo orden de ideas —«De fabla chica, dañosa, guardés muger falaguera» (907a)— y que permite atisbar el tono misógino con el que se formula el supuesto elogio de las «dueñas chicas» (c. 1606-1617).
A medida que se suceden los episodios, los grados de la ficción van resultando más complejos; en este desarrollo, no se ha advertido la verdadera función que desempeña la que hoy es cuarta peripecia sentimental del Libro, la dedicada a los amores de doña Endrina y don Melón; en sí, constituye una «estoria» interna, fácilmente diferenciable del entramado de las otras peripecias, y lo es, en cuanto traslación del Pamphilus; es una ficción de segundo grado, que enseña a descubrir los engaños del episodio alegórico en el que don Amor vencía al Arcipreste y a interpretar la malla episódica original construida en el Libro; por ello, la cierra con esas claves intelectivas que definen pautas de recepción aplicables al conjunto de la obra; algo parecido, pero sin ambigüedades, ocurría en el Zifar, primero con el episodio del lago solfáreo —construido para corregir el defecto del atrevimiento caballeresco y para advertir sobre la peligrosidad de las vetulae—, después con la Estoria del infante Roboán, y en el interior de la misma, con la aventura de las Ínsulas Dotadas, desde la que, por cierto, en relación al tejido especular con que se construyen estas obras, se remite a la otra aventura maravillosa para reputarla como falsa;50 también, en la obra inaugural de la ficción sentimental, en el Siervo libre de amor, el protagonista recitará a su propósito la «Estoria de Ardanlier y Liessa» en la que encontrará claves de entendimiento aplicables a su situación, gracias a las cuales no se suicidará y podrá seguir la tercera de las vías, la marcada por la verde oliva, en la que recuperará la discreción.
Descubiertos los engaños del amor —en razón de la similitudo que se establece con la propia ficción—, faltaba por desvelar la falsedad de las vetulae; para ello, el Arcipreste vuelve a ajustar la materia a la complejidad discursiva con que entrelaza narración y exégesis; precisamente, el último grado a que llega la ficción en el Libro es el más peligroso de todos porque afecta al mismo proceso de entendimiento de la obra que se va a ver puesto en entredicho justo cuando se van a destapar las artimañas de que se sirven esas mediadoras; tal ocurre cuando la alcahueta —Urraca— le exige al Arcipreste que la llame «buen amor» (932b), circunstancia que mueve al autor a aplicar tal nombre al libro en el que, supuestamente, se está advirtiendo sobre sus engaños:
Por amor de la viejae por dezir razón,
«buen amor» dixe al libroe a ella toda saçón;
desque bien la guardé,ella me dio mucho don:
non ay pecado sin penanin bien sin gualardón (c. 933).
Lo que consigue con ello el Arcipreste —el autor, no el personaje— es crear un segundo grado de ambigüedad que arroja luz sobre la general que había definido en el prólogo en prosa y que incide, de nuevo, en los riesgos que la ficción entraña: quienes se quedan en la superficie literal del libro en busca del «buen amor», que para ellos representaría la satisfacción de sus apetitos, quedarían atrapados en la trama de engaños que la vieja —capaz de apropiarse del proceso de amor que se debía dirigir a Dios: el «buen amor» del prólogo— emplea para provocar la destrucción de aquellos a quienes embauca, mereciendo, desde luego, el apelativo que el Arcipreste le había dirigido en son de burla, pero que, como todas en este Libro, encerraba una inapelable verdad —«Picaça parladera»— porque la principal enseñanza que se quería transmitir lo que pretende es revelar el fondo de maldad con que actuaban las terceras. De este modo, las argucias de las vetulae quedan al descubierto en el segundo nivel de ambigüedad del Libro, el que exige al receptor aplicar un grado de entendimiento más sutil para no quedar hechizado por los embelecos de la ficción, que son los mismos de que se sirve la vieja al apoderarse de la voluntad de las dueñas ingenuas que, sin saberlo, caen en las redes de sus embustes y sus halagos —en su habilidad elocutiva— cuando no de sus encantamientos o hechizos;51 parece clara la alegoría que se establece con el propio proceso de la ficción:
Si la enfichizó,o si le dio atincar,
o si le dio rainelao si le dio mohalinar,
o si le dio ponçoñao algu[n]d adamar,
mucho aína la sopode su seso sacar (c. 941).
Al igual que ocurre con los afrodisíacos nombrados, la ficción puede, también, sacar «de su seso» a los receptores que se queden no sólo en la superficie del texto, sino en ese nivel de significación engañosa que se constituye en torno a las falacias del amor y a las arterías de las vetulae; la intriga que afecta a esta miscelánea narrativa no se plantea en el orden argumental, sino en el moral; tendrá que ser el receptor el que decida cuál de los dos grados de «buen amor» —el equívoco (o concupiscente) o el religioso— que se contraponen en la obra es el verdadero.
Para demostrarlo, en este curioso juego de relaciones entre la materia del Libro y los diferentes grados de ficción que se construyen para acceder al orden de la enseñanza, la descripción que Trotaconventos ofrece de las monjas sería imagen de una relación de sentidos inversa a la del Libro, puesto que estas monjas predican lo contrario de lo que encubren y desean: «son mucho encobiertas, donosas, plazenteras» (1340b); son, por fuera, «como imagen pintadas de toda fermosura» (1341a), pero, por dentro, «grandes doñeaderas» (1341c), es decir, exactamente lo contrario de lo que el Libro perseguía:
fasta que el libro entiendas,d’él bien non digas nin mal,
ca tú entenderás unoe el libro dize ál (986cd).
La última de las paradojas la muestra el hecho de que sea la propia Trotaconventos —la que había exigido ser llamada «buen amor», dándole pie al Arcipreste para aplicar a su libro ese mismo nombre—, la que se apropie de la condición de exégeta para explicar, a cuento del Ex. XXVI, el modo en que ese libro —el que lleva su nombre— tenía que entenderse:
«Muchos leen el libroe tiénenlo en poder
que non saben qué leennin lo pueden entender;
tienen algunos cosapreçiada e de querer,
que non le ponen onra,lo que devía aver» (c. 1390).
Pero gracias a estos argumentos lograba vencer las reticencias de doña Garoza y convencerla para que el Arcipreste la visitara, si bien, tal y como la aventura se refiere, no se sepa a ciencia cierta cuál es el tipo de amor que los dos comparten. Esta aventura, que por algo es la última, queda abierta a la interpretación que el receptor pueda darle en función del entendimiento que haya sido capaz de construir y de ajustar a uno de los dos grados de «buen amor» definidos en la obra. El Libro fuerza, continuamente, el engaño y distorsiona las expectativas de recepción que parecían haberse fijado sobre un episodio que no tenía por qué concluir con la satisfacción del apetito sexual.
La continua red de ambigüedades con que se ha tejido el orden de la ficción en el Libro, para dar cuenta de los engaños de que se sirven el Amor y sus mediadores, requiere que en el explicit se recuerde el proceso intelectivo a que se tiene que ajustar el correcto entendimiento de la obra:
Fizvos pequeño librode testo, mas la glosa
non creo que es chica,ante es bien grand prosa,
que sobre cada fablase entiende otra cosa
sin la que se alegaen la razón fermosa (c. 1631).
Si con «fabla» se alude a la trama de episodios narrativos (el «solaz»), la «razón fermosa» remite a la «razón más plazentera» (15d) que se había apuntado en el proemio en verso como cifra de la verdadera enseñanza —el «buen amor» que lleva a Dios— que el Arcipreste había definido en el prólogo en prosa.
Nada se olvida en este cierre y así, aunque parezca que la ficción sigue ahormada a los esquemas clericales que determinan el paso del orden literal al alegórico, se recuerda el modo en que se abre a un nuevo horizonte de posibilidades en virtud de una «çiençia» —«e por mostrar a los sinples fablas e versos estraños» (1634c)— que sólo puede ser la de la poesía y que es la que permite alcanzar un grado de conocimiento más sutil, atenido a las diferentes disciplinas que conforman un saber que trasciende los límites doctrinales de la clerecía.
En resumen, son tres los niveles de significación que se articulan en el Libro de buen amor: el primero es el literal, o verosímil, que conforma la malla episódica de las peripecias sentimentales, el segundo es el alegórico, en el que no puede creerse porque conduce a un orden de interpretaciones falsas —ya los castigos de don Amor, ya la pretensión de la vieja por llamarse «buen amor», que es el egañoso—, y el tercero es el moral que es el que enseña cómo se debe actuar y que aquí se liga al significado real de «buen amor», que no es otro que el que ha de conducir a Dios y que se dispone a través de una red de episodios doctrinales.
5. Conclusiones
El Libro de Alexandre y el Libro de buen amor, tanto por las nociones teóricas acuñadas en diversos pasajes como por la práctica narrativa real que inauguran, pueden considerarse las obras fundacionales de la ficción medieval, en cuanto que constituyen las dos principales materias —la caballeresca y la sentimental— que, en distintos momentos y contextos, darán lugar a una pluralidad de formas y de discursos —el mismo paso del verso a la prosa— que se explican por las novedades que en esas dos misceláneas se plantean y que, como cierre de este estudio, procede enumerar para fijar las bases teóricas y los modelos textuales con que el orden de la ficción se promueve.
1) La ficción nace en el momento en que tiene que ser interpretada la materia de la Antigüedad; se instiga, para ello, un nuevo cauce recitativo —el de las «sílavas contadas» (2d)— que le exige al receptor un mayor esfuerzo receptivo para generar las claves de intelección con que tiene que reducir a enseñanzas ese contenido.
2) Un primer modelo de ficción cuaja, entonces, en el Libro de Alexandre, ajustado a unos esquemas de recitación —el «curso rimado»—, a unas pautas intelectivas —para descifrar el sentido alegórico del texto— y a un despliegue de «materias» que requiere diversos grados de «fablar» y de «contar», a los que habrán de acomodarse distintos modos de contemplar las acciones y la realidad en la que se enmarcan.
3) La ficción que se configura en el Libro de Alexandre, ajustada a la inserción de las artes clericales en el sistema de la cortesía, propicia que la «letradura» se interese por estas formas textuales de adoctrinamiento, si van acompañadas del sistema de exégesis que ayude a interpretar sus sentidos. Se articula, así, por primera vez, la materia caballeresca ligada a la formulación de dos regimientos, uno de carácter político, otro militar, sin descuidar la orientación espiritual a que la obra se conduce.
4) Los cambios que ocurren en los primeros decenios del siglo XIV y, sobre todo, la irrupción de una nueva trama de principios poéticos —la poesía entendida como «çiençia»— propiciará que se formule un segundo modelo de ficción, plasmado por primera vez en el Libro de buen amor: se determinan nuevos esquemas recitativos —incardinados a la variedad de «trobas»— y se genera una compleja red de operaciones intelectivas, en razón de la difícil materia que se aborda.
5) Son, así, tres los sentidos que entraman la malla episódica del Libro de buen amor, resultando el alegórico tan engañoso como lo es la propia materia que se analiza —el «buen amor» concupiscente— y debiendo descubrirse el moral — el «buen amor» religioso— en los núcleos doctrinales en los que se cifra la verdadera enseñanza de un Libro que busca siempre engañar a sus receptores —la ambigüedad textual— para que éstos aprendan a precaverse de las falsedades y falacias de que se sirven el amor y sus mediadores. La construcción de ese entendimiento «sutil» es la que exige la complejidad con que la ficción afirma, por primera vez, la materia sentimental, no para seguirla sino para interpretarla conforme a pautas doctrinales.
6. Bibliografía
BIZZARRI, Hugo O. (2012), ed., Pero López de Ayala, Rimado de Palacio, Madrid, R.A.E.
BLECUA, Alberto (1992), ed., Juan Ruiz, Libro de buen amor, Madrid, Cátedra.
BLECUA, José Manuel (1982), ed., Don Juan Manuel, Obras completas, Madrid, Gredos, 2 vols.
BRASSEUR, Annette (1989), ed., Chanson des Saisnes, Genève, Droz.
CASAS, Juan (2014), ed., Libro de Alexandre, Madrid, R.A.E.
DOMÍNGUEZ PRIETO, César (2004), El concepto de «materia» en la teoría literaria del Medioevo. Creación, interpretación y transtextualidad, Madrid, C.S.I.C.
GÓMEZ REDONDO, Fernando (1999), Historia de la prosa medieval castellana II. El desarrollo de los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra.
____ (2002), «Recitación y recepción del Cantar: la transmisión de los modelos ideológicos», El Cid: de la materia épica a las crónicas caballerescas, eds. Carlos Alvar, Fernando Gómez Redondo y Georges Martin, Alcalá, Universidad, pp. 181-210.
____ (2003), «El “fermoso fablar” de la “clerezía”: retórica y recitación en el siglo XIII», Propuestas teórico-metodológicas para el estudio de la literatura hispánica medieval, ed. Lillian von der Walde Moheno, México, UAM-UNAM, pp. 229-282.
____ (2008-2009), «La “clerezía” cortesana de Alfonso X: la “letradura” como sistema de saber», Alcanate, 6, pp. 53-79.
____ (2011), «I. Los orígenes del pensamiento literario», Historia de las ideas literarias en España, coord. José María Pozuelo Yvancos, Barcelona, Crítica, pp. 1-143.
____ (2012), Historia de la prosa de los Reyes Católicos: el umbral del Renacimiento, Madrid, Cátedra, 2 vols.
GÓMEZ REDONDO, Fernando (2013), «El Libro del caballero Zifar: el modelo de la “ficción” molinista», en ‘Uno de los buenos del reino’. Homenaje al Prof. Fernando D. Carmona, eds. Antonia Martínez Pérez, Carlos Alvar y Francisco J. Flores, Logroño, Cilengua, pp. 277-306.
GONZÁLEZ CUENCA, Joaquín (1983), ed., Las Etimologías de San Isidoro romanceadas, Salamanca-León, Ed. Universidad de Salamanca – C.S.I.C. – Institución «Fray Bernardino de Sahagún», 2 vols.
JUÁREZ, Aurora (1991), ed., Alfonso X, Partida segunda, Granada, Impredisur.
KANTOR, Sofía, Amor dethronatus. Semántica y semiótica del ‘daño’ y del ‘engaño’. Libro de buen amor cc. 181-422, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana, Vervuert.
LACARRA, María Jesús (2014), «Las fábulas de la Disciplina clericalis y su difusión impresa», en D’Orient en Occident: Les recueils de fables enchâssées avant les Mille et une nuits de Galland, eds. Marion Uhlig y Yasmina Foehr-Janssens, Turnhout, Brepols.
LAWRANCE, Jeremy (2004), «Libro de Buen Amor. From script to print», en A Companion to the «Libro de Buen Amor», eds. Louise M. Haywood y Louise O. Vasvári, Londres, Támesis, pp. 39-70.
LÓPEZ CASTRO, Armando, «Realidad y ficción en el “Libro de buen amor”», en Por s’entender bem a letra. Homenagem a Stephen Reckert, eds. Manuel Calderón, José Camões y José Pedro Sousa, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2011, pp. 125-146.
MARTÍN ROMERO, José Julio (2013), La «Batalla campal de los perros contra los lobos». Una fábula moral de Alfonso de Palencia, San Millán de la Cogolla, Cilengua.
MIAJA DE LA PEÑA, Mª Teresa (2010), «La fabla y el fablar a través de fábulas en el Libro de buen amor», en Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nuevos caminos del hispanismo, eds. P. Civil y F. Crémoux, Madrid-Franlfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, II, pp. 100-104.
MIGUEL, Jerónimo de (2014), ed., Juan de Lucena, Diálogo sobre la vida feliz. Epístola exhortatoria a las letras, Madrid, R.A.E.
OROZ RETA, José (1982), ed., San Isidoro de Sevilla, Etimologías, intr. de Manuel C. Díaz y Díaz, Madrid, B.A.C., 2 vols.
RICCI, Pier Giorgio (1965), ed., Boccaccio, Giovanni, Opere in versi. Corbaccio. Trattatello in laude di Dante. Prose latine. Epistole, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi
TAYLOR, Barry (2000), «La fabliella de don Juan Manuel», en Revista de poética medieval, 4, pp. 187-200.
WAGNER, Charles Ph. (1929), ed., El Libro del Cauallero Zifar (El Libro del Cauallero de Dios), Ann Arbor, University of Michigan.
1.Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «DHuMAR Humanidades Digitales, Edad Media y Renacimiento. 1. Poesía. 2. Traducción» (FFI2013-44286-P).
2.«Item inter historiam et argumentum et fabulam interesse. Nam historiae sunt res verae quae factae sunt; argumenta sunt quae etsi facta non sunt, fieri tamen possunt; fabulae vero sunt quae nec factae sunt nec fieri possunt, quia contra naturam sunt», 360; se cita por la ed. de Oroz Reta (1982). En el romanceamiento medieval se mantiene este conjunto de definiciones: «Aun entre la istoria e el argumento e la fabla departimiento ay: ca las istorias son cosas verdaderas que son fechas, e argumentos son cosas que ni son fechas enpero puédense fazer, e fablas son las cosas que nin son fechas nin se pueden fazer ca son contra natura», 168; se sigue la ed. de González Cuenca (1983).
3.Ver Gómez Redondo (1999: 1328).
4.Lo apunta Mª Jesús Lacarra, a quien agradezco este dato, en su análisis de las fábulas de la Disciplina, en donde apunta: «Aun así sorprende que sólo se utilice el término latino argumentum, y su equivalente alemán argument, para calificar tres cuentos de la Disciplina» (2014:386); para el Esopete, ver Gómez Redondo (2012:1355).
5.Lógicamente referidas a la literatura antigua a la que de continuo remite: «Fabulas poetae quasdam delectandi causa finxerunt, quasdam ad naturam rerum, nonnullas ad morem hominum interpretati sunt. Delectandi causa fictas, ut eas, quas vulgo dicunt, vel quales Plautus et Terentius composerunt», I.XL.3. En el romanceamiento: «Los poetas unas fablillas enfingieron por razón de deleite e otras interpretaron a la natura de las cosas, otras a las costumbres de los hombres. Aquellas fablillas fueron enfingidas por razón de deleite las que dize el pueblo, o tales como las que compusieron Plauto e Terençio», 165. Ha de recordarse, a este respecto, que esta clasificación arranca de hecho de la Rhetorica ad Herennium (I.8.13), en donde la noción de fabula se aplicaba a las tragedias y la de argumentum a las comedias.
6.Se cita por la ed. de J. M. Blecua (1982). Ya en (1999:1330), en el repaso de la terminología de la ficción, incidí en la circunstancia de que «lo que atañe al ámbito de la ficción es arrastrado a esa imposibilidad de “ser” en una materialidad verdadera, aunque ello no significa que no pueda ser creído». Ver B. Taylor (2000).
7.Primero la había escrito en latín y luego él mismo la tradujo al castellano en 1457; la versión latina se ha perdido y justifica la traslación al vernáculo desde el deseo de que su contenido pudiera ser aprovechado por un número amplio de receptores: «…que non si entendida de pocos fuese ajena a los más de los nobles d’esta nuestra provincia, a los cuales más pertenesçe saber e más deve deleitar la materia en este tratado so manera de fablas contenido», 97; me sirvo de la ed. de J. J. Martín Romero (2013).
8.El término se justifica en el Diálogo e razonamiento en la muerte del marqués de Santillana de Pero Díaz de Toledo y en una de las glosas del texto de Lucena: «“Diálogo”, palabra greca es, compuesta a dia, quod est duo, et logos, quod est sermo; cuasi duorum sermo, que quiere decir ‘habla de dos’. Dirasme tú: “¿Cómo, pues, el autor llama diálogo a éste, ca yo veo que hablan cuatro?”. Respóndote que, comoquier que son cuatro colocutores, los dos, pero, hablan solamente, y tornan después los otros. Y en la verdad, aunque hablen diez mil hombres, siempre se llama diálogo, porque hablan dos no más; si hablasen mujeres, porque hablan siempre de compañía, no se podría llamar diálogo», 165. Cito por la ed. de Miguel (2014).
9.«Ne sont que .iij. matieres à nul home antandant: / de France et de Bretaigne et de Rome la grant. / Et de ces .iij. matieres n’i a nule semblant. / Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant; / cil de Rome sont sage et de san aprenant; / cil de France de voir chascun jor apparant», vv. 6-11; se cita por la ed. de Annette Brasseur (1989). Como se comprueba, las «matieres» requieren los cauces específicos de «li conte» para poder transmitirse. Ver César Domínguez Prieto (2004).
10.Resumo una larga relación de estudios que he dedicado a estas cuestiones y que convergen, ahora, en «2. Hacia una poética recitativa: el “ars rhetorica” como arte de recitación», en «Capítulo I. Los orígenes del pensamiento literario (1214-1513)» y «3. La configuración de una poética receptiva: la teoría de los cuatro sentidos y la interpretación de los textos», ver Gómez Redondo (2011: 27-52).
11.«4. El orden de la ficción: teoría y modelos», en ibídem, pp. 53-70.
12.Lo apunté en Gómez Redondo (2002).
13.La actitud de los cronistas hacia estas fuentes es de claro rechazo y demuestra que algunos cantares de gesta transmitían mentiras que ni siquiera resultaban aprovechables, pero que por extendidas convenía refutar, nunca interpretar.
14.Como es sabido el límite lo marca Hugo de San Víctor en la tétrada exegética de raíz alejandrina en la que precisa los cuatro sentidos: el histórico —o literal—, el alegórico —o moral—, el tropológico —o ascético— y el anagógico —ya con intención mística.
15.Se entiende, así, la distancia que tendría que haber entre el cantar de gesta dedicado a Fernán González y la recreación clerical que del mismo se lleva a cabo en el cenobio arlantino para ajustarlo —y es ya un proceso de interpretación— a las nuevas circunstancias emergidas de la unidad de reinos consumada en 1230.
16.La exégesis se emplea no sólo en las obras de ficción, sino que es un método de análisis que puede aplicarse tanto al conocimiento de la realidad geográfica, con implicaciones enciclopédicas: la Semeiança del mundo, como a la exploración de misterios y de dogmas religiosos, tal y como obra Berceo.
17.Para esta noción ver Gómez Redondo (2008-2009).
18.Para esta perspectiva de análisis ver Gómez Redondo (2003).
19.Sigo la ed. de Juan Casas (2014).
20.Así en la ley xx: «…e sobr’esto dixo Catón el sabio, que todo omne deve a las vegadas bolver entre sus cuidados alegría e plazer, ca la cosa que alguna vegada non fuelga non puede mucho durar», 70; se cita por la ed. de A. Juárez (1991); se trata del dístico III.6: «Interpone tuis interdum gaudia curis, / ut possis animo quamvis suferre laborem».
21.Se cita por la ed. de Wagner (1929).
22.Se cita por la ed. de Blecua (1992).
23.«La obra del palaçio non es de olvidar, / maguer non la podamos dignamente contar; / por que mucho queramos la verdad alabar, / aún avrán por esso algunos a dubdar», c. 2119.
24.Ajustada a una suerte de memoria oral: «Dizen que, por saber…», 2306a.
25.Así sobre el final de la guerra: «Dizen una fazaña pesada de creer: / que diez años duró la villa en arder», 759ab.
26.Así con el ardid empleado contra las serpientes: «¡en escripto yaz’ esto: es cosa verdadera!», 2161d, o al referir la embajada de Babilonia: «¡Los que ivan más tarde —creo que verdat diga—», 2522c.
27.Tal se indica en una cuaderna de abreviación, pero que muestra una de las facetas de la exposición que se está llevando a cabo: «Otras ý ave muchas que contar non sabría; / aunque lo sopïesse, nunca lo cumpliría, / ca serié grant estoria e luenga ledanía. / Mas tornemos al curso mientra nos dura’l día», c. 294.
28.Con esta explicación ligada al propio proceso que se está utilizando: «¡Todo era notado tan bien e tan en çierto / que lo verié todo omne como en libro abierto!», 1244cd.
29.En c. 96-98, dibujada la tierra y el mar, los reinos y las villas, con un león que atrapa en sus garras a Babilonia, amenazando a Darío.
30.Con mención de nuevo de la guerra de Troya: el rey contempla esas «gestas», 2575a, y abriga en su corazón el deseo de superarlas, en una nueva manifestación de la soberbia: «¡si non se mejorasse, morir se dexarié!», 2575d.
31.Amén del itinerario escolar del autor, es reflejo de las conquistas realizadas por Alejandro: «Alexandre en ella lo podié perçebir / cuánto avié conquisto, cuánto por conquerir», 2587ab.
32.Así: «La fazienda de Tiro non la quiso lexar», 2590c, o «que duró tres días, ¡fazienda fue cabdal!», 2591b.
33.Y que es valorada conforme a las pautas de esta poética recitativa a que se ajusta el poema clerical: «Cuando ovo el reÿ complido su sermón, / más plogo a los griegos que si les dies’ grant don: / fueron todos alegres, ca siguié bien razón / porque tenié los nombres todos de coraçón», c. 762.
34.Y se marca la fijación de esas perspectivas de intelección: «Por como es costumbre de los predicadores / en cabo del sermón adobar sus razones, / fue él aduzïendo unos estraños motes / con que les maduró todos los coraçones», c. 763.
35.Tal y como lo señala Ayala en la confesión rimada con que inaugura su Libro, bien ajeno a los esquemas de la ficción: «Plogome otrosí oír muchas vegadas / libros de devaneos, de mentiras provadas», 163ab; me sirvo de la ed. de Hugo O. Bizzarri (2012).
36.En consonancia con uno de los principales castigos que el rey de Mentón da a sus hijos: «e devedes onrar a las dueñas e donzellas sobre todas las cosas, e cuando ovierdes a fablar con ellas devédesvos guardar de dezir palabras torpes nin nesçias, ca vos reprehenderían luego; porque ellas son muy aperçebidas en parar mientes a lo que les dizen e en escatimar las palabras. E cuando ellas fablan, dizen pocas palabras e muy afeitadas e con grant entendimiento, e a las vegadas con punto de escatima e de reprehensión», 289-290.
37.Y ya es curioso que la metáfora del espejo, que en el proemio servía para explicar el concepto de ficción, se emplee ahora para describir a la mujer deshonesta: «E proévase d’esta guisa: que bien así como el espejo, que resçibe muchas formas de semejança de omes cuando se paran muchos delante d’él, e luego que los omes se tiran delante non retiene ninguna forma de ome en sí, atal es la muger que muchos ama», 237.
38.Y así lo señala la prudente hija: «“En los monesterios mal guardados”, dixo la fija, “ca las d’estas maestrías atales an sabor de salir e de ver e de se fazer conosçer; e si algunos las vienen vesitar o a ver, por de peor entendimiento se tiene la que más tarde los aparta para fablar e entrar en razón con ellos…”», 237-238.
39.Ver Miaja de la Peña (2010).
40.La heterogeneidad de la ficción depende de la complejidad de los problemas a que se pretende dar respuesta; recuérdese que, en la Estoria del infante Roboán, la intercalación de piezas líricas completaba el discurso narrativo mediante pautas desveladas en esos poemas.
41.A los que se ajustan los propios manuscritos conservados: ver Lawrance (2004).
42.Tanto es así que la crítica no ha llegado a ponerse de acuerdo sobre cuál es la intención última de Juan Ruiz y sobre si detrás de su figura debe verse a un poeta goliárdico o bien a un riguroso moralista.
43.Ver Gómez Redondo (2014).
44.Ver López Castro (2011).
45.Una es la enseñanza por analogía de los «exemplos» —de una trama de hechos debe desprenderse una red de lecciones—, pero otra es la instrucción que ha de derivar del orden de la ficción narrativa, que le exige al receptor «ver como por espejo…» (10), es decir verse a sí mismo implicado en un desarrollo de acciones ajustado a sus circunstancias estamentales.
46.Ya antes se había advertido: «El amor faz’ sotil al omne que es rudo, / fázele fablar fermoso al que antes es mudo», 156ab. Se contraponen, de hecho, dos grados de sutileza: el que se emplea en la aventura amorosa y el que se debe aplicar para alcanzar el correcto entendimiento de la obra; ver Kantor (2014).
47.«Dirévos una pelea que una noche me vino, / pensando en mi ventura, sañudo e non con vino», 181ab; no se emplea el término «visión», pero sí en el episodio de la tienda de don Amor, imitación de una de las principales écfrasis del Libro de Alexandre: «Yo fui maravillado desque vi tal visión: / cuidéme que soñava pero que verdat son», 1298ab.
48.Sigo la ed. de Ricci (1965).
49.No en vano, el último se refiere a las armas con que el cristiano debe enfrentarse a los enemigos del hombre (c. 1579-1605), conformando una armadura espiritual, que entraría en consonancia con el proceso de afirmación de una caballería religiosa, vinculada al molinismo: Zifar es «cavallero de Dios» y a él se le uniría don Túngano, sin olvidar los últimos sentidos de implicación litúrgica con que debe entenderse la materia artúrica.
50.«Ca bien valíe esta baxilla tanto o más que la que fue puesta delante del Cavallero Atrevido cuando entró en el lago con la Señora de la Traiçión, salvo ende que aquella era de infinta e de mentira, e ésta era de verdat», 460-461.
51.Recuérdese lo que ocurre con doña Endrina: «Entró la vieja en casa, díxole: “Señora fija, / para esa mano bendicha quered esta sortija; / si vós non me descobrierdes, dezirvos he una pastija / que pensé aquesta noche». Poco a poco la aguija», c. 724. La situación se repite en la siguiente aventura, la quinta: «en dándole la sortija del ojo le guiñó: / somovióla yacuanto e bien lo adeliñó», 918cd.