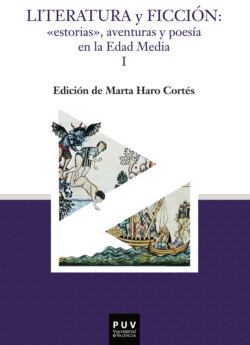Читать книгу Literatura y ficción - AA.VV - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBatallas y otras aventuras troyanas: ¿una visión castellana?
Constance Carta
Université de Genève
Un ingeniero nuclear llamado Felice Vinci es autor de un detalladísimo trabajo de investigación titulado Omero nel Baltico y publicado por primera vez en 1995, luego en versión ampliada a partir del 2002. Este libro no recibió la merecida acogida, y ello por una razón sencilla: todo lo que siempre hemos sabido (o creído saber) sobre la guerra de Troya se nos viene abajo —algo siempre molesto— al descubrir su teoría. Al mismo tiempo, paradójicamente, saboreamos mejor que nunca el poema homérico al ver aclaradas todas las que hasta aquel momento parecían, como mucho, rarezas e incongruencias o, como poco, licencias poéticas. Por ejemplo, aquel mar siempre negro, lívido y amenazador (oinós thalassós) en el que difícilmente reconocemos las playas griegas; los guerreros altos y rubios, cuando no pelirrojos, cubiertos de cálidas pieles de animales y luchando unos contra otros durante días como si no debiera anochecer; esa niebla tan espesa que no permite ver más que a dos pasos; lugares que deberían ser islas y en la geografía mediterránea no lo son, o viceversa (este último aspecto ya es señalado desde Estrabón), etc. Como se deduce del título de la obra de Vinci, su propuesta sitúa los acontecimientos narrados por Homero en los mares de la Europa septentrional (el Báltico y el Nordaltlántico).
Según él, los Aqueos vivían en las costas del mar Báltico al principio del segundo milenio antes de Cristo, durante el optimum climático, en la misma época en la que Groenlandia era lo que su nombre indica, es decir, una tierra verde. Con el paulatino cambio climático y el enfriamiento consecutivo, aquellas poblaciones empezaron a desplazarse hacia el Sur y terminaron llegando al mar Negro y al Egeo. Allí habrían fundado las ciudades micenas: sabemos en efecto que los Micenos no eran una población autóctona y que llegaron a la actual Grecia alrededor del siglo XVI antes de Cristo. En sus sepulturas, curiosamente, se pudo encontrar ámbar báltico en grandes cantidades, al lado de esqueletos de hombres particularmente altos y robustos. El pueblo recién llegado no habría venido con las manos vacías, ni la cabeza —sino que habría nombrado los lugares de su nueva patria con los de la antigua y habría conservado un rico bagaje cultural y una amplia tradición oral, incluida cierta saga guerrera. De ser así, la guerra de Troya no habría tenido lugar en el siglo XIII antes de Cristo, sino alrededor del siglo XVIII antes de Cristo. Después de ochocientos o novecientos años de transmisión oral, es decir en el siglo octavo o séptimo antes de Cristo, habría sido plasmada por escrito, quizá por un tal Homero.
No es el momento para discutir la veracidad de dicha teoría ya que, aunque se apoye en consideraciones sólidas, todavía no ha sido establecida lo suficiente arqueológica y lingüísticamente. Sin embargo, sirve de testimonio —por si fuera útil— del atractivo que supo generar entre los pueblos esta crónica de hechos bélicos a lo largo, no solo de cientos de años, sino quizás de dos milenios. Pasa el tiempo, cambia la geografía, se modifican las mentalidades, y el relato sigue actualizándose gracias a algo, en su esencia misma, que hace vibrar a los seres humanos a los que llega, motivando las sucesivas reapropiaciones artísticas de las que fue objeto.
Situada en la frontera entre el mito y la historia, la leyenda de Troya —los personajes y sucesos relacionados con ella— forma parte, sin duda alguna, del trasfondo cultural de Occidente. En la Edad Media, conoce una amplia difusión manuscrita, basada esencialmente en dos curiosidades literarias compiladas por pretendidos testigos de los combates, el De excidio Trojae del frigio Dares y la Ephemeris belli Trojani del cretense Dictis. La Edad Media conocía, naturalmente, a Homero, aunque a través de un resumen, la Ilias latina; pero su auctoritas era sospechosa, por varios motivos: se lo acusaba de no haber sido testigo de los hechos que describió, de hacer a los dioses partícipes en las batallas de los hombres (mientras una obra de carácter histórico debía contener, no solo hechos reales, sino verosímiles), y de no constituir una fuente suficiente por relatar sólo cincuenta y un días de la guerra. Otro autor medieval de importancia para el conocimiento de la materia troyana es Guido delle Colonne (o Guido de Columnis), autor de la Historia destructionis Trojae (1287): a pesar de referirse solo a Dares y a Dictis, reelaboró en realidad el Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure (h. 1165); sin embargo, su obra alcanzó más difusión por estar escrita en latín, frente a la lengua de oïl del autor francés. Se suele decir que será en 1354 cuando Homero retorne a la civilización de la Europa occidental, el año en que Petrarca recibirá un manuscrito griego de la Ilíada, conservado en Constantinopla.
En el amplio caudal de textos que recuperan la temática de aquella guerra se encuentra la Crónica troyana,1 primera traducción en prosa y en lengua castellana del Roman de Troie francés de Benoît. El manuscrito que la contiene (El Escorial, ms. h-I-6) fue realizado bajo el reinado del bisnieto del rey Sabio, Alfonso XI, para la educación de su hijo, el futuro Pedro I. El trabajo se concluyó el 31 de diciembre de 1350 de nuestro calendario,2 como indica el colofón (f. 183v):
Este libro mandó fazer el muy alto et muy noble et muy exçellente rey don Alfonso fijo del muy noble rey don Fernando et de la reyna doña Costança. Et fue acabado de escribir et de estoriar en el tiempo que el muy noble rey don Pedro su fijo regnó all qual mantenga Dios al su serviçio por muchos tiempos et bonos. Et los sobredichos donde el viene sean heredados en el Regno de Dios. Amen. Fecho el libro postremero dia de diziembre. Era de mill et treçientos et ochenta et ocho annos. Nicolas Gonçales escriban de los sus libros lo escriui por su mandadado [sic].
Destaca por la excelencia de sus setenta miniaturas, de tamaño y calidad no despreciables, repartidas a lo largo de los 183 folios de los que consta. La bibliografía sobre esta obra maestra de la pintura de manuscrito castellana es bastante escasa. En los últimos años, algunos historiadores del arte hispánico se interesaron por ella y empiezan a darla a conocer; fuera de España, sin embargo, es prácticamente ignota.
Hoy en día se considera la Crónica troyana de Alfonso XI como una ficción épico-caballeresca en la que intervienen elementos maravillosos, como en los episodios que relatan las aventuras de Jasón, al principio de la obra, o los que describen mecanismos tan fascinantes como los autómatas.3 Por supuesto, esta categorización (ficción/maravilloso) resulta de una percepción actual de la realidad y no coincide con la de épocas anteriores. De hecho, los lectores medievales veían en este texto la narración de sucesos históricos verídicos y expuestos por orden cronológico —por ello la llamaron crónica, «una palabra a veces completamente sinónima de estoria (baste decir que los títulos Estoria de España y Crónica general se usan indistintamente, ya desde la Edad Media, para señalar la misma obra alfonsí)».4
La polisemia de la palabra historia es bien conocida y es común a otras lenguas europeas, como el francés. Entre sus significados, encontramos «escribir los acontecimientos de la vida de alguien o de un pueblo» y «narrar, relatar». Es interesante recordar, a este respecto, que el relato histórico consta, en la Edad Media, de elementos retóricos fundamentales, en especial la descriptio y la dialéctica entre amplificatio y abbreviatio,5 aspecto que la versión castellana del Roman de Troie ilustra perfectamente.6 El término historia, además, «pronto adquirió el sentido de “dibujar una escena”,»7 esto es, «ilustrar un manuscrito»: es lo que se observa en El Conde Lucanor de don Juan Manuel, carente de ilustraciones debajo de las menciones «Et esta es la historia de commo etc.»,8 y en el colofón de la Crónica troyana. Historiar es «ilustrar», «o sea dar un valor ejemplar al relato del pasado»,9 propósito de Alfonso XI cuando mandó realizar este manuscrito para la educación de su hijo. Esta polisemia no es vana y subraya, por añadidura, «el poder de las imágenes como mediadoras para la visualización y fijación de una determinada idea del pasado».10
El códice escurialense encierra en sus setenta miniaturas un verdadero tesoro. Es un hecho que merece ser destacado ya que, aunque muchos manuscritos europeos de la guerra de Troya incluyen pinturas, no todos se distinguen por su calidad, que a veces linda con lo artísticamente insignificante.11
El paso del tiempo, desgraciadamente, no fue clemente con ellas: muchas ilustraciones están estropeadas (ej.: fol. 80v, fol. 140v). La mediocridad de su estado de conservación se explica, en parte, por la falta de encuadernación primitiva y el incendio de El Escorial en 1671. Pero además, se ha vertido líquido encima de algunas, a otras se les salta la pintura e, incluso, se han raspado voluntariamente algunas cabezas. Todas van acompañadas de rúbricas explicativas en rojo o en negro: no se trata de indicaciones dejadas por el copista al miniaturista, sino de breves descripciones que permiten entender los episodios representados.
Este aspecto muestra que no se las debe considerar como meros ornamentos alusivos al texto, desprovistos de significado específico —enfoque desgraciadamente adoptado a menudo a la hora de examinar la pintura de manuscrito—, sino que constituyen una verdadera narración visual en sí, creando un ciclo paralelo al texto y proponiendo una lectura alternativa; lo que no significa en absoluto que haya que aislarlas del texto, ni de su espacio en la página. Sin embargo, en este manuscrito no se observan alusiones virulentas a las cuestiones políticas más candentes del momento.12 Los estandartes de los caballeros, por ejemplo, son réplicas fieles de sus descripciones en el texto; no se pudo identificar, en este sentido, alusiones a personajes históricos, que hubieran permitido abrir la lectura hacia eventos políticos precisos. No obstante, las imágenes son algo más que una mera duplicación del texto que les sirvió de base.
La gran mayoría de las miniaturas del códice escurialense representan batallas, incluso navales (fol. 169r): campamentos, barcos, caballos destreros ricamente enjaezados, caballeros blandiendo orgullosamente lanzas, espadas y estandartes llenan el escenario de un constante batallar. El lector presencia guerras y torneos, treguas y consejos, asesinatos y cautiverios; también sigue la historia de Jasón, el rapto de Elena, la caída de Troya, el periplo marítimo del regreso de los combatientes griegos a sus tierras. Muy pocas miniaturas ilustran facetas de una vida medieval menos agitada y cruenta: son las de los folios 13v, 23v, 40v así como, en parte, la del folio 178v, que representan escenas vinculadas con la vida de la corte en tiempos de paz (cf. imagen 1, CT, f. 23v). En ellas destacan la música, los juegos —palaciegos tanto como deportivos—,13 el amor cortés y la caza, o sea actividades propias de la nobleza en la Edad Media.14
La actualización o medievalización sufrida por las escenas pintadas es manifiesta: este anacronismo voluntario, que «se aprecia con nitidez a partir de mediados del siglo XII en los llamados romans antiques»15 y que está presente luego en toda la producción miniada medieval, facilita la asimilación de los significados morales y religiosos subyacentes a la obra, acercando los personajes clásicos a la época en que fueron recuperados mediante transformaciones textuales e iconográficas que atañen a todos los aspectos de la narración. En palabras de la historiadora del arte Rosa María Rodríguez Porto,
en la Edad Media las miniaturas ejercen de mediadoras con el pasado, al escenificarlo para una audiencia que vive inmersa en una red de imágenes y rituales cuya efectividad para modelar actitudes y valores reside en la creación de continuidades entre pasado y presente. […] Estas continuidades se explicitan en la figuración de la prestigiosa Antigüedad greco-romana en términos contemporáneos, de modo que las miniaturas funcionan en muchas ocasiones como espejos de la vida cortesana que, al mismo tiempo, reafirman desde la autoridad del pasado un entramado secular separado de la cultura eclesiástica16.
Y es cierto que
traducir significa apropiarse de un legado cultural, actualizarlo —mantenerlo vivo y en conexión con el presente— mediante su inserción en la realidad de sus destinatarios. De hecho, transferencia lingüística y desplazamiento en el espacio (o el tiempo) son los dos sentidos impresos en la noción medieval de translatio, armazón conceptual de toda la teoría historiográfica y literaria de la Edad Media.17
La apropiación no puede hacerse, pues, sino de forma ideologizada, proyectando sobre el pasado estructuras sociales y modelos de conducta del presente. Los guerreros de la antigua gesta son ahora paladines caballerescos; las historias de amor siguen el nuevo patrón difundido en la lírica trovadoresca.
La representación de Troya podría remitir a ciudades como Córdoba o Sevilla, recientemente conquistadas, por sus elementos islámicos y góticos, como los arcos de herradura o la indumentaria. Para el hombre medieval, la ciudad es una imago mundi, un cosmos organizado y coherente, cargado de valores universales, en sintonía con el destino de los héroes y el relato de sus aventuras. Estas representaciones resultan de la fusión de «reminiscencias legendarias o bíblicas, de repeticiones de arquetipos» y de «un simbolismo condicionado por la mentalidad y las circunstancias del momento»;18 participan de la creación de un estereotipo urbano en el periodo de desarrollo de la cultura, en el que la ciudad es la nueva sede del poder político y religioso.
Otro elemento de actualización se percibe en la representación de los modales y usanzas de los personajes, como cierta peculiar forma de sentarse adoptada del mundo islámico-andalusí y que ya las Cantigas de Santa María (CSM) ilustraban19 (véanse las imágenes 4 y 5). Hugo Buchtal no veía en ello más que una «nota de exótico encanto»20 en relación con «una vaga identificación de los troyanos con Oriente, e incluso con los turcos».21 Lo oriental vagamente islámico sería expresión de lo extranjero, de la otredad, en contraposición con las ruinas grecorromanas, símbolo del pasado de Occidente: nada menos acertado. La reapropiación del pasado en las artes, sin embargo, nunca puede ser total, ya que no todos los aspectos son fácilmente asimilables. Ya se dijo que «ello plantea la cuestión de si el anacronismo, más que resolver la tensión entre pasado y presente, de hecho la mantiene y enfatiza, al problematizarla expresamente», de ahí que estemos «en el filo de la navaja, entre la percepción de la alteridad y el anhelo de continuidad con la Antigüedad».22
En este contexto, el papel del ilustrador es esencial. En el caso de la Crónica troyana, desconocemos su identidad. El colofón sólo precisa la del copista: «Nicolas Gonçalez, escriuan de los sus libros, lo escriui por su mandado». Hay constancia de que este Nicolás González acumuló los cargos de amanuense y de miniaturista: en efecto, en una de las dos copias del Ordenamiento de Alcalá (1348), se puede leer «Yo Nicolas Gonçalez escriuano del rey lo escriui et ilumine». Cabe señalar, eso sí, que las dos actividades solían darse reunidas en una misma persona con más frecuencia de lo que se piensa. En opinión de Jesús Domínguez Bordona, «el estilo de las miniaturas de las varias copias del Ordenamiento de Alcalá autoriza a atribuir a Nicolás González las que, en más del centenar, enriquecen la Crónica Troyana».23 Pero contrariamente a lo que sostuvo, creemos que el cotejo estilístico de estas tres obras revela la presencia de dos, quizás de tres artistas. El estilo del Ordenamiento de El Escorial (MS Z.III.9) difiere especialmente del de la Crónica Troyana. Las fisonomías, las proporciones, las caras, la gestualidad son distintas y revelan una influencia francesa mayor. La manera de figurar los pliegues de la ropa, el empleo de los colores y su dominio, todo parece demostrar que no se trata del mismo artista. La copia del Ordenamiento conservada en la Biblioteca Nacional de España (MS Res 9) presenta asimismo diferencias de estilo a la vez con la Crónica y con el ejemplar de El Escorial. Su estilo —aunque dos iniciales miniadas son insuficientes para sacar conclusiones definitivas— se aleja menos del de la Crónica que el otro ejemplar del Ordenamiento.24 Resultaría además sorprendente que tamaña obra de escritura y de ilustración como es la Crónica troyana hubiera sido realizada por una sola persona. Posiblemente no fuera Nicolás González el miniaturista. Es posible asimismo que hubiera más de un miniaturista —uno, por ejemplo, flanqueado por uno o más aprendices—, hipótesis que se puede formular debido a algunas diferencias estilísticas a lo largo del manuscrito.
Dos características llaman la atención de especial manera, aparte de cierto conservadurismo o retraso en el dibujo, quizá atribuible a la voluntad del artista de plasmar el arcaísmo que percibía en el texto de Benoît de Sainte-Maure; estas dos características son el aspecto colorista y el movimiento, la vida, que anima las miniaturas de la Crónica troyana, en total contraposición con el estatismo de algunos de los posibles modelos del ilustrador. En cuanto a la policromía, aunque es cierto que el texto mismo insiste en la variedad de piedras nobles, preciosas y semipreciosas, de las que está constituida la muralla troyana, solo en este códice existe tal esmero en plasmarlo artísticamente con tanta vitalidad y exuberancia —atribuible quizá a una posible influencia de la estética arquitectónica andalusí y mozárabe.
Ambas características —color y movimiento— se hacen patentes al comparar de forma puntual ciertos detalles con sus fuentes, cuando ha sido posible identificarlas. Como era de esperar, el miniaturista tomó los modelos más próximos, ya que recurrió a los libros de la cámara regia: allí tenía, entre otros, las Cantigas de Santa María y el Libro del axedrez, dados e tablas.25 Le ofrecieron un repertorio completo que supo utilizar con habilidad y maestría, como se puede apreciar en una miniatura del campamento griego frente a las murallas de Troya (cf. imagen 2: CT, f. 40v), cuya composición es idéntica a la de un ejército musulmán asaltando una fortaleza cristiana (cf. imagen 3: CSM, Cantiga 28, Codex E «de los músicos», El Escorial, MS B.I.2), o en otra que representa a Aquiles en concejo con sus Mirmidones (cf. imagen 4: CT, f. 125v / cf. imagen 5: CSM, Cantiga 165, Codex E). Otra fuente privilegiada fue el primer manuscrito miniado del ciclo de Troya, compuesto en Francia en 1260 (BNF, París, fr. 1610 y Colección Huis Bergh, Holanda, ms. 66):26 se pueden comparar las escenas que representan a Héctor antes de su última batalla (fr. 1610, f. 129r / CT, f. 91r), su muerte por Aquiles (ms. 66 / CT, f. 91v),27 la historia de Jasón, en ambos casos figurada en frisos superpuestos donde el protagonista aparece repetidas veces (fr. 1610, f. 12v / CT, f. 6r), las escenas de torneos en dos o tres registros superpuestos (fr. 1610, f. 17v / CT, f. 126r).
El artista español siempre supo infundir su personalidad y su capacidad interpretativa, algo particularmente evidente en la representación del centauro o sagitario en la quinta batalla (cf. imagen 6: ms. 66 / cf. imagen 7: CT, f. 70r). Este ser híbrido fantástico, símbolo inicialmente de los aspectos salvajes de la naturaleza humana, se convirtió en bestia demoníaca por obra de autores y artistas. En el manuscrito francés de 1260, la parte humana tiene fisonomía negroide: la figura del pagano sirve para plasmar, pues, la monstruosidad del híbrido. El cuerpo no es velludo, contrariamente a las indicaciones del texto. Su cabeza parece coronada por una cresta de cabellos hirsutos. En el manuscrito castellano, el estatismo se ha convertido en movimiento; y aunque logramos reconocer el mismo perfil en la línea que traza la cara del centauro, el resultado es mucho más espantoso y animalesco que su precedente francés. La pilosidad del sagitario español es mayor, conforme al texto, y podríamos reconocer en sus facciones (barba, boca en punta) las de un sátiro —según Georges Dumézil, de hecho, centauros y sátiros son parientes cercanos.28
La personalidad del miniaturista se percibe igualmente en ciertas elecciones iconográficas. Una de las más llamativas sería la inclusión de una Rueda de la Fortuna (cf. imagen 9: f. 152r) que serviría de glosa a la ilustración del folio precedente (cf. imagen 8: f. 151v), formando un díptico de grandes efectos visuales: por un lado, Príamo, desconsolado, se está «messando los cabellos» al llorar la caída inminente de su ciudad a manos de los griegos; por otro lado, la Rueda arrastra en su ciclo caprichoso e ineluctable a los ansiosos personajes que dan la vuelta agarrados al exterior. Parece que el rostro de Fortuna ha sido borrado voluntariamente con un paño mojado. ¿Quién pudo ser el autor de semejante acto de iconoclastia? Se dijo que quizá el propio Pedro I, «en sus últimos días y ante el inminente triunfo de su hermanastro Enrique en la guerra fratricida que desgarró Castilla (1366-1369)»;29 sea quien fuere, el gesto demuestra la eficacia y el poder de las imágenes. En cuanto al motivo mismo de la Rueda de Fortuna, «nada hay en la formulación del topos que se aleje de los modelos vigentes a finales del siglo XIII y principios del XIV»30 y que aparecen, por ejemplo, en manuscritos sobre el rey Arturo o Alejandro Magno31
pero, como bien advirtió Hugo Buchtal, la Rueda de Fortuna no forma parte del programa ilustrativo habitual en los manuscritos vinculados al tronco textual del Roman de Troie. Su inclusión ha de ser considerada entonces una alteración significativa con respecto a los precedentes inmediatos de la Crónica, un acento visual explícito sobre lo moralizante y eminentemente dramático del relato.32
Esta inclusión inspiró a otros artistas, ya que una Rueda de Fortuna similar aparece en un manuscrito italiano contemporáneo que tiene un claro vínculo de filiación estilística con la Crónica troyana: se trata de la segunda versión de la Histoire ancienne (British Library, Royal 20 D.I., f. 163v).33 El pesimismo patente en estas interpretaciones del motivo antiguo se podría relacionar con el momento histórico de su realización: la Peste Negra se iba extendiendo por Europa arrasando a la mitad de su población, incluido el comanditario del códice escurialense: Alfonso XI falleció en Gibraltar el 26 de marzo de 1350, meses antes del 31 de diciembre del mismo año, en que se concluyó la obra.
El fundador de la Orden de la Banda murió mientras estaba combatiendo para reunir los reinos hispánicos y hacer de Castilla una pieza clave del mundo político europeo, al mismo nivel que Francia, Italia e Inglaterra. La traducción de la Crónica troyana se enmarca en este contexto, ya que toda gran potencia europea se erigía en descendente de algún héroe de Troya.34 Las «estorias» y aventuras de los guerreros griegos y frigios constituían, pues, un modelo de caballería insuperable, perfectamente ilustrado en esta Crónica que hace de puente entre literatura, ficción e historia.
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
Imagen 6
Imagen 7
Imagen 8
Imagen 9
Bibliografía
ALVAR, Carlos (en prensa), Presencias y ausencias del Rey Arturo en España, Madrid, Pigmalión.
____ (2004), «De autómatas y otras maravillas», en Fantasía y literatura en la Edad Media y los Siglos de Oro, coord. Esther Borrego Gutiérrez, Nicasio Salvador Miguel, Santiago López-Ríos Moreno, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, pp. 29-54.
BLECUA, Alberto (1980), La transmisión textual de «El Conde Lucanor», Bellaterra, Seminario de Literatura Medieval y Humanística de la Universidad Autónoma de Barcelona.
BORSARI, Elisa, Ficha: «Benoît de Sainte-Maure. Crónica troyana; Estoria de Troya. Ms. h.I.6; Escorial: Monasterio», Portal CHTAC. Catálogo hipertextual de traducciones anónimas al castellano, Madrid-Stein, More Than Books. <URL: http://www.catalogomedieval.com/busqueda.php?id=25> (Consultado: 14-01-2015).
BUCHTHAL, Hugo (1971), Historia Troiana. Studies on the History of Mediaeval Secular Illustration, London, The Warburg Institute – University of London – Leiden: E. J. Brill.
CARTA, Constance (2010), «Vie de cour et littérature: à propos de quelques enluminures de la Crónica Troyana d’Alphonse XI», Troianalexandrina, 10, Brepols, Turnhout, pp. 71-103.
CASAS RIGALL, Juan (1999), La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII hispano, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela.
CERRITO, Stefania (2004a), «De l’Antiquité au Moyen Âge: le Sagittaire dans les textes et les enluminures du Roman de Troie et sa mouvance», en Textes et cultures: réception, modèles, interférences. Volume 1: Réception de l’Antiquité, textes réunis par Pierre Nobel, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, pp. 239-260.
____ (2004b), «Come beste esteit peluz – L’image du Sagittaire dans les différentes versions de la légende de Troie au Moyen Âge», en La chevelure dans la littérature et l’art du Moyen Âge, dir. Chantal Connochie-Bourgne, Presses universitaires de Provence, pp. 69-82. <URL: http://books.openedition.org/pup/4197> (Consultado: 23-01-2015).
CIPOLLARO, Costanza (2012), «Turone di Maxio, miniatore del Roman de Troie di Parigi (BNF, ms. Français 782). Con tav. 1-3», Codices manuscripti, 85-86, pp. 16-22. <URL: https://kunstgeschichte.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_kunstgeschichte/Bilder/C.Cipollaro__Turone_di_Maxio__2012.pdf> (Consultado: 14-01-2015).
CHAMBEL, Pedro (2008), «A representação medieval dos tempos troianos na versão galega da Crónica Troiana de Afonso XI», Medievalista, 5, 18 pp. <URL: http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA5/medievalista-chambel.htm> (Consultado: 14-01-2015).
CHINCHILLA, Pedro de (1999), Libro de la Historia Troyana, Estudio, edición y notas de María Dolores Peláez Benítez, Editorial Complutense.
CROIZY-NAQUET, Catherine (2007), «Penser l’histoire antique au XIIIe siècle à la lumière de l’historiographie contemporaine», Littérature, 148 (Ejemplar dedicado a: Le Moyen Âge contemporain. Perspectives critiques), pp. 28-43.
D'AMBRUOSO Claudia (2007), «Per una edizione crítica della Crónica troyana promossa da Alfonso XI», Troianalexandrina: Anuario sobre literatura medieval de materia clásica, 7, pp. 9-142.
DARBORD, Bernard y César GARCÍA DE LUCAS (2009), «Historia y representación de la realidad en El Victorial y en el ciclo pseudo-Boron castellano», en La Literatura en la Historia y la Historia en la Literatura: in honorem Francisco Flores Arroyuelo, coord. Fernando Carmona Fernández y José Miguel García Cano, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, pp. 89-106.
DESPRÈS CAUBRIÈRE, Catherine (1994-1995), «La Ville imaginaire dans le roman antique (Thèbes, Enéas, Troie, Alexandre)», Estudios de lengua y literatura francesas, 8-9 (Ejemplar dedicado a: Utopía(s)) , pp. 33-42.
DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962), Miniatura, Madrid, Editorial Plus-Ultra.
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana (2003), «Manuscript Illumination», en Medieval Iberia. An Encyclopedia, ed. E. Michael Gerli, Routledge, pp. 535-540.
DURAND, Carine (en prensa), Illustrations médiévales de la légende de Troie. Catalogue commenté des mss. fr. illustrés du Roman de Troie et de ses dérivés, Turnhout, Brepols.
MORRISON, Elizabeth y Anne D. HEDEMAN (eds.) (2010), Imaging the Past in France. History in Manuscript Painting 1250–1500, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, pp. 270-272.
PUNZI, Arianna (1991), «La circolazione della materia troiana nell’Europa del ’200: da Darete Frigio al Roman de Troie en prose», Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici, Messina, Sicania, 6, pp. 69-108.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001), Diccionario de la lengua española, 22.a ed., Madrid, Real Academia Española.
RIQUER Martín de (1969), «El armamento en el “Roman de Troie” y en la “Historia troyana”», Boletín de la Real Academia Española, Tomo 49, Cuaderno 188, pp. 463-494.
RODRÍGUEZ PORTO, Rosa María (2008), «El territorio del códice: presencias, resistencias e incertidumbres», Revista de Poética Medieval, 20, pp. 127-162. <URL: http://hdl.handle.net/10017/17241> (Consultado: 14-01-2015).
____ (2005), «Troy-upon-Guadalquivir. Imagining Ancient Architecture at King Alfonso XI’s Court», Troianalexandrina: Anuario sobre literatura medieval de materia clásica, 5, pp. 9-35.
____ (2003), «Una nota sobre la particular versión de la tumba de Héctor en la Crónica troyana de Alfonso XI», Troianalexandrina: Anuario sobre literatura medieval de materia clásica, 3, pp. 23-38.
SERÉS, Guillermo (1997), La traducción en Italia y España durante el siglo XV. La «Ilíada en romance» y su contexto cultural, Salamanca, Ediciones Universitarias.
VILLAMARTÍN, Helena Carlos (1992), «Aquiles en Portugal: un aspecto de las versiones peninsulares del “Roman de Troie”», Euphrosyne: Revista de filología clássica, 20, pp. 365-378.
VINCI, Felice (2002), Omero nel Baltico. Saggio sulla geografia omerica, pres. Rosa Calzecchi Onesti, introd. Franco Cuomo, Roma, Ed. Palombi (3.a ed.).
____ (2008), Omero nel Baltico. Le origini nordiche dell’Odissea e dell’Iliade, Roma, Ed. Palombi (5.a ed.).
1.No se debe confundir con la llamada Crónica Troyana redactada, ella, por Pero Núñez Delgado a partir de las Sumas de historia troyana, falsamente atribuidas a Leomarte, y de la que se conserva la edición impresa de 1490.
2.Así, el año 1388 del colofón (según el calendario juliano de la era hispánica, en uso entonces) se corresponde con el año 1350 de nuestro actual calendario.
3.Alvar (2004: 29-54).
4.Darbord y García de Lucas (2009: 92).
5.Ibíd.: 97.
6.A pesar de que el anónimo traductor castellano declaró haberse empeñado en decir «mas nin menos sinon assi commo fallo en escripto», existen diferencias de contenido entre su versión y el texto de Benoît, al que supo imprimir un sello original. Pocas son las amplificaciones o frases sueltas añadidas; numerosas, en cambio, las omisiones. Algunos pasajes, por otra parte, proceden de otras lecturas. La ampliación que más merece ser recordada es la que incluyó el traductor en la descripción de Oriente llevada a cabo por Benoît. Se trata de una descripción del mundo, que fue repartido en tres partes por Noé para sus hijos; Europa, Asia y África son delimitadas por el mar Mediterráneo y por los ríos Tanais (el actual Don) y Nilo. Esta visión se inspira en las Etymologiae de Isidoro de Sevilla (XIII, XVI, I; XXIV). De hecho, una de las miniaturas (f. 137v) reproduce el diagrama explicativo que está presente en varios códices de la obra de Isidoro. Cuatro, en cambio, son las omisiones más vistosas. Se suprimió el elogio de la ciencia (los cuarenta y cuatro primeros versos de Benoît). A continuación, después del prólogo, se redujo el resumen del poema: de los más de quinientos versos de Benoît quedan una treintena. También fue quitado el pasaje en el que se habla de la obra de Homero y de la transmisión de la historia de Dares por Cornelio; por último, se eliminaron las alusiones a los amores de Aquiles y Patroclo.
7.Darbord y García de Lucas (2009: 91).
8.Blecua (1980).
9.Ibíd.: 104-105.
10.Rodríguez Porto (2008: 135).
11.No obstante, varios son los que merecen un estudio atento. En el marco de este trabajo, podría ser interesante ampliar el estudio comparativo al conjunto de la tradición pictórica contenida en los manuscritos dedicados a la guerra de Troya entre los siglos XIII y XV. Desgraciadamente, el catálogo comentado de sesenta y cinco códices franceses ilustrados del Roman de Troie y sus derivados, prometido desde hace tiempo por la editorial Brepols, todavía no vio la luz.
12.Contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en manuscritos de las Grandes Chroniques de France.
13.El tablado del folio 23v es una forma de entretenimiento público típicamente española. Se trata de un «armazón o castillete muy levantado del suelo y contra el cual los caballeros lanzaban bohordos o lanzas, hasta derribarlo o desbaratarlo. Fue ejercicio usual en las fiestas medievales» (DRAE [2001], s. v.).
14.Cuatro aspectos que se describen y analizan en Carta (2010).
15.Rodríguez Porto (2008: 142-143).
16.Ibíd.: 136. La tesis doctoral de esta investigadora, dirigida por Rocío Sánchez Ameijeira, vertía, justamente, sobre este manuscrito.
17.Ibíd.: 138.
18.Desprès-Caubrière (1994-1995: 39).
19.Fol. 32v, Agamemnón; fol. 115r, los griegos en concejo; fol. 125v, Aquiles / CSM, Cantiga 165, Codex E «de los músicos», El Escorial, MS B.I.2.
20.Hugo Buchthal (1971: 15).
21.Rodríguez Porto (2008: 152).
22.Ibíd.: 144.
23.Domínguez Bordona (1962: 121-129).
24.Carta (2010: 75).
25.El gran historiador del arte José Camón Aznar, autor de decenas de libros (entre ellos, Pintura Medieval española, 1964) estableció también relaciones estilísticas entre las miniaturas de la Crónica Troyana y las pinturas de las bóvedas del Salón de los Reyes de la Alhambra de Granada. Parece, no obstante, que el modelo iconográfico del palacio de Mohamed V pudo ser más bien una arquita de marfil gótica francesa (dato que recoge Alvar (en prensa).
26.Al manuscrito de la BNF le faltan cuatro de sus folios miniados que pertenecen a la colección privada Huis Bergh.
27.La expresión de los caballos en ambos manuscritos es buena muestra del estatismo de uno frente al movimiento vital de otro.
28.Cerrito (2004a: 246).
29.Rodríguez Porto (2008: 129-130).
30.Ibíd.: 129.
31.Buchtal (1971: 19).
32.Rodríguez Porto (2008: 129).
33.Buchtal (1971: 18-19).
34.Morrison y Hedeman (2010: 271).