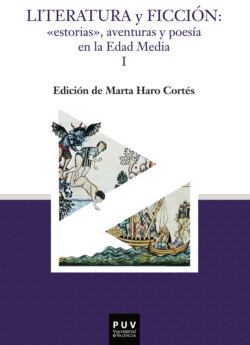Читать книгу Literatura y ficción - AA.VV - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa Vida e historia del rey Apolonio [Zaragoza: Juan Hurus, ca. 1488]: texto, imágenes y tradición génerica1
María Jesús Lacarra
Universidad de Zaragoza
1. La Historia Apollonii regis Tyri y sus derivaciones hispánicas
El incunable denominado Vida e historia del rey Apolonio es uno de los testimonios hispánicos menos estudiados derivados de la Historia Apollonii regis Tyri. Este relato gozó de una enorme popularidad en la Edad Media y en el Renacimiento, con numerosas adaptaciones y traducciones, pero sus orígenes son confusos. Hay unanimidad entre los críticos en suponer que tuvo que existir un texto más antiguo y también más extenso, del que los manuscritos conservados transmiten un epítome, pero discrepan en todo lo demás: ¿cómo sería esa versión más larga y detallada?, ¿de qué fecha (¿s. III?)? y, sobre todo, ¿en qué lengua estaría escrita? Algunos estudiosos se inclinan por la existencia de un original griego perdido, basándose en la relación que mantiene con los patrones de la narrativa helenística, como las obras de Heliodoro o Jenofonte de Éfeso, con las que comparte algunos topoi (sobre todo, la dispersión familiar y la posterior anagnórisis, los naufragios o la caracterización de los personajes). Otros, por el contrario, se decantan por uno latino. La importancia concedida al tema del incesto y el reducido papel del amor, que no funciona como motor de las acciones, son puntos de divergencia que separan la Historia de la novela griega (Alvar, 1976; Wolff, 2001; Wolff, Hunzinger y Kasprzyk, 2001).2
A partir del siglo XII la obra pasó a insertarse en otras compilaciones, incrementando así su popularidad y dando muestra de su capacidad de adaptación (Kortekaas, 1990). La versión incluida en el capítulo 11 del Pantheon de Godofredo de Viterbo (1125-1192) acentuó ciertos componentes históricos, que podían ser considerados veraces. Apolonio es un personaje histórico, rey de Tiro y Sidón, que casará con Cleopatra, y Antíoco se corresponde con Antiochus Junior Seleucus; todos estos nombres aparecían citados en el Libro de los Macabeos. Godofredo de Viterbo refuerza este vínculo en una breve introducción en prosa. Por el contrario, al incorporarse en las Gesta romanorum (capítulo 153) se abrevia y adapta, con la adición de un íncipit («De tribulacione temporali, que in gaudium sempiternum commutabitur») y un éxplicit («Defunctus est et perrexit ad vitam eternam, ad quam vitam nos perducat, qui sine fine vivit et regnat. Amen») que acentúan sus componentes morales. Su inserción en este extenso ejemplario, compilado a lo largo del siglo XIV, no ha estado tampoco exenta de polémica. Si bien el inicio puede recordar a las demás historias romanas de la colección («Antiochus in civitate Antiochia regnavit…»), la anormal extensión del capítulo, así como la ausencia de la habitual moralización alegórica que sirve de cierre, hizo pensar que se trataba de una interpolación tardía. Sin embargo, su presencia en alguno de los manuscritos tempranos de las Gesta romanorum (Colmar, Cod. 432) así como en los impresos de la versión extensa en 181 capítulos, han llevado a descartar esta suposición (Weiske, 1991 y 1992). También adopta la forma de un exemplum la versión inserta en libro VIII de la Confessio amantis (ca. 1390) de John Gower, donde sirve para ilustrar la lujuria.
La trayectoria peninsular de la Historia, menos rica que la francesa o la inglesa, refleja su popularidad en los ambientes clericales. Sin duda, la versión más conocida, y mejor estudiada, es el Libro de Apolonio. Las divergencias que separan este poema de los restantes testimonios peninsulares no residen solo en la labor del clérigo sino también en sus modelos. En este caso, el punto de partida fue algún manuscrito latino de la denominada rama A, a diferencia de las restantes versiones que proceden todas de readaptaciones latinas basadas en manuscritos de la rama C;3 así ocurre con la traducción castellana de la Confesión del amante, realizada hacia 1430 (Cortijo Ocaña y Correia de Oliveira, 2005), o con la Vida e historia del rey Apolonio, dependiente de las Gesta romanorum, como veremos. La popularidad de la Historia en territorio hispano sería mucho mayor de lo reflejado por estos testimonios castellanos medievales, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la existencia del manuscrito BNE 9783, donde se copia una versión latina junto a un conjunto de textos sobre Alejandro Magno (García de Diego, 1934). La leyenda se conocería en la corte alfonsí, como se deduce de varias alusiones dispersas (Alvar, 1991; Calderón, 2000-2001), y, sobre todo, por la mención en el éxplicit de la cuarta parte de la General estoria que anuncia esta materia en la quinta parte («E comiençase la quinta parte desta estoria en el Rey Apolonio»). Por último, podemos citar el hallazgo de un fragmento de una versión catalana en la Biblioteca Colombina de Sevilla (Puig i Oliver, 2001), realizada a partir de textos diversos, entre otros de la versión francesa. Es posible que, a través de una tradición catalana perdida, pudiéramos llegar al modelo seguido por Timoneda para su patraña 11, ya que la vinculación con la Vida e historia del rey Apolonio, propuesta por Homero Serís (1962), es bastante discutible.
2. La Vida e hystoria del rey Apolonio: el incunable y su trayectoria
En 1962 daba noticia Homero Serís del descubrimiento, entre los fondos de la Hispanic Society of America, de un texto en prosa del siglo XV, al que bautizó como Novela de Apolonio. A la noticia siguió la publicación de la edición facsímil a cargo de Antonio Pérez Gómez, acompañada de nuevos trabajos de Homero Serís, Tomás Navarro Tomás y del propio editor.4 Se trata de un volumen en 4º de 24 hojas, con signaturas a-c8, y adornado con 35 xilografías. Al carecer de colofón, tanto Homero Serís como Antonio Pérez Gómez lo atribuyeron al taller de Pablo Hurus y lo dataron hacia 1488, aunque en ese caso, como apunta Miguel Ángel Pallarés (2008: 98-99), sería más adecuado vincularlo a su hermano Juan, quien entre 1486-1490 estaba al frente del negocio.5 La primera edición anotada del texto, junto a la versión insertada en la Confesión del amante, fue de Alan Deyermond (1973), pero la información más completa fue proporcionada por Manuel Alvar (1976) en su magno trabajo sobre el Libro de Apolonio, que incluía estudio, edición facsímil, transcripción y cotejo con su modelo latino. Por último, su inserción en el Corpus of Chivalric Romances, coordinado por Ivy Corfis, abre el debate sobre su categoría genérica y, gracias a su difusión en la red, permite actualmente leer la transcripción y visualizar el incunable (Blázquez Gándara, 2008).6
Muy poco es lo que sabemos de su trayectoria previa. La obra se recoge en el testamento de la viuda Aldonza de Santa Fe, quien poesía una treintena de libros a la hora de su muerte en Zaragoza en 1514. Contaba con un ejemplar «Del Rey Apolonio de enprenta con cubierta de pargamino», junto a «un libro con cubiertas de fusta y quero de mano en paper de las historias romanas», que podrían ser las Gesta romanorum (Pedraza Gracia, 1998:173, Doc. 972.I.23). Posteriormente localizamos un testimonio en la biblioteca del infante Antonio Pascual de Borbón (1755-1817), duque de Calabria. Este infante, hijo de Carlos III, formó una rica colección de libros, que en parte pasó a sus sobrinos y al futuro Fernando VII —y se encuentra hoy entre los fondos del Palacio Real—, y en parte se desperdigó. En The Library Company de Filadelfia se conserva un Índice manuscrito de su biblioteca, fechado en 1802, en el que figura una «Historia de los siete sabios de Roma y del rey Apolonio, 1 tom. fol. perg., Sevilla, 1495».7
Pese a que la referencia bibliográfica no coincida con las características tipográficas del impreso, el estudio del incunable de los Siete sabios recientemente descubierto, como ya adelanté en el XV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lacarra, en prensa), me permite sospechar que ambas obras se imprimieron en Zaragoza, en el taller regentado entonces por Juan Hurus (1487-1490). La similitud de sus contenidos, su reducida extensión, su formato similar (18x27 cms.) así como el deseo de preservarlas, pudo propiciar que se encuadernaran juntas conformando un solo volumen. Posteriormente, al dispersarse los fondos de esta biblioteca regia, se desgajarían para facilitar su venta. Es muy posible que, aún desencuadernados, ambos libritos prosiguieran su andadura juntos y fueran adquiridos por Charles Fairfax Murray (1849-1919), pintor prerrafaelista y coleccionista inglés, quien, tras abandonar la pintura hacia 1903, formó una importante colección de impresos antiguos y manuscritos iluminados. Su labor como coleccionista de libros, mucho menos conocida que su obra pictórica, se recoge en A List of Printed Books in the Library of Charles Fairfax Murray (1907: 103), raro catálogo del que solo se tiraron 35 ejemplares, en el que se incluyen, junto a la Hystoria de los siete sabios de Roma, dos referencias distintas a la Historia de Apolonio:
Historia de Apolonio de Tiro. s.N. Sm. 4to, lit. rom., gr. mor.
another ed. s.n. Sm; 4to, lit. goth., W., \-ellum.
El segundo ejemplar puede muy bien ser el descrito por Homero Serís, ya que es un libro en 4º, en letra gótica, pero es muy difícil saber a qué alude la primera referencia, puesto que la letra romana tiene escaso uso para obras de este tipo en la Península; en concreto en la imprenta de los hermanos Hurus se deja de utilizar hacia 1480 (Vindel, 1949). En 1918 se subastó la biblioteca de Fairfax Murray y con este motivo se editó un cuidado catálogo en el que vuelven a figurar los Siete sabios de Roma, pero no consta ya ningún ejemplar del Libro de Apolonio, por lo que desconocemos su trayectoria hasta reaparecer en la caja fuerte de Archer Huntington. El único testimonio conservado carece de ex libris alguno que nos ayude a rastrear su procedencia, aunque, según indica Homero Serís, pertenecía al hispanista estadounidense, quien se lo había comprado el 7 de octubre de 1904 a Pedro Vindel. Se ignoraba su existencia hasta que, a su muerte en 1955, su viuda entregó todo lo guardado en la caja fuerte de su domicilio al nuevo presidente de la sociedad (Serís, 1962: 20).8 Junto a valiosos impresos, como este incunable, se hallaron monedas, dibujos o manuscritos, como el Cancionero sevillano de Nueva York.
Desconocemos todos los pasos recorridos por el incunable desde la biblioteca del infante don Antonio hasta la Hispanic Society, pasando posiblemente por las manos del coleccionista Charles Fairfax Murray, y con la intermediación del librero Pedro Vindel. María Luisa López Vidriero ha reconstruido minuciosamente la instrucción del sumario por hurto cometido en la Real Biblioteca en 1905, en la que se vio implicado este desaprensivo comerciante, quien, según su confesión, había vendido al «opulento bibliófilo americano del Norte», Archer Huntington, diversos libros (López Vidriero, 2011:101), aunque en la relación que aporta el comprador no aparece este incunable ni tampoco, como es lógico, en el listado de los Libros devueltos directamente a S. M. el Rey por el Sr. Huntington, procedentes del robo. Solo se pudo probar en aquel momento la autenticidad de las diecinueve piezas que el auxiliar de la Real Biblioteca confesaba haber robado y las siete que Huntington había comprado a Vindel y que pertenecían a la Real Biblioteca (2011:119). En la investigación se encontraron algunos libros con el ex libris de la biblioteca del infante don Antonio, aunque no se pudo saber desde qué momento faltaban de la Biblioteca. Y otros, como el incunable que nos ocupa, no se localizaron, como lo reconoce el conde de las Navas en su Catálogo de la Real Biblioteca:
fue también propiedad de la misma el rarísimo incunable, con viñetas en madera, un vol. en fol., encuadernado en pasta española, que lleva por título Historia de los siete Sabios de Roma, y la del rey Apolonio. Sevilla, 1495, desaparecido no sabemos cuándo ni como (1910: CCLV).
Como concluye María Luisa López Vidriero (2011:120), el admitir que no se sabe ni cuándo ni cómo desapareció nos hace pensar en una situación bastante caótica, con escaso control de los fondos bibliográficos.
En resumen, no sabemos cuándo salió de la Real Biblioteca la Historia de los siete sabios de Roma y del rey Apolonio, aunque sí conocemos felizmente ahora su punto de llegada. Pese al buen estado de conservación del ejemplar de la Hispanic Society, sorprenden algunos desperfectos y retoques para los que no se ha hallado explicación. Como indica Serís:
Las páginas han sido numeradas con lápiz de la 1 a la 44, modernamente. El libro se halla desencuadernado, las hojas parecen arrancadas de la encuadernación; pero están completas y tienen buenos márgenes. Las signaturas han sido evidentemente rehechas; se notan raspaduras al trasluz (Serís, 1964: 81).
Ilustración 1: El Salustio Cathilinario y Jugurta con glosa en romançe, Zaragoza: Pablo Hurus, 1493. Portada. Madrid, BNE, INC/623.
El hallazgo del incunable de los Siete sabios de Roma (Lacarra, en prensa), con ex-libris de la biblioteca del infante Antonio Pascual de Borbón y nota que indica su pertenencia a la colección del pintor Fairfax Murray, puede arrojar alguna luz sobre estos cambios. A modo de hipótesis, podemos pensar que ambas obras, Siete sabios y Apolonio, formarían un solo volumen al salir del taller de Hurus, como sucedió con el Repertorio de los tiempos y el Lunario, el Tratado de Roma y el Viaje de la Tierra Santa o el Salustio Cathilinario y el Yugurta en romance. Este volumen único tendría signaturas correlativas y muy posiblemente la primera hoja, hoy perdida, incluiría los títulos de ambas obras, exactamente como ocurre en la última citada (ilustración 1); de ahí lo retomarían para el Índice de la biblioteca del infante don Antonio. Esto explicaría que el incunable de los Siete sabios de Roma comience con la signatura aii y que en el ejemplar de la Vida e historia del rey Apolonio se hayan rectificado para facilitar su venta, una manipulación que bien pudo hacer Pedro Vindel. En resumen, el hecho de que este incunable se halle desencuadernado, y con la apariencia de que sus hojas han sido arrancadas, parece avalar la hipótesis de que se trata del mismo ejemplar que acompañaba a los Siete sabios en la biblioteca del infante, formando posiblemente un solo volumen al salir del taller de los hermanos Hurus.
3. La Vida e hystoria del rey Apolonio y sus modelos
Como ya adelantó Homero Serís, y estudió con mayor profundidad Manuel Alvar (1976, I: 247-261), el texto sigue muy de cerca el capítulo 153 de las Gesta romanorum, como lo prueban los numerosos latinismos, tanto léxicos (‘incesto nephario’, ‘vilico’), como morfológicos y sintácticos, con numerosas construcciones de participio con acusativo (‘el Apolonio tomada la questión’, ‘untada la cabeça de olio’) o participios activos (‘la doncella, temiente que perdiesse su amado’), etc. El modelo es una versión reducida de la Historia Apollonii regis Tyri, en la que se insiste en las desgracias de la fortuna que arrastraron a Apolonio, como se destaca desde el íncipit, De tribulacione temporali, que in gaudium sempiternum commutabitur, traducido en el incunable por «Aquí comienza la vida e historia del rey Apolonio, la cual contiene cómo la tribulación temporal se muda en fin en gozo perdurable».
Basta con cotejar este pasaje inicial, en el que la hija de Antioco confiesa a su ama lo ocurrido, para verificar la estrecha dependencia del texto castellano con la versión inserta en las Gesta romanorum, así como la presencia de grafías aragonesas (‘senyora’):
| Cumque puella quid faceret cogitaret, nutrix subito ad eam intravit. Quam ut vidit, flebili vultu ait: «Ob quam rem affligitur anima tua?» Puella ait: «O carissima, modo in cubiculo isto duo nobilia nomina perierunt» Ait nutrix: «Domina, quare hoc dicis?» At illa: «Quia ante matrimonium meum pessimo scelere sum violata». Nutrix cum hec audisset et vidisset, amens quasi facta ait: «Et quis diabolus tanta audacia thorum regine ausus est violare?» Ait puella: «Impietas fecit hoc peccatum» (Alvar, 1976, II: 526). | Súbitamente entró a ella su ama. La cual viéndola con cara llorosa, dízele: -«¿Por qué tu ánima se aflige dessa manera?» Responde la fija: «O muy amada mi ama, la causa es por cuanto agora en esta cama dos nobles nombres han perescido». Dize la nudriza: -«Senyora, ¿por qué dizes esso?» Ella declara: «Porque ante de mi matrimonio muy scelerada e malamente soy corrompida». La ama, como oyesse e entendiesse esto, cuasi tornada loca dize: «¿E cuál diablo ha osado violar el lecho de la reina?» Responde la doncella: «La crueldad ha causado este pecado» (Alvar, 1976, II: 526). |
Como señaló Deyermond (1973) y, sobre todo, Alvar (1976), no hay pruebas de que el anónimo traductor se hubiera servido de otra fuente y no se descubren cambios sustanciales en el contenido. No es fácil saber, sin embargo, cuál fue el texto de partida: ¿un manuscrito o un impreso? Es posible que se trate de un impreso, si nos atenemos al íncipit, que es diferente en el único manuscrito conservado.9 La obra solo se imprimió una vez exenta (Utrecht 1474 GW02272) y, desde 1475, numerosas veces integrada dentro de las Gesta romanorum, aunque solo los impresos de la versión extensa en 181 capítulos de las Gesta la incluyen. Pese a la evidente correspondencia textual con las Gesta romanorum, el incunable castellano presenta algunas novedades hasta ahora no bien identificadas —como la segmentación en capítulos y sus epígrafes, el nombre de la esposa de Apolonio y los grabados—, prueba de que en el taller aragonés se contaba con otros modelos.
La narración está dividida en 35 breves secciones sin numerar, a las que podemos llamar capítulos, precedidas cada una de ellas de un epígrafe de desigual longitud.10 En palabras de Homero Serís:
Las únicas desviaciones han sido las adiciones de sumarios originales al frente de los capítulos en que ha dividido la novela; mientras en la latina prosigue el texto, sin división alguna, en una sólida masa, en un inmenso párrafo, desde el principio al fin, sin sumario alguno (1964: 91).
La longitud de los capítulos es muy variable, pudiendo ocupar desde las 5 líneas del 10 —en la que se narra la soledad de Apolonio náufrago—, hasta los dos folios del 29, centrada en el encuentro entre Apolonio y su hija. Los epígrafes, también de desigual extensión, resumen el contenido, aunque en algún caso pueda surgir algún breve desajuste. El epígrafe de 7 («De cómo Apolonio vino en Tharsia y libró a los moradores della de la fambre y cómo Elimito lo amonestó fielmente») no responde exactamente al contenido, puesto que lo que sigue es solo el encuentro con Elimito; Apolonio les vende el trigo en el apartado siguiente (8). A su vez, la partición entre los capítulos 29-30 se produce en un momento climático, ya que interrumpe la anagnórisis entre Tharsia y su padre.
Ahora, bien ¿se trata de una intervención del taller zaragozano, como se ha sugerido?11 No es raro que los impresores capitulen los textos y anuncien en prólogos o epílogos esta novedad, como se lee en el impreso de 1510 de los Siete sabios de Roma «por capítulos dividido». Nada similar encontramos en el Apolonio, que carece de prólogo, colofón ni de cualquier otro ‘paratexto’ en el que el impresor nos comunique su labor. Por su parte, los impresos de las Gesta romanorum carecen, efectivamente de cualquier subdivisión interna, pero no ocurre lo mismo con los impresos de la traducción alemana de la Historia de Apolonio, cuya huella sobre el incunable de Zaragoza es evidente. Esta versión, titulada Die hystory des Küniges Appollonni, ca. 1460, fue realizada por el médico humanista Heinrich Steinhöwel (1411-1479), conocido traductor del latín al alemán de obras como las Claras mujeres de Boccaccio o el Espejo de la vida humana de Rodericus Zamorensis, pero también autor de compilaciones, como las fábulas de Esopo. En esta ocasión su trabajo tampoco puede considerarse una mera traducción, puesto que se sirvió de dos fuentes: la versión de Godofredo de Viterbo —la única citada— y el capítulo 153 de las Gesta romanorum. La obra fue un gran éxito, ya que a los siete incunables, hay que añadir los impresos del XVI y del XVII, en formato de pliego.12 El impreso más antiguo se publicó en 1471 en Augsburgo, en la imprenta de Günther Zainer (GW2273; ISTCia00925000). En esta primera edición, posiblemente revisada por el autor, también se subdivide la obra en capítulos precedidos de unos epígrafes, práctica seguida en los posteriores impresos. La correspondencia con los del incunable zaragozano es evidente, como se deduce de este cotejo:
| De cómo Apolonio vino en Tharsia y libró a los moradores della de la fambre y cómo Elimito lo amonestó fielmente (Alvar, 1976, II: 532). | Wie Appolonius in Tarsiam kam und sie erlöset von hungers nötten und wie Elemitus in treulich warnet (Steinhöwel, 1476: 19r). |
| Cómo Apolonio fue rescibido honradamente de los cibdadanos de Tharsia, a los cuales vendió el trigo, e después les tornó el dinero que por él rescibió (Alvar, 1976, II: 534). | Wie Appolonius von den burgern in Tarsia wol empfangen ward und wie er in das korn verkauft und das gelt wieder gab (Steinhöwel, 1476: 21r). |
En el incunable español no es raro encontrar cambios en los nombres de los personajes, imputables por malas lecturas del manuscrito latino, como sucede con la sustitución de Elimito por Elanico o de Adorno por Adornio. Sin embargo, no responde a la misma razón la designación de la esposa de Apolonio. La hija del rey Architrastes, con quien casará Apolonio, carece de nombre en unos manuscritos de la Historia Apollonnii regis Tyri, y en otros testimonios se llama Lucina, de donde procederá la Luciana del Libro de Apolonio, Archistratis, Camilla o Cleopatra. Incluso en aquellos textos donde el personaje sí tiene nombre propio no es nominada al inicio de su aparición, sino avanzada la trama. Según Trejo (2013), estos dos últimos nombres, Camilla y Cleopatra, son interpolaciones tardías que tratan de vincular al personaje (y a la obra) con cierta tradición prestigiosa. Cleopatra, reina egipcia, se citaba en el Libro de los Macabeos y de ahí lo retoma Godofredo de Viterbo para su versión de la Historia de Apolonio (Kortekaas, 1990). En las Gesta romanorum se llama Lucina, pero en la versión alemana de Heinrich Steinhöwel, por influencia del Pantheon de Viterbo, se le denomina en dos ocasiones Cleopatra. De nuevo el incunable zaragozano se aparta de las Gesta romanorum para seguir al texto alemán.
El ama Licórides le explica a la joven Tarsia su ascendencia y así, de modo tardío e indirecto, conoce el nombre de su madre:
| Gesta romanorum | Apollonius | Historia de Apolonio |
| Est tibi pater nomine Appollonius, et mater Lucina Altistratis regis filia (Alvar, 1976, II: 553). | Der künig Appolonius ist dein vatter, du bist geboren auf dem mer von der künigin Cleopatra, des küniges Archistrates tochter (Steinhöwel, 1476: 51r). | Tu padre se llama Apolonio e la madre Cleopatra, fija del rey Archistrato (Alvar, 1976, II: 553). |
Más adelante vuelve a nombrarse en un epígrafe, con correspondencia solo en el texto alemán:
| Wie Cleopatra iren man Appolonium erkennet (Steinhöwel, 1476: 76r). | En qué manera Cleopatra conosció a su marido Apolonio (Alvar, 1976, II: 576). |
En resumen, la subdivisión en capítulos, sus epígrafes y el uso en dos ocasiones del nombre de Cleopatra para referirse a la esposa de Apolonio muestran la clara dependencia entre el incunable salido del taller de los hermanos Hurus y algún impreso de la traducción alemana. Si entramos seguidamente en el estudio de los grabados confirmaremos esta dependencia y podremos aventurar de qué impreso alemán se trata.
4. Texto e imagen
La obra está ilustrada con 35 grabados, que se corresponden con cada una de las secciones en las que se fragmenta el texto. De este modo estamos ante una auténtica lectura en imágenes que cumpliría también la función de ayudar a quienes no sabían leer o a quienes estaban poco habituados a ello. Quienes se ocuparon del incunable tras su hallazgo no se detuvieron sobre las características o la procedencia de los grabados, dando quizá por supuesto que, como era práctica habitual en los primeros talleres hispanos, se utilizaran tacos procedentes de sus colegas alemanes. Para precisar más, conviene de nuevo volver la vista a la traducción de Steinhöwel.
De los siete incunables, solo seis cuentan con grabados, ya que el primero (Augsburgo: Günther Zainer, 1471, GW2273; ISTCia00925000), carece de ellos.13 Las ilustraciones fueron preparadas para la segunda edición (Augsburg: Johann Bämler, 1476; GW2275; ISTCia00925600), que ya aparece adornada con 34 imágenes, 33 de ellas para acompañar el texto, más una en portada, sobre la que luego volveré (Schramm, 1921: láminas 485-517; Bartsch, 1981: 17-20). De estos 33 grabados, uno de ellos se repite, luego son 32 los tacos, aunque los testimonios conservados son imperfectos.14 Son xilografías algo rudimentarias, como las que habitualmente se crean en esa ciudad para ilustrar los Volksbücher, que la crítica ha atribuido al llamado Sorg-Meister (Schmid, 1956: 290). Es el grabador de otras obras del mismo taller, como, por ejemplo, las traducciones alemanas de la Historia de Troya de Guido de Columna, los Siete sabios de Roma, etc., y se utilizarán en sus correspondientes traducciones hispanas. Sus imágenes contrastan con las de la llamada escuela de Ulm, más precisas, en las que se hace uso del sombreado interior, como vemos en las fábulas de Esopo y en el Exemplario.
Tres años después el texto vuelve a imprimirse en la misma ciudad, pero ahora en la imprenta de Anton Sorg en 1479 (GW2275; ISTCia00925600).15 Pese a que varios estudiosos han señalado que este impreso repetía de modo idéntico los grabados del incunable anterior, no es exactamente así.16 En esta ocasión la obra consta de 35 grabados, que corresponden a 34 tacos, ya que uno está repetido. La mayoría son los mismos que fueron creados para la imprenta de Bämler, pero hay dos que se reemplazan por otros, aunque el estilo es muy similar, posiblemente debido al deterioro de los tacos.17 Posteriormente el texto alemán siguió imprimiéndose en sucesivas ediciones (Augsburg: Johann Schönsperger, 1488, [Augsburg: Johann Schönsperger, ca.1494] y Ulm: Conrad Dinckmut, 1495), pero con grabados copiados toscamente, incluso, en algún caso parcialmente modificados, para introducir elementos cristianos.
Ilustración 2: Vida e historia del rey Apolonio [Zaragoza: Juan Hurus, ca.1488]. Íncipit. Nueva York, HSA.
El texto español está ilustrado con 35 grabados, que corresponden a 33 tacos, ya que dos de ellos se reutilizan: se trata del grabado 4 (fol. 2v), repetido en el 16 (fol. 8v), y del 30 (fol. 20r) que reaparece como 32 (fol. 21r). Tras el cotejo, podemos confirmar que las imágenes que adornan el texto español no fueron creadas en España, sino que, como era práctica habitual en el taller de los hermanos Hurus, provienen de Alemania. Ahora bien, a Zaragoza no llegó la serie original, sino la retocada en 1479 en el taller de Anton Sorg, de la que proceden todos los grabados, menos uno que posiblemente se deterioraría y fue sustituido por una copia tosca realizada por artistas locales. Ilustran paso a paso los avatares del relato, con numerosas escenas náuticas, naufragios, o representaciones poco habituales, como las de la niña Tarsia en la escuela o en el prostíbulo, etc.18 Los desajustes con el texto son escasos, como sucede en el grabado 23. En el relato se narra el crecimiento de Tarsia y el descubrimiento de su identidad de boca del ama moribunda, pero en el grabado vemos a una niña, Tarsia, quizá saliendo de la escuela, acompañada por un personaje coronado que está hablando con una mujer. Debería ser su padre, pero, según la narración, se encuentra navegando muy lejos de allí.
El incunable carece de portada, aunque el título y la primera imagen servirían para identificar la obra. Este grabado (ilustración 2) representa tres figuras coronadas: la reina en el lecho posa su mano izquierda sobre el hombro de una joven de pie, mientras el rey, sentado en la esquina de la cama, agarra su mano derecha. En este caso podríamos suponer que se trata de la mujer de Antíoco, pero nada se dice en el texto de su fallecimiento, aunque se dé por supuesto. Esta escena familiar, con la reina moribunda, responde a un motivo muy frecuente y refuerza los lazos iconográficos con la Historia de los siete sabios o con la Historia de Barlaam.19 La obra comienza narrando el incesto de Antíoco, pero no podía empezar con la imagen de esta escena, como se ve en el grabado 2, que reproduce la huida de Antíoco del cuarto de su hija, mientras esta es consolada por la nodriza. Por el contrario, la traducción alemana cuenta con un prólogo y un epílogo del compilador, donde el humanista alemán Heinrich Steinhöwel quiso presentar la obra como un relato histórico (alt geschicht) con contenido provechoso, vinculando a dos reyes de la antigüedad: Apolonio y Alejandro. En el taller de Bämler, donde se imprime por segunda vez en 1476, se optó por repetir en portada una imagen creada para la Historia Alexandri Magni, traducida por Johann Hartlieb a partir de un texto latino atribuido a Eusebio. La imagen de ese hombre mitrado, con una cartela que reproduce el título, posiblemente quiera representar al autor (ilustración 3). La traducción no cuenta con ese prólogo histórico, pero el taco llegó al taller de los hermanos Hurus, quienes hicieron uso de él en varias ocasiones. Lo incluyeron al final del Isopete (como se ve en el incunable de Zaragoza: Juan Hurus, 1489, fol. CXXXIIv), y, cambiando el texto de la cartela, lo empleó Coci como portada de sus Dichos de Catón, impresos en 1508 (ilustración 4). En síntesis, los 35 grabados del texto español proceden del taller de Anton Sorg, donde se imprimió por tercera vez en 1479 la traducción alemana. Solo uno no llegó, o se deterioró, y hubo que copiarlo, con resultados no muy acertados.
Ilustración 3: Steinhöwel, Heinrich, Die hystori des küniges Appoloni, Augsburgo: Johann Bämler, 1476. Portada. Berlín, SBB, Inc.73.
Ilustración 4: Catón, Cato et contemptus, Zaragoza: Jorge Coci, 30 de mayo de 1508. Portada. Zaragoza, BUZ, An_7_5_18.
5. Tradición genérica
Numerosos críticos se han detenido en el estudio del texto latino y sus derivados, preguntándose el por qué del éxito de una obra que parece peor construida que otras novelas griegas con menor popularidad. Como varios estudiosos han señalado (Archibald, 1990, 1991 y 2004; Kortekaas, 1990; Terrahe, 2013), la clave del éxito de la historia reside en su flexibilidad para adaptarse a diversas tradiciones genéricas. Puede ser leída como un relato histórico o seudohistórico, como un roman de aventuras, con inserción de elementos caballerescos, o como un exemplum. Las versiones hispanas medievales, desde el Libro de Apolonio a la Confesión del amante y la Vida e historia de Apolonio, coinciden en seguir todas la línea moralizadora; la dependencia que mantiene esta última con las Gesta Romanorum la vincula a la tradición ejemplar. Ahora bien, su impresión exenta hace que no se confronte su lectura con otros capítulos del mismo libro y permite acercar la obra a otros sistemas literarios.
Cuando Homero Serís dio a conocer el incunable en 1962 lo tituló Novela de Apolonio, en un intento, suponemos, de deslindarlo así del poema clerical, pero insertándolo en el debate terminológico que se abrió tras el seminal artículo de Alan Deyermond sobre el género perdido (1975). Siguiendo su estela, Fernando Gómez Redondo (1999) propuso incluir la obra dentro de los ‘romances’ de materia de la antigüedad, junto al Otas de Roma o la Historia del noble Vespasiano. Por otra parte, los trabajos de Víctor Infantes (1989) sobre el género editorial contribuyeron a aproximar la obra a la literatura caballeresca. Si en sus primeros artículos no aparecía en la nómina, en su estudio sobre «El género editorial de la narrativa caballeresca breve» (Infantes, 1996: 127) indica en nota que, a la veintena de textos inicialmente tomados en consideración, suma en una addenda la Historia de Apolonio o la Historia del abad don Juan de Montemayor. Siguiendo su estela, se insertó en alguna selección de textos caballerescos (Viña Liste, 1993), en el Corpus of Hispanic Chivalric Romances (Blázquez Gándara, 2008) y recientemente, atendiendo a sus características internas y editoriales, fue incluida por Xiomara Luna (2013) entre las historias caballerescas breves.
La obra cumple con algunos de los rasgos señalados por V. Infantes (1991) para los relatos breves caballerescos, como (1) la presencia de un personaje central con nombre, lugar y condición; (2) el núcleo esencial formado por sus aventuras junto a elementos religiosos; (3) la suma de ingredientes de tradiciones culturales diferentes; (4) la solución final —habitualmente moral— que justifica los episodios y (5) el origen medieval, a los que podemos añadir la anonimia, la presencia de elementos folclóricos, la ejemplaridad moral y su brevedad. Coincide también en haber sido impulsada la edición por un impresor extranjero, quien se guió por el éxito de la traducción alemana, y corresponde en gran parte a las características tipológicas de lo que puede ser un género editorial, como el formato en 4º, su breve extensión con grabados en la portada o el título con algún nombre exótico. Pese a estas similitudes, la obra mantiene diferencias sustanciales con las historias caballerescas breves, tanto desde el contenido como desde su conformación impresa. El texto, sin conexión con modelos franceses, carece de cualquier ingrediente caballeresco. Su protagonista no es un caballero, es un héroe clerical, un intelectual probado por la fortuna, como bien mostró en su día Manuel Alvar (2003), que se caracteriza por rehuir los enfrentamientos armados. Tampoco es asimilable su trayectoria editorial con la de la mayor parte de los relatos caballerescos breves. Si la obra hubiera pervivido en el tiempo, quizá hubiera caído en manos de los Cromberger y hubiera experimentado parecidas adaptaciones a las que sufrieron otros muchos textos en el siglo XVI, pero este no es el caso. El incunable es un «testimonio de una obra de ficción en prosa» de materia antigua, con estrechos paralelismos con la Historia de los siete sabios de Roma, salvo que, por razones desconocidas, se interrumpió su difusión impresa.
En resumen, con este incunable zaragozano se siguieron prácticas habituales en el taller de los hermanos Hurus, que requieren todavía de estudios individualizados y detenidos para poder confirmarse. Buenos conocedores de la imprenta alemana, y en concreto de las ubicadas en Augsburgo, el éxito de las traducciones germanas de obras latinas medievales les animarían a darlas a conocer en España. Como se ha podido comprobar en otros casos, en España los textos se traducían del latín, pero se adornaban con tacos procedentes de la imprenta alemana. Sin embargo, como hemos podido demostrar, la vinculación con los modelos germanos no se limitaba a la utilización de los mismos grabados, sino que podía afectar, por ejemplo, a la conformación formal o a los paratextos; así ocurre con el Isopete, cuyo prólogo se traduce del alemán, o sucede en la Vida e historia del rey Apolonio, en la que tanto la subdivisión en capítulos como sus epígrafes y el nombre de Cleopatra dependen directamente de los incunables alemanes. Por el contrario, el impresor español no siguió la conexión con la historia antigua del modelo, reforzada por el prólogo de Steinhöwel y el grabado de portada, sino que presentó su obra como un relato de aventuras con lectura moral, con separación y reunión de la familia, viajes por mar y tempestades, tribulación y prosperidad, desgracia y felicidad.
Bibliografía
ALVAR, Carlos (1991), «De Samaria a Tiro. Navegaciones de Apolonio en el siglo XIII», Bulletin Hispanique, 93, pp. 5-12.
ALVAR, Manuel (1976), Libro de Apolonio, Madrid, Fundación Juan March; Castalia, 2 vols.
ALVAR, Manuel (2003), «Apolonio, clérigo entendido», en Voces y silencios de la literatura medieval, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, pp. 89-102.
ARCHIBALD, Elisabeth (1990), «Apollonius of Tyre in Vernacular Literature. Romance or Exemplum?», en Groningen colloquia on the novel III, ed. Heinz Hofmann, Groningen, Egbert Forsten, pp. 123-137.
ARCHIBALD, Elisabeth (1991), Apollonius of Tyre: Medieval and Renaissance Themes and Variations, Cambridge, D. S. Brewer.
ARCHIBALD, Elisabeth (2004), «Apollonius of Tyre in the Middle Ages and the Renaissance», en Latin fiction. The Latin Novel in Context, ed. Heinz Hofmann, London-New York, Routledge, pp. 229-238.
BARTSCH, Adam von (1981), The illustrated Bartsch. German book illustration before 1500. 82. Parte II: Anonymous artists 1478-1480, ed. Walter L. Strauss, Nueva York, Abaris Books.
BLÁZQUEZ GÁNDARA, Carolina (2008), transcripción de la Vida e historia del rey Apolonio, en Corpus of Hispanic Chivalric Romances: Texts and Concordances (volumen 2), coord. Ivy Corfis, Nueva York, Hispanic Seminary of Medieval Studies [CD-Rom] <URL: http://chivalriccorpus.spanport.lss.wisc.edu/texts.html> (consultado: 1-07-2014).
CALDERÓN, Manuel (2000-2001), «Alexandre, Apolonio y Alfonso X», Incipit, 20-21, pp. 43-64.
CORTIJO OCAÑA, Antonio y Maria do Carmo CORREIA DE OLIVEIRA (2005), «El libro VIII de la Confessio Amantis portuguesa», eHumanista: Confessio Amantis VIII <URL:http://www.ehumanista.ucsb.edu/projects/Confessio%20Amantis/VIII.pdf> (consultado: 1-08-2014); incluido en Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 11, pp. 181-240.
DEYERMOND, Alan (1973), Apollonius of Tyre: Two Fifteenth-Century Spanish Prose Romances: «Hystoria de Apolonio» and «Confysión del amante: Apolonyo de Tyro», Exeter, Exeter University Press (Exeter Hispanic Texts, 6).
DEYERMOND, Alan (1975), «The Lost Genre of Medieval Spanish Literature», Hispanic Review, 43, pp. 231-259.
FRÜHMORGEN-VOSS, Hella (1991), Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelaters, München, C. H. Beck, tomo 1, pp. 256-262.
GARCÍA DE DIEGO, Eduardo (1934), El Libro de Apolonio según un códice latino de la Biblioteca Nacional de Madrid, Totana (Murcia).
GÓMEZ REDONDO, Fernando (1999), Historia de la prosa medieval castellana, II. El desarrollo de los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra, pp.1680-1683.
GW = Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Hrsg. von der Kommision für Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 2. Aufl. Stuttgart, etc. Anton Hiersemann, 1968- (en publicación). Accesible junto con los materiales inéditos del GW en Datenbank Gesamtkatalog der Wiegendrucke <URL: http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/> (consultado: 17-09-2014).
HOFMANN, Heinz (2004), ed., Latin fiction: the Latin novel in context, London, Routledge.
INFANTES, Víctor (1989), «La prosa de ficción renacentista: entre los géneros literarios y el género editorial», Journal of Hispanic Philology, 13, pp. 115-124.
INFANTES, Víctor (1991), «La narración caballeresca breve», en Evolución narrativa e ideológica de la literatura caballeresca, ed. M.ª Eugenia Lacarra, Bilbao, Universidad del País Vasco, pp. 165-81.
INFANTES, Víctor (1996), «El género editorial de la narrativa caballeresca breve», Voz y Letra, 7. 2, pp. 127-132.
ISTC= The Incunabula Short-Title Catalogue (Database), In development at the British Library since 1980 <URL: http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html> (consultado: 17-09-2014).
KORTEKAAS, George A. A. (1990), «The Latin Adaptations of the Historia Apollonii Regis Tyri in the Middle Ages and the Renaissance», en Groningen colloquia on the novel III, ed. Heinz Hofmann, Groningen, Egbert Forsten, pp. 103-122.
LACARRA, María Jesús (en prensa), «La Hystoria de los siete sabios de Roma [Zaragoza: Juan Hurus, ca.1488 y 1491]: un incunable desconocido», en Actas del XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua). San Millán de la Cogolla, 8-14 de septiembre de 2013. List (1907)=A List of Printed Books in the Library of Charles Fairfax Murray, edición particular, 1907 <URL: http://archive.org/details/listofprintedboo00murr> (consultado: 1-06-2013).
LÓPEZ-VIDRIERO, María Luisa (2011), «Naturalismo bibliófilo: el portentoso hurto de la Real Biblioteca particular de su majestad», en Bibliofilia y nacionalismo: nueve ensayos sobre coleccionismo y artes contemporáneas del libro, Salamanca, Semyr, pp. 85-146.
LOZANO RENIEBLAS, Isabel (2003), Novelas de aventuras medievales, Kassel, Editorial Reichenberger.
LUNA MARISCAL, Karla Xiomara (2012), Índice de motivos de las Historias caballerescas breves. Motivos. Novelas. Concordancias, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo.
MARDEN, Caroll (1917), ed. Libro de Apolonio, Baltimore-París, Elliott Monographs in the Romance Languages and Literatures, 6.
MRFH: Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus, proyecto coordinado por Christa Bertelsmeier-Kierst <URL: http://www.mrfh.de/43502> (consultado: 5-03-2014).
NAVAS, Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada, conde de las (1910), Catálogo de la Real Biblioteca: Autores-Historia, Madrid, Ducazcal.
PALLARÉS JIMÉNEZ, Miguel Ángel (2008), La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.
PEDRAZA GRACIA, Manuel José (1993), Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica.
PÉREZ GÓMEZ, Antonio (1967), «La Vita e historia del rey Apolonio, Zaragoza, Pablo Hurus, 1488?», Gutenberg Jahrbuch, 42, pp. 77-79. PUCHE LÓPEZ, María Carmen (1997), Historia de Apolonio rey de Tiro, Torrejón de Ardoz, Akal.
PUIG I OLIVER, Jaume de (2001), «Més nous textos catalans antics de la Biblioteca Capitular y Combina de Sevilla», Arxiu de textos catalans antics, 20, pp. 453-510.
SCHMID, Helmut H. (1956), «Augsburger Einzelformschnitt und Buchillustration im 15. Jahrhundert», Archiv für Geschichte des Buchwesens, 1.1, pp. 274-322.
SCHRAMM, Albert (1921), Der Bilderschmuck der Frühdrucke. III. Die Drucke von Johann Bämler in Augsburg; IV. Die Drucke von Anton Sorg in Augsburg, Leipzig, Karl W. Hiersemann.
SERÍS, Homero (1962), «La novela de Apolonio. Texto en prosa del siglo XV descubierto», Bulletin Hispanique, 64, 1-2, pp. 5-29.
SERÍS, Homero (1964), Nuevo ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, New York, pp. 80-95, tomo 1.
STEINHÖWEl, Heinrich (1476), Die hystori des küniges Appoloni, Augsburg, Johann Bämler, München, BSB, 4º Inc.c.a.77m-2 <URL: http://daten.digitalesammlungen.de/bsb00030084/image_1> (consultado: 22-03-2014).
TERRAHE, Tina (2013), Heinrich Steinhöwels ‘Apollonius’. Edition und Studien (Frühe Neuzeit 179), Berlín-Boston.
TREJO, Malena (2013), «Tensión entre morfología y semántica: el caso de Archistratis en Historia Apollonii», ponencia, UNLP.
La Vida e hystoria del rey Apolonio (Zaragoza? 1488?)(1966), Valencia, «…la fonte que mana y corre».
La Vida e hystoria del rey Apolonio, incunable sine notis, Hispanic Society of America.
VINDEL, Francisco (1949), El arte tipográfico en España: IV. Zaragoza, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales.
VIÑA LISTE, José María (1993), Textos medievales de caballerías, Madrid, Cátedra.
WEISKE, Brigitte (1991), «Die Apollonius-Version der Gesta Romanorum», en Positionen des Romans im späten Mittelalter, ed. Walter Haug y Burghart Wachinger, Tübingen, Niemeyer, Fortuna Vitrea, 1, pp. 116-122.
WEISKE, Brigitte (1992), Gesta Romanorum. Erste Band. Untersuchungen zu Konzeption und Überlieferung; Zweiter Band. Texte. Verzeichnisse, Tübingen, Niemeyer, Fortuna Vitrea, 4.
WOLFF, Étienne (2001), «Les personnages du roman grec et l’Historia Apollonii regis Tyri», en Les personnages du roman grec. Actes de colloque de Tours, 18-20 novembre 1999, ed. B. Pouderon, Lyon, pp. 233-240.
1.Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2012-32259, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se inscribe en el grupo investigador ‘Clarisel’, que cuenta con la participación económica tanto del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón como del Fondo Social Europeo.
2.Un buen panorama del origen de la Historia Apollonii regis Tyri y del debate subsiguiente puede encontrarse, entre otros, en Archibald (1991), Puche López (1997) y Lozano Renieblas (2003: 37-73).
3.Los manuscritos del texto latino transmiten dos versiones diferentes: en la recensión A, que representa la mejor tradición, la mujer de Apolonio se llama Lucina y Tarsia propone diez adivinanzas; en la recensión B, la mujer de Apolonio carece de nombre y Tarsia solo plantea siete adivinanzas a su padre. Algunos manuscritos, agrupados en una rama C, implican una combinación de ambas ramas; vid. Archibald (1991).
4.Homero Serís (1962 y 1969); Pérez Gómez (1966; 1967: 77-79).
5.Para su descripción más detallada, vid. las fichas incluidas en la base de datos internacional de incunables ISTC, coordinada desde la British Library (ISTCia00927000), y en el catálogo GW, centralizado en la Staatsbibliothek de Berlín (GW0228510N).
6.Viña Liste (1993: 542-563) selecciona pasajes del libro VIII de la Confesión del amante y de la Vida e historia del rey Apolonio.
7.Índice de la librería del serenísimo señor infante de España D. Antonio Pascual, s.n., Madrid, 1802 (The Library Company of Philadelphia, signatura *Y Ant 675.F). Según refiere C. Carroll Marden (1917: XXXVII), Ramón Menéndez Pidal le comunicó el siguiente dato bibliográfico, procedente de una biblioteca particular: «Historia de los Siete Sabios de Roma y del rey Apolonio, Sevilla, gótico, con grabados en madera, un vol., folio, pasta»; muy posiblemente se trata de la misma referencia.
8.Datos confirmados por John O’Neill, responsable de la biblioteca de la Hispanic Society, a quien agradezco su amabilidad.
9.La rúbrica de ese manuscrito solo menciona a Antioco y el incesto, aunque se narra la historia completa.
10.Gómez Redondo (1999: 1681) los agrupa en siete núcleos de cinco unidades.
11.Para Viña Liste (1993: 543), «los epígrafes de los capítulos quizá no sean obra del traductor, sino del impresor, fenómeno habitual por aquellos años de la difusión de la imprenta, que afectará también a ediciones de Celestina y aún del Lazarillo».
12.Edición y estudio en Terrahe (2013); descripción y reproducción parcial de los incunables en el proyecto MRFH.
13.Reproducción digital del ejemplar de la biblioteca universitaria de Heidelberg <URL:http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg154/0595> (consultado: 22-03-2014).
14.Reproducción digital del ejemplar, muy deteriorado, de la biblioteca estatal de München <URL: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00030084/image_1> (consultado: 22-03-2014).
15.El ítem del ISTC atribuye el impreso por error a Augsburg: Johann Bämler, [14]79.
16.Schramm (1921); Terrahe (2013: 144) los califica de «identisch».
17.Como señala Frühmorgen-Voss (1991: 256-262), todos los grabados reproducidos por Schramm (1921: n.º 497 y n.º 499) no llegan a la imprenta de Sorg. El primero se reemplaza por uno nuevo y, el otro, por uno repetido. Entre los grabados de Schramm, n.º 513 y n.º 514, se incorpora uno nuevo. Los dos nuevos no parecen haberse usado antes, pero están correctamente ubicados, ajustándose al contenido y al estilo.
18.Pese a la popularidad alcanzada por esta historia, con múltiples versiones, no cuenta con una amplia tradición iconográfica. La imagen más antigua es un marfil alemán del último tercio del XII que corresponde a un juego de mesa. En él se representa un barco con cuatro figuras arrojando al mar el ataúd con la mujer de Apolonio. Hay pocos manuscritos conservados con ilustraciones, y entre ellos destacan las miniaturas de un fragmento latino conservado en Budapest, de los siglos X-XI; de ahí también la importancia de las xilografías de la imprenta alemana, a las que cabe sumar las que acompañan a la traducción francesa (Archibald, 1991).
19.Tampoco está clara la correspondencia ente texto e imagen del grabado 19 (fol.10v).