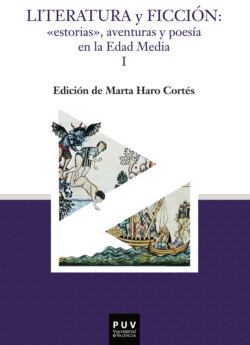Читать книгу Literatura y ficción - AA.VV - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPoesía y verdad en la Historia troyana polimétrica
Juan García Única
Universidad de Almería
1. Al margen de la ficción: el sentido de la verdad en la Historia troyana polimétrica
En su discurso de ingreso en la Real Academia Española afirmaba Domingo Ynduráin que «la divertida y difundida situación en la que un lector identifica y confunde la ficción con la realidad objetiva, como le sucede a Don Quijote, sólo es posible cuando esos dos ámbitos están ya bien diferenciados por el común de los lectores» (1997: 32). Siendo el caso, como admite el propio Ynduráin, que tal deslinde no se da de manera espontánea, sino como fruto de un largo y complejo proceso histórico, convendrá mirar siempre con el mayor de los cuidados la percepción del estatus de lo que hoy consideramos ficción en las producciones «literarias» provenientes de épocas en las que, cuando menos, la separación de los dos campos aludidos por el gran filólogo no estaba tan clara. Así sucede, sin duda, casi con la generalidad de las letras del Medievo, aunque es el ejemplo concreto de la llamada Historia troyana polimétrica, o en prosa y verso, el que nos proponemos analizar a lo largo de estas páginas.1
Asistimos en un momento de ella a la lucha entre Ayax Telamonio y Eneas, quienes se baten con tal fiereza que sus compañeros acaban por acudir a separarlos. El combate se detiene, pero apostilla la voz que relata esta historia: «E a la buelta de aquel parar, cred que ouo muchas feridas de la vna parte e de la otra» (36).2 Parece como si el narrador estuviera exigiendo a su auditorio un acto de fe incondicional en la verdad de lo que cuenta («creed» lo que narro, «ved» que no os miento, etc.), pero lo cierto es que no hace sino limitarse a trasladar lo que ve. Y la clave de lo que ve, pensamos, bien pudiera pasar por aquí: «N’ert pas la bataille arestee, / Quar la grant chace e la huëe / Durot ancore sor Grezeis, / Ou mout perdirent, ço fu veirs» (vv. 9425-9428, II, 63).3 Dicho de otra manera: hay una voz que traslada lo que ve y lee en el Roman de Troie (en este caso el gran daño infligido por los troyanos a los griegos) de una lengua a otra y de un auditorio a otro, pero que varíe la forma en que se transmite la materia no debería darnos pie a considerar que ésta sufra un cambio sustancial, ni mucho menos.
Que el Roman de Troie, referente claro de la Historia troyana polimétrica, sea glosado y trasladado en esta última como verdad y testimonio representativo de una materia en la que las fronteras entre lo histórico y lo poético no acaban de deslindarse claramente no nos parece imposible. La irrupción de la voz del narrador en el relato, lejos de ser infrecuente, serpentea por todo el texto trayendo al momento de la recitación, actualizándola en él, la materia perenne del poema de Benoît de Sainte-Maure. Esto se consigue de dos maneras. Por una parte, ahí están las huellas en el texto de los códigos aurales que sin duda se ponían en práctica en la recitación, lo que explica que, por ejemplo, cuando los griegos huyan vencidos en la segunda batalla, el narrador presente a un Héctor airado, espada en mano y temible persecutor del enemigo, apostillándole de paso a su auditorio cómo el campeón de los troyanos se lanzó tras los griegos «desta guisa que auedes oydo» (46);4 en otras ocasiones esos códigos aurales apuntan directamente al hecho mismo de la recitación, como sucede cuando la acción de la Historia se detiene, muerto por Héctor el rey Merión, para enterrar a los caídos de ambos bandos, cosa que introduce así la voz que lo narra: «E por ende oyt agora e contar vos hemos por qual rrazon se desuio aquella vegada aquesta batalla, e que non ouo fin aquel fecho» (47).5 Por otra parte, el fuerte sesgo «de clerecía» de la HTP se deja ver en la presencia de un recurso típico de los poemas en cuaderna vía, como es el de aludir al escrito glosado, o a la escritura en general, en tanto garante de la verdad de lo que se cuenta. Sin necesidad de abandonar el hilo del episodio que venimos comentando, vemos cómo Héctor, en la tregua, regresa con los troyanos para ser recibido por su madre y sus hermanas, quienes «tollieronlle el yelmo y, e la loriga que estaua, segund que fallamos por escripto, todo sangriento de la sangre que le auia salido de las lagas» (50);6 y cierto es que lo encontramos escrupulosamente por escrito en la obra de Sainte-Maure: «Sa merel prist entre ses braz, / E ses sorors ostent les laz; / Del chief li ont son heaume osté, / Del sanc de lui ensanglenté» (vv. 10219-10222, II, 109).
Como sucede en algunos pasajes de Berceo o del Libro de Alexandre, entre otros testimonios, también en la HTP parece ser una escritura previa, sancionada por la auctoritas, el referente que marca los límites de cuanto puede y no puede ser dicho.7 En la segunda batalla, los caudillos troyanos son descritos a la luz del texto francés, que ofrece y delimita a un tiempo la materia que puede ser informada en el libro castellano: «E de cuantos caualleros auia en aquella az non lo fallamos escripto, mas laemos que fue mayor que ninguna de todas las otras» (14).8 Resulta evidente que la lectura de una escritura previa garantiza la verdad de lo narrado y pone a su vez coto a la extensión que le es permitida alcanzar a tal verdad. En este caso, se comprueba que si bien Benoît no precisa cuántos caballeros había en el ejército troyano, sí que deja claro que en Troya se reunió para luchar hasta el último hombre al reclamo de su paladín: «Hector a toz ceus assemblé / Qui de la ville esteient né / E chevalier armes portant» (vv. 7979-7981, I, 431).
Para delimitar bien qué concepto de verdad se esgrime en la Historia troyana polimétrica convendría no perder de vista, ante todo, que estamos precisamente ante eso: una «historia». Si nos atenemos a la definición isidoriana de tal concepto (Etimologías I, 41, 1-2), algunas piezas parecen encajarnos:
1. Historia est narratio rei gestae, per quam era, quae in praeterito facta sunt, dinoscuntur. Dicta autem Graece historia historeîn, id est a videre vel cognoscere. Apud veteres enim nemo conscribebat historiam, nisi is qui interfuisset, et ea quae conscribenda essent vidisset. Melius enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam quae auditione colligimus. 2. Quae enim videntur, sine mendacio proferuntur. Haec disciplina ad Gramaticam pertinet, quia quidquid dignum memoria est litteris mandatur. (San Isidoro, 2004: 348).9
Al tratarse de una definición notablemente densa, la analizaremos poco a poco para establecer después las repercusiones que pudiera tener en la Historia troyana polimétrica.
La concepción isidoriana de la historia en tanto narración de los hechos acontecidos (narratio rei gestae) es lo bastante amplia y general como para poder ser aplicada casi a cualquier texto de las características de la HTP sin mayores problemas. Estos, sin embargo, aparecen cuando comprobamos que la etimología historîen significa ‘ver’ o ‘conocer’, y se complican si tenemos en cuenta que, según Isidoro, entre los antiguos no escribía historia más que quien había sido testigo de los hechos, pues se conoce mejor lo que hemos observado con nuestros propios ojos que lo que sabemos de oídas. Acabemos de complicar el asunto: sólo las cosas que se ven pueden narrarse sin falsedad, dice el obispo hispalense. ¿De qué manera, entonces, podría el autor de la Historia troyana polimétrica narrar sin falsedad una historia que en realidad no ha presenciado? También San Isidoro nos da la clave, pues explicita que lo que se narra ad Gramaticam pertinet, esto es, que compete al ámbito de la Gramática y de las letras. Y ahí sí, como venimos señalando, encuentra su razón de ser el clérigo letrado que traslada ante su auditorio lo que conoce, que no es otra cosa que el relato que ha quedado testimoniado en el Roman de Troie. Si la verdad de la materia prevalece, ello sin duda se debe a la labor de las gentes de letras que se ocupan de salvaguardarla. También San Isidoro, no lo olvidemos, recalca que a las letras se confía cuanto es digno de recuerdo.
No es lo mismo el concepto de verdad que conocemos hoy, en las sociedades desacralizadas, que el que se halla en el corazón mismo de las pertenecientes a la Sacralización feudal, invariablemente articuladas en torno a la imagen central del Libro y la Escritura. Afirma Víctor Bravo en un ensayo magnífico: «Cada paradigma o episteme legitimaría una forma de la verdad, por lo que podría decirse que puede hacerse una historia de la cultura que sea a la vez una historia de la verdad» (2009: 22). Y nosotros no podemos sino suscribirlo. Entre los niveles de la verdad que pueden señalarse en la Sacralización feudal hay dos que se aprecian de forma clarísima:10 verdad es la Escritura, en la dimensión doble —la del Libro Sagrado y la del Libro del Mundo— que hay que sobreentenderle a ésta en el Medievo; y verdad es el testimonio de los primeros testigos de los hechos, pues no en balde decíamos que la tradición es en ese aspecto una fuente solidísima de legitimación, toda vez que la materia —y me valgo de las categorías de Aristóteles muy a propósito— del canto homérico es informada en la Illias Latina, que a su vez informa el Roman de Troie (o el Libro de Alexandre en Castilla), que a su vez informa la Historia troyana polimétrica, etc., pero en todo momento conservando el núcleo sustancial que motiva toda lectura surgida en la Sacralización feudal del Occidente cristiano, que, como muy atinadamente ha observado Haywood, también en el caso de la HTP consiste:
en descubrir cómo la historia de la caída de Troya nos ofrece una serie de pos-tipos de la caída de la raza humana y ante-tipos de la historia que nos ofrece salvación, es decir la vida de Cristo. La Historia troyana polimétrica llega a ser una de las muchas que en la Edad Media reflejan o interpretan en forma tipológica la Caída y la Redención de la raza humana. Al fin y al cabo, en el programa de traslatio studii toda historia es una sola (1998: 220-221).
Pedro Cátedra, por su parte, en uno de los mejores trabajos que se le han consagrado hasta la fecha a la HTP, pone el acento en la peculiaridad del modo en que se nos ha conservado el texto: en manuscritos de los siglos XIV y XV, y entre fragmentos de la versión castellana del Roman de Troie y de la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne, lo que a decir de Cátedra confirmaría «que la obra ha llegado a interesar en ese contexto que se utiliza o lee especialmente como documento histórico» (1993-94: 337).11 Quizá, matizaríamos, no se trata tanto de un contexto en el que la HTP interese por su condición de documento histórico como de una coyuntura en la que la distinción entre documento histórico y documento poético u obra «literaria», acaso más moderna, no está ni mucho menos tan clara. Por eso conviene fijarse bien en los detalles que a continuación propondremos.
2. Al margen de la literatura: de poética y poesía
No es de extrañar que la singular imbricación de prosa y verso de la HTP, siquiera por infrecuente en las letras del Medievo castellano, haya sido de largo el aspecto que más ha llamado la atención de los investigadores —más bien pocos, la verdad sea dicha— que se han decidido a estudiarla alguna vez. Incluso los que, de entre ellos, se han preocupado por abordar tal mezcolanza de formas desde la perspectiva de una tradición europea más amplia, como con una oportuna erudición ha hecho Fernando Carmona Fernández, no dejan de reconocer en la Historia troyana «un texto peculiar que si, por una parte, parece responder al nuevo gusto literario de alternar relato con poesías; por otra, las composiciones poéticas amplifican un texto narrativo ya fijado como tal y de carácter épico frente al roman del XIII» (2005: 147). De su naturaleza prosimétrica, más que polimétrica a nuestro entender, nos ocuparemos más abajo. Por ahora, la articulación entre prosa y verso de que hace gala la HTP nos interesa en un sentido muy específico, en la medida en que puede servirnos para tratar de delimitar el lugar desde el que puede enunciarse la voz poética que sostiene el relato.
2.1. El lugar de la enunciación en la Historia troyana polimétrica
Con razón o sin ella —y creemos que con ella— dejó escrita Jorge Luis Borges en el prólogo a su Antología personal esta demoledora sentencia: «Croce juzgó que el arte es expresión; a esta exigencia, o a una deformación de esta exigencia, debemos la peor literatura de nuestro tiempo» (Borges, 1961: 5). Saltándonos, sólo puntualmente y con permiso, una de las normas más elementales de la buena crítica, la del respeto por el matiz, añadiríamos más. Añadiríamos, por ejemplo, que a la propia idea de que la literatura es expresión debemos no ya la peor literatura de nuestro tiempo, sino también algunas de las lecturas más pobres de nuestro pasado. Pudiera parecer un exabrupto en busca de pendencia lo que acabamos de decir, pero nada más lejos. Suscribiremos nuestro juicio amparándonos en dos motivos que no son fáciles de defender, pero como tampoco queremos pecar de timoratos, vayan por delante: uno, que en principio todos creemos saber lo que decimos cuando decimos expresión, si bien rara vez nos paramos a pensar en por qué asociamos sin más la literatura con esa idea; y dos, que todos creemos saber lo que es la propia literatura, aunque no está tan claro que alguien haya llegado alguna vez a delimitar tal concepto con absoluta precisión desde que empezó a utilizarse, de manera similar a como lo entendemos hoy, en los títulos de los diversos manuales que, desde finales del siglo XVIII y, sobre todo, durante el siglo XIX, se fueron escribiendo por toda Europa y América como trasunto y complemento necesarios de la historia de las bellas letras de los diferentes Estados-nación.12
Aunque no vamos a detenernos demasiado en ello, pues las limitaciones que impone el formato de este trabajo nos lo impiden, sí creemos conveniente dar alguna explicación de por qué consideramos que no es ni mucho menos lo mismo hablar de las supuestas formas de expresión empleadas por el poeta de la HTP que de su modo de enunciación. Será un trazo breve pero necesario: expresión significa literalmente ‘presión hacia afuera’, de manera que cuando hablamos de «expresión» en literatura reproducimos, consciente o inconscientemente, la idea de que todo discurso literario no es sino la plasmación objetiva sobre el papel del mundo subjetivo, interior, de un determinado autor, lo que dicho de otra manera significa que damos por hecho que el sujeto kantiano, con sus aprioris —entre ellos una intuición sensible del espacio y del tiempo que le permiten «expresar», «sacar hacia afuera» su mundo interior—, está en la base de toda voz poética con independencia de la coyuntura histórica en la que se inserte;13 la enunciación, por su parte, la entenderemos como el acto por el cual es posible proferir una determinada voz poética siempre de acuerdo con las condiciones históricas de posibilidad en las que se produce, que en este caso no son ni mucho menos las del sujeto moderno. En suma, la cuestión en la que nos va a interesar indagar aquí es la de cuáles son las claves enunciativas de la Historia troyana polimétrica.
El complejo entrelazado de prosa y verso del libro, insistimos, lo sitúa en un terreno de lo más insólito dentro de la tradición de las letras castellanas, pero a su vez nos pone en la pista para dar con la solución al problema que abordamos. Incluso en el caso de que el texto no fuese de hacia 1270, como pensó Menéndez Pidal (1934: ix), sino anterior en todo caso a 1350, como han sostenido otros investigadores,14 el único precedente que podría suponérsele a la HTP sería el Libro de buen amor, y aun así tenemos serias dudas de que la polimetría del centón del Arcipreste de Hita sea del todo comparable a la estructura prosimétrica de nuestro libro. Da igual eso ahora, en cualquier caso. Ya Brownlee (1978-79: 13), para quien la HTP sigue siendo del siglo XIII —no obstante la acabará considerando «the earliest extant Spanish prosimetrum text» (Brownlee, 1985: 439)—, había llamado la atención en un temprano trabajo sobre la necesidad de considerar como una de las claves más perentorias del poema la compleja relación entre prosa y verso tal y como se da en las condiciones históricas del siglo XIII.15 Un magnífico trabajo citado por esta autora, ajeno por completo a la tradición castellana, pone sin embargo bastantes puntos sobre las íes al señalar lo siguiente respecto a los romans franceses:
l’émergence de la forme prose, qu’on considérera ici, no dans ses rapports avec la verité, mais comme le passage d’une littérature communiquée oralement à une littèrature écrite. Le livre devient écriture, et non plus parole; la vérité est déléguée à l’écriture, le livre devient témoignage (…). On passe alors de l’auditif au visuel, de l’instantané au différé (Perret, 1982: 181).
Así pues, la escritura finalmente se convierte en la clave de todo. Incluso cuando en ella perviven una serie de códigos aurales, algunos de los cuales hemos señalado antes, parece evidente que la HTP ha de situarse en la muy clerical tradición del hacer un libro glosa de otro libro. Hacia el final se nos habla de la esposa de Héctor, que es introducida en la historia, como no puede ser de otra manera, en los siguientes términos: «Segund que fallamos por escripto, don Hector auia casado con vna dueña muy fermosa e muy sesuda a marauilla, que auia nonbre Andromaca» (199).16 Si insistimos en la importancia que puedan tener este tipo de construcciones a lo largo de la HTP, corriendo el riesgo de resultar reiterativos, se debe a nuestra intención de mostrar cómo es la idea misma de hacer un libro, un libro que no es «expresión» de la verdad interior de un sujeto sino glosa y amplificatio de una escritura ya dada, la que constituye la verdadera clave enunciativa de esta Historia.
Se ha discutido mucho sobre si una supuesta primitiva versión de la HTP contaba con un prólogo, cosa que parece bastante plausible a la luz del pasaje de la cámara maravillosa en la que convalece Héctor, donde el último de los cuatro ídolos que moran en ella se dedica a mirar de esta manera a quienes por allí pasan: «E a quantos entrauan, a todos daua rrespuesta de lo que lle preguntauan, bien commo fazian los otros ydolos de los tenplos en que yazian los diabros ençerrados, segund que uos cuntamos en el plorogo desde libro» (189). Desgraciadamente, muy lejos estamos de poder resolver la cuestión del hipotético prólogo, pero no cabe duda de que el cursus de la narración deja ver muy a las claras el proceso de lectura en voz alta del libro que es en última instancia la HTP. Hay lugares en ella que aparecen hasta físicamente marcados, y así sabemos, pues nos lo revela la voz del narrador, que el rey Príamo tenía una hermana llamada Ansiona por el tiempo en que los griegos asediaron Troya matando al rey Laudemón, «segund que uos de suso [deximos]» (48); el desamor de Briseida por Troilo —anticipa el narrador— se producirá «segund que adelante oyeredes» (146); y precisamente la descripción de la cámara maravillosa de Héctor llegará a su fin, dando lugar al episodio en que los requiebros de Diomedes ganan la voluntad de Briseida, cuando la voz que hila el relato declare: «Mas agora uos dexaremos aqui de contar de los troyanos, e contar vos hemos de los griegos e del grand amor de Diomedes» (191).17
Por no abandonar esta última línea argumental, a propósito de la declaración de amor de Diomedes y su traslación a la HTP, José Julio Martín Romero ha hecho notar lo siguiente: «La labor del traductor (…) está alejada de una literalidad total y (…) se esfuerza por ofrecer el sentido de cada verso dentro de su contexto particular» (2003: 21).18 Con todo, quizá podría precisarse, como hace Francisco Rico a propósito de la General Estoria, que si sucede tal cosa es porque también la HTP «no da tanto una traducción cuanto una “enarratio” de los “auctores”» (1984: 178). Así se aprecia, sin ir más lejos, en el pasaje —comentado por Gumbrecht (1974: 210)— en que acude a Troya, en auxilio de Príamo, el rey Pitroplax de Lisonia acompañado de lo que en el Roman de Troie (vv. 12353-12362) es un Sagitario. En la Historia troyana polimétrica la amplificatio de este episodio es tan deliciosa que merece ser reproducida por entero:
E este rrey traya en su conpaña vn sagitario muy brauo e muy esquiuo; e commo quier que en los libros diga que es cauallo de la çinta ayuso e omne de la çinta arriba, mostrar vos hemos nos la verdat de todo este fecho: e sabed que en el comienço del mundo, ante que los omnes trabajasen de caualgar, andauan con ballestas e con arcos matando las bestias brauas del monte; mas quando las non podian alcançar, ouo y omnes mucho sotiles e muy engeniosos que asmaron de alcançar las vnas con las otras, e vieron que los cauallos eran mas ligeros e mas corredores e mas rrehezes de amansar, començaron de caualgar en ellos; e en logar de sillas e de guardimientos que nos agora fazemos para caualgar, auian ellos sus cueros crudos e sus correas con que se atauan muy fuerte a los cauallos. E desy dexauan cresçer las baruas e los cabellos, e cobrianse todos con ellos, e non auian cuydado de otras vestiduras (105).
No descartaremos nosotros, desde luego, que aquellos primitivos hombres mucho sotiles e muy engeniosos lo fueran casi tanto como ese glosador de lo que quier que en los libros diga que de vez en cuando asoma la cabeza por las páginas de la HTP merced al uso de la amplificatio.19 Menos agudos, nosotros no nos podemos contentar con dar por concluido este trabajo sin considerar antes la HTP como lo que también es: tal vez, y aun «acéfala e incompleta», «el más antiguo de los prosimetra de la literatura castellana» (Cátedra, 1993-94: 335).
2.2. La Historia troyana polimétrica como prosimetrum
Puestos a buscar un ejemplo destacado de prosimetrum en la literatura europea, e incluso universal, sin duda la Vita nuova de Dante será el primer modelo que a más de uno le vendrá a la cabeza. En cierto pasaje a propósito de un título de Ovidio, escribe el gran poeta florentino:
dico che né li poete parlavano così sanza ragione, né quelli che rimano deono parlare così non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono; però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore rettorico, e poscia, domandato, non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta, in guisa che avessero verace intendimento (Alighieri, 2003: 104).
C. S. Lewis, esgrimiendo precisamente el pasaje arriba citado, advertía en un libro clásico que el mayor peligro que corren los amantes de la poesía medieval reside en confundir lo simbólico con lo alegórico (Lewis, 1948: 48); Domingo Ynduráin, por su parte, señala cómo en el Medievo «las historias antiguas, en especial las romanas, no sólo cuentan sucesos verdaderos, sino que, además, tales hechos son ejemplares, aunque sea necesario interpretarlos traspasando la corteza de que vienen revestidos» (1997: 14). En cualquier caso, el procedimiento alegórico implica una idea clave que siempre está de un modo u otro en la base del prosimetrum: hay que salvar las apariencias para dar con la sustancia de las cosas, aunque la sustancia, en cualquier caso, ya está inscrita en —valga la redundancia— la forma sustancial de la cosa. La distinción no es fácil pero sí decisiva: cada cosa es un conjunto de materia y forma, es decir, de materia informada por la intención divina y de forma encarnada en la materia.20
Esta dialéctica forma/materia no hace sino reproducir en el interior de las páginas del códice la típica estructura dual del Medievo según la cual el mundo es un espacio definido por: a) un tiempo histórico y como tal contigente (el tempus), sujeto a corrupción y a cambio, en el que prima el movimiento rectilíneo; y b) un tiempo pleno (la aeternitas), donde no hay mutación ni cambio y donde prima el movimiento perfecto, circular y uniforme.21 De manera análoga a lo que sucede con ese tempus contingente sobre el que prevalece en última instancia la sustancialidad de la aeternitas, por encima de la forma de la escritura, de su figura o color retórico, persiste su verdadera sustancia, y por eso Dante ejerce —lo cual no es sino un acto de legitimación de sí mismo en tanto buen rimador— la labor de comentarista o glosador en busca del sentido pleno de sus propios poemas. Claro está, por otra parte, que más allá de su pertenencia al ámbito de los prosimetra es difícil encontrar muchos más paralelismos entre textos tan dispares como la Vita nuova y la Historia troyana polimétrica, pero la dialéctica forma/materia no deja por ello de ser una de las claves enunciativas de ambas.
En la Poetria nova de Geoffrey de Vinsauf aparece formulada, quizá de manera más bella que en ninguna otra parte, esta relación:
Formula materiae, quasi quaedam formula cerae,
Primitus est tactus duris: si sedula cura
Igniat ingenium, subito mollescit ad ignem
Ingenii sequiturque manum quocumque vocarit,
Ductiles ad quicquid. Hominis manis interioris
Ducit ut amplificet vel curtet (Vinsauf, 2008: 142).
De modo que la materia es como la cera, que en primer lugar es dura al tacto pero luego se ablanda y se hace dúctil ante el fuego del ingenio que la moldea. Así podría decirse que recibe el glosador castellano del poema francés la materia troyana, moldeándola de paso de acuerdo con unos códigos ciertamente peculiares: por una parte, ya hemos visto que asegura la verdad del relato poniendo en escritura —prosificándola si se prefiere— y convirtiendo en libro la materia recibida; por otra, mostrándose sabedor de que hay una parte de la materia que no puede ser enunciada —no diremos «expresada», no: enunciada— sino de acuerdo con unos códigos versificatorios muy estrictos, cuidándose al máximo de que la correspondencia entre el color retórico de su libro y la materia que en él trata sea la propia de los buenos rimadores a los que aludirá Dante en su obra de juventud.22
Nada hemos dicho hasta ahora de ninguna de las once composiciones intercaladas en verso que encontramos en la HTP, quizá porque la relativamente escasa bibliografía que ha suscitado el fragmento castellano se ha centrado casi de manera exclusiva en los valores «literarios» y estéticos de los versos, ignorando que estos forman parte de una modulación de la materia que ha de entenderse de manera integral. Si la polimetría del prosimetrum es uno de sus rasgos más llamativos, pues se dan en los once poemas hasta seis variaciones métricas, se debe precisamente a la variedad de la materia, que si bien no es muy grande es apreciable: un primer poema (52-57) octosilábico en sextilla simétrica parece ser el vehículo idóneo para el planctus de Aquiles por su primo Patroclo; la conmovedora profecía de Casandra, que constituye la segunda composición (59-63), entrecorta la respiración valiéndose de estrofas caudatas en las que se combinan cuatro versos tetrasílabos con un remate octosilábico; en la tercera (78-79), Agamenón clama contra Héctor en redondillas narrativas donde el octosílabo parece acercarse con frecuencia al sonido pecular del Roman de Troie; el cuarto fragmento en verso (114-116) es un caso único de narración de una batalla, la sexta, y no sorprende que la forma empleada sea la cuaderna vía, toda vez que ésta ya había demostrado su idoneidad para estos menesteres en la poesía castellana del siglo XIII; la materia amorosa y la guerrera se entrelazan en el lamento de Troilo que compone el quinto poema (128-132), también en redondilla octosilábica, que es la estrofa preferida por el glosador para la enunciación de todo lo relativo al triángulo Troilo, Briseida y Diomedes; el sexto (132-135), otra vez en redondillas, sirve para que pueda ser enunciado el llanto de Briseida por su partida hacia las huestes griegas; en más redondillas, un largo diálogo entre Troilo y Briseida, verdadera amplificatio del episodio con respecto al Roman de Troie, viene a ser el séptimo poema (135-140); en el octavo fragmento (143-146), nuevamente amoroso y nuevamente en redondillas, se narra la partida de Briseida entreverada de partes dialogadas; en el noveno poema (171-175) —en redondillas, claro— Briseida recibe el caballo de Troilo tras haber sido éste derribado del mismo en el campo de batalla por Diomedes; una penúltima composición, la décima (192-197), nos muestra cómo Diomedes gana al fin el amor de Briseida; y en la undécima y última (203-209), en pareados octosilábicos, se van alternando con las incursiones del narrador los lamentos de Hécuba y Andrómaca, madre y esposa de Héctor respectivamente, ante la inminente partida del guerrero troyano hacia el campo de batalla.
Pensamos que tenía razón Vinaver (1959: 14-15; 1966: 11-13) cuando clamaba contra la obsesión de la unidad, recordando que incluso desde las preceptivas poéticas del siglo XIII —y la ya citada de Vinsauf le sirve de ejemplo— no se predica la unidad y la simplicidad, sino la digressio y la multiplicación de los elementos. A veces el propio libro hace que se desdoblen el texto y su enarratio, haciendo coincidir al primero con el verso y al segundo con el comentario en prosa, como sucede cuando, tras el poema octavo, el de la partida de Briseida, el narrador se pierde en una disquisición sobre la inconstancia de las mujeres apuntalada con una cita de Ovidio, del Remedia amoris: «E por esto me tengo e creo que es verdat lo que escriuio Ouidio, que fue muy sabidor en estas cosas, quando dixo: subcesore nouo uincitur omnis amor, que quiere dezir: “todo amor es vençido por el nueuo entendedor”» (147). Otras, el texto y la glosa se dan dentro de la misma forma enunciativa, como sucede con este inciso que encontramos en el décimo poema, entre los requiebros que Diomedes le hace a Briseida:
Mas soy muy maravillado
del omne que sienpre ama
e sienpre anda cuytado
por muger que lo desama (195).
Afortunado unas veces, tosco en otras, del glosador castellano del Roman de Troie que trabó el cañamazo de la Historia troyana polimétrica nadie podrá decir que se caracterice por dejar las cosas al azar.
3. Conclusión
Lo leemos en el mismo poema, el décimo, en el que Diomedes gana el amor de Briseida, con el que cerrábamos la sección anterior. En boca de Diomedes precisamente pone el narrador de la HTP estas palabras:
Señor, soy vuestro catiuo,
e vos presto me tenedes,
por vos muero e por vos biuo
fazed, pues, lo que queredes (196).
No es un fragmento de guerra, sino amoroso y de sabor algo más que clásico. Diomedes, el caballero, se presenta a sí mismo en lucha de contrarios —por vos muero e por vos biuo— y como prisionero (catiuo) de Briseida, aquí en su papel de dama. Sólo que la dama no por ser dama deja de ser aludida como Señor.
Puede que en la poesía castellana tales usos no fuesen del todo mayoritarios ni dominantes, pero no resulta difícil en absoluto reconocer en ese apelativo masculino una traslación del midons, ‘mi señor’, propio de la poesía cortesana provenzal para dirigirse a la dama. Lo encontramos, además, en un poema de metro octosilábico inserto dentro de un relato de materia troyana en el que el vehículo de enunciación preferente no es el que se supondría más esperable en estos casos, sobre todo si la Historia troyana polimétrica hubiera de ser datada en torno a 1270: o sea, el tetrástrofo monorrimo de la cuaderna vía. De hecho, si algo puede decirse de este insólito libro es que en todo momento se muestra refractario a adoptar una única forma de enunciar su materia, constituyendo una suerte de mosaico de tradiciones que extraña no haya llamado más la atención de la crítica. Por momentos, y aunque resuelto con desigual suerte, todo parece estar ahí: el planctus, las directrices de la poética que dicta el Libro de Alexandre, la traslación de la lírica amorosa gallego-portuguesa y provenzal, la crónica y sus modos de trabajo, la prosificación de las gestas y su largo aliento…y así hasta componer un larguísimo etcétera.
Por estas razones, y considerada con detenimiento, quizá la conclusión que más claramente pueda extraerse de la lectura de la Historia troyana polimétrica sea que su artífice, después de todo, tal vez no hubiera estado tan lejos de pasar la prueba de los buenos rimadores según el criterio de Dante. Hay en el texto poesía, poéticas y —de acuerdo con los parámetros de su momento histórico— suficiente verdad como para considerarlo así.
4. Bibliografía
ALIGHIERI, Dante (2003), La vida nueva, eds. Enrico Fenzi, Julio Martínez Mesanza y Juan Ramón Masoliver, Biblioteca Medieval, Madrid, Siruela.
BORGES, Jorge Luis (1961), Antología personal, Buenos Aires, Sur.
BRAVO, Víctor (2009), Leer el mundo. Escritura, lectura y experiencia estética, Madrid, Veintisiete Letras.
BROWNLEE, Marina Scordilis (1978-79), «Towards a Reappraisal of the Historia troyana polimétrica», La Corónica, 7, pp. 13-17.
____ (1979), «Undetected Verses in the Historia troyana en prosa y verso», Romania, 100, pp. 270-272.
____ (1985), «Narrative Structure and the Rhetoric of Negation in the Historia troyana», Romania, 106, pp. 439-455.
CARMONA FERNÁNDEZ, Fernando (2005), «Lirismo y épica en la Historia troyana polimétrica», en Les Chansons de Geste. Actes du XVe Congrès de la Société Rencesvals, pour l’Étude des Épopées Romanes (Granada, 21-25 juillet 2003), eds. Carlos Alvar y Juan Paredes, Actas, Granada, Universidad de Granada, pp. 145-164.
CASAS RIGALL, Juan (1999), La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII hispano, Lalia Series Maior, 11, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela.
CÁTEDRA, Pedro (1993-94), «El entramado de la narratividad: tradiciones líricas en textos narrativos españoles de los siglos XIII y XIV», Journal of Hispanic Research, 2, pp. 323-354.
DUPONT, Florence (2001), La invención de la literatura, Ensayo Literario, Madrid, Debate.
ESCARPIT, Robert (1970), «La définition du terme “littérature”», en dir. Robert Escarpit, Le littéraire et le social. Éléments pour une sociologie de la littérature, Paris, Flammarion, pp. 259-272.
FUNES, Leonardo (2003), «La apuesta por la historia de los habitantes de la Tierra Media», en ed. Lillian von der Walde Moheno, Propuestas teórico-metodológicas para el estudio de la literatura hispánica medieval, México, Universidad Nacional Autónoma de México & Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 15-34.
GARCÍA SOLALINDE, Antonio (1914), «Las versiones españolas del “Roman de Troie”», Revista de Filología Española, 3, pp. 121-165.
GARCÍA ÚNICA, Juan (2011), Cuando los libros eran Libros. Cuatro claves de una escritura «a sílabas contadas», De Guante Blanco, Granada, Comares.
GILSON, Étienne (2007), «El destierro de la literatura», en La filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, 2ª ed., Madrid, Gredos, pp. 389-400.
GUMBRECHT, Hans Ulrich (1974), «Literary Translation and its Social Conditioning in the Middle Ages: Four Spanish Romance Texts of the 13th Century», Yale French Studies, 51, pp. 205-22.
HAYWOOD, Louise M. (1996), The Lyrics of the Historia Troyana Polimétrica, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 3, London, Department of Hispanic Studies & Queen Mary and Westfield College.
____ (1998), «Al “mal pecado” de los troyanos: lírica y modos narrativos en la Historia troyana polimétrica», en ed. Aengus Ward, Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (21-26 de agosto de 1995, Birmingham), Vol. I, Birmingham, University of Birmingham & Department of Hispanic Studies, pp. 216-221.
Historia (1934), Historia troyana en prosa y verso, eds. Ramón Menéndez Pidal y Eudosio Varón Vallejo, Revista de Filología Española, Anejo XVIII, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios & Centro de Estudios Históricos.
LARREA VELASCO, Nuria (2012), «La Historia troyana polimétrica y el Poema de Alfonso XI: ¿dos obras de un mismo taller?», EPOS. Revista de Filología, 28, pp. 91-105.
LEWIS, Clive Staples (1948), The Allegory of Love. A Study on Medieval Tradition, London, Oxford University Press.
MARTÍN ROMERO, José Julio (2003), «La declaración de amor de Diomedes en las traducciones españolas del Roman de Troie», en eds. Alan Deyermond and Jane Whetnall, Proceedings of the Twelth Colloquium of the Medieval Hispanic Research Seminar, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 35, London, Department of Hispanic Studies & Queen Mary, University of London, pp. 21-30.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1934), «Introducción» a Historia troyana en prosa y verso, eds. Ramón Menéndez Pidal y Eudosio Varón Vallejo, Revista de Filología Española, Anejo XVIII, Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios & Centro de Estudios Históricos, pp. VII-IL.
PAZ Y MELIÁ, Antonio (1899), «Poesías intercaladas en la Crónica troyana romanceada (Ms. del s. XIV. Bibla nacl de Madrid; Ii – 99)», Revue Hispanique, 6, pp. 62-80.
PELÁEZ, Lola (1996), «La Historia troyana polimétrica: una tentativa de renovación de la épica culta», Olifant, 3-4, pp. 233-246.
PERRET, Michèle (1982), «De l’espace romanesque à la materialitè du livre. L’espace énonciatif des premiers romans en prose», Poétique, 50, pp. 173-182.
POMIAN, Krzysztof (1990), El orden del tiempo, Madrid, Júcar.
RICO, Francisco (1984), Alfonso X el Sabio y la General Estoria: tres lecciones, 2ª ed., Barcelona, Ariel.
RODRÍGUEZ, Juan Carlos (1990), Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras literaturas burguesas, 2ª ed., Akal Universitaria, 143, Madrid, Akal.
SAINTE-MAURE, Benoît (1906), Le Roman de Troie, 6 vols. ed. Léopold Constans, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie.
SAN ISIDORO (2004), Etimologías, eds. José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.
VARELA-PORTAS DE ORDUÑA, Juan (2010), Dante Alighieri, Literatura Universal Autores, 51, Madrid, Síntesis.
VINAVER, Eugène (1959), «A la recherche d’une poétique médiévale», Cahiers de Civilisation Médiévale, 2, 5, pp. 1-16.
____ (1966), Form and Meaning in Medieval Romance, Cambridge, Modern Humanities Research Association.
VINSAUF, Godofredo (2008), Poetria nova, ed. Ana María Calvo Revilla, Madrid, Arco/Libros.
YNDURÁIN, Domingo (1997), El descubrimiento de la literatura en el Renacimiento español. Discurso leído ante la Real Academia Española el día 20 de abril en su recepción pública por el Excmo. Sr. Don Domingo Ynduráin y contestación del Excmo. Sr. Don Francisco Rico, Madrid, Biblioteca Nueva.
ZUMTHOR, Paul (1986), «Y a-t-il une “littérature” médiévale?», Poétique, 66, pp. 131-139.
1.Para las citas de la Historia (1934) seguiremos siempre la edición clásica a cargo de Ramón Menéndez Pidal y Eudosio Varón Vallejo, limitándonos a citar sólo el número de página entre paréntesis de aquí en adelante.
2.El subrayado es nuestro.
3.Al igual que sucede con la Historia troyana polimétrica, del Roman de Troie seguiremos siempre una sola edición, que será la canónica de Léopold Constans (Sainte-Maure, 1906) en seis volúmenes. En este caso nos limitaremos a citar entre paréntesis el número de verso o de versos, el del volumen —en números romanos— en el que se encuentra la cita y el de página. No ignoramos, de todos modos, que tanto en la HTP como en la Versión de Alfonso XI, tal como advierte Juan Casas Rigall, «el texto francés más inmediato podría no pertenecer a ninguna de las ramas textuales del RT establecidas por L. Constans» (1999: 222). A su vez, Casas Rigall admite estar siguiendo la vieja tesis de García Solalinde (1916).
4.Una vez más, el subrayado es nuestro. El ejemplo que citamos arriba está tomado prácticamente al azar. Construcciones similares a la subrayada, como es sabido, no son ni mucho menos infrecuentes en la HTP. Por ejemplo, durante el asedio y prisión de Aquiles, el narrador afirma que se reunieron mil caballeros dispuestos para la lucha «asy commo auedes oydo» (82). Enumerar todos los casos nos llevaría a abusar del espacio con que contamos para este trabajo.
5.Nuevo subrayado nuestro, con el que se ponen de manifiesto las dos acciones simultáneas y necesarias de toda recitación: el oír y el contar.
6.Otra vez el subrayado es nuestro, y otra vez ha de considerarse la muestra citada como representativa de muchas otras. Por ejemplo, de uno de los señores que llega de la India para poner guarda en Troya se dice que trajo como vasallos a unos mil caballeros, de los cuales «segund fallamos por escripto, el que peor guisado venia de todos ellos, traya guisamiento tal, que conplia asaz para cuerpo de vn rrey ser bien guarnido» (97).
7.Sería en este caso la auctoritas de Benoît de Sainte-Maure, quien a su vez no sería sino un mero depositario de la auctoritas que prevalece en la tradición de la materia clásica, en una cadena que nos llevaría en última instancia hasta el propio Homero, a quien ni el artífice de la HTP ni tan siquiera Benoît habían, a buen seguro, leído directamente. Pensamos que prevalece la idea de la perfección de la materia, y su pervivencia a través de esa translatio que de algún modo es toda escritura, frente al criterio filológico, mucho más moderno, de la lectura directa de un original como garante de la verdad.
8.El subrayado es nuestro, otra vez.
9.Reproduzco arriba el texto original de la Biblioteca de Autores Cristianos, aunque puntualizo que he transcrito el vocablo griego historeîn en caracteres latinos para mayor comodidad.
10.Véase a este respecto, una vez más, Ynduráin (1998: 23-24).
11.En sentido muy similar se postulan Casas Rigall (1999) y, antes, Brownlee (1978-79).
12.La bibliografía sobre la historicidad del concepto de «literatura» (esto es, la literatura sobre el término «literatura») no es ya tan exigua como solía, hasta el punto de que nos resultaría imposible ocuparnos de ese tema por extenso ahora, y menos cuando ya lo hemos hecho en otra parte (García Única, 2011: 37-54). No obstante, algunas de las referencias que hemos tenido siempre presentes en la elaboración de nuestro trabajo deben ser consignadas en esta nota: sabemos que el término es historiable, y que desde los orígenes latinos de la palabra litteratura en tanto erudición hasta su actual consideración como arte autónomo media una gran distancia (Escarpit, 1970); sabemos que desde los usos poco asociados a la lectura silenciosa en el mundo clásico a lo que hoy es objeto privilegiado de la más sofisticada hermenéutica, también (Dupont, 2001); sabemos que la apuesta por la historia es la apuesta por la historicidad de tal concepto cuando lo aplicamos a las letras del Medievo (Funes, 2003); sabemos que conviene entrecomillar el vocablo cuando lo aplicamos a la Edad Media para precisar que bajo él no deben darse por hechos algunos factores —el de la presencia de un sujeto enunciador autónomo quizá sea el más decisivo— tan modernos como ajenos a la lógica escrituraria de la poesía medieval (Zumthor, 1986); y sabemos, en suma, que «La Literatura no ha existido siempre» (Rodríguez, 1990: 5).
13.Para este aspecto, sin duda complejo pero necesario, ha de ser de consulta ineludible el impresionante trabajo de Juan Carlos Rodríguez (1990: 5-6).
14.Aunque la tesis viene de mucho más atrás (García Solalinde, 1916: 127), entre las últimas posiciones en aceptar la posibilidad de retrasar la fecha de composición hasta el siglo XIV nos encontramos con las de Peláez (1996: 245-246), Haywood (1996: 8) y Larrea Velasco (2012: 96).
15.Aunque no es del todo desatinada la idea de recurrir, como hace Brownlee (1985: 41), al clásico libro de Étienne Gilson (2007) para justificar que de resultas de una serie de polémicas la prosa fuese adquiriendo en el siglo XIII un carácter de verdad que se da por hecho no tenía el verso, cosa que a su entender explicaría la supuesta naturaleza «derhymed» de la HTP, lo cierto es que en el caso castellano la situación puede no ser tan sencilla como la plantea esta autora. Claro está que la idea puede tener un recorrido interesante por delante por lo que respecta a la relación entre la prosa y las formas más claras de la oralidad (consideremos, por ejemplo, los cantares de gesta como una suerte de «signos flotantes» del habla hasta que son recogidos, esto es, convertidos en escriptura en la prosa alfonsí, sin ir más lejos); pero no debemos olvidar que un corpus de textos con los que la HTP comparte —ya lo hemos señalado arriba— algo más que un fragmento escrito en el mismo metro, los poemas «por la cuaderna vía», encuentran su legitimación en tanto discursos verdaderos o «sin pecado» precisamente en la regularidad del «curso rimado» y las «sílabas contadas». Lo importante, entendemos, no es tanto que lo que se afirma vaya en prosa o verso como que se haga según «dize la escriptura».
16.Subrayado nuestro. Se halla escrita tal cosa en el Roman de Troie, por supuesto: «Andromacha apelot l’om / La femme Hector par son dreit non, / Gente dame de haut parage, / Franche e corteise e proz e sage. / Mout ert leial vers son seignor / E mout l’ama de grant amor» (vv. 15263-15268, III, 20).
17.Los subrayados de los términos espaciales de suso, adelante y aqui vuelven a ser nuestros.
18.Debo en este punto agradecer muy cordialmente al doctor Martín Romero el que tuviera la amabilidad de enviarme una copia de su magnífico trabajo.
19.Por cierto, más que un criterio racionalista, como tiende a decirse, consideramos que lo que aparece en el pasaje es el criterio de la ratio, en tanto capacidad de interpretar los signos de la Escritura en su doble dimensión (del Libro Sagrado y del Libro del Mundo). Parece lo mismo pero no lo es.
20.Véase, a propósito de esta compleja cuestión, la magnífica explicación que ofrece Juan Varela-Portas de Orduña (2010: 15) en su monografía sobre Dante.
21.Para una visión mucho más profunda y matizada de esta fascinante cuestión véase Pomian (1990: 62-64).
22.Claro está que la cuestión merecería ser estudiada con más cuidado, sobre todo por lo que respecta a los titubeos que parecen detectarse en la prosificación de antiguos versos reconvertidos a prosa dentro del propio texto de la HTP. Todo en ella nos deja la impresión de que tuviera un aire de trabajo a medio hacer o de borrador en el que rastrear el proceso de trabajo en la escritura. Los estudios clásicos, pese a que ha habido otras propuestas, nos parece que a este respecto siguen siendo los de Paz y Meliá (1899) y Menéndez Pidal (1934). De Brownlee (1979: 271) puede decirse, si acaso, que lo intenta.