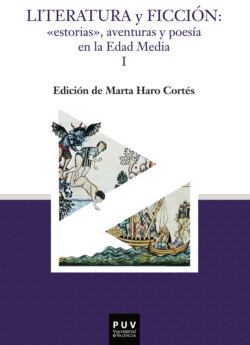Читать книгу Literatura y ficción - AA.VV - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl discurso de la mirada. Imágenes del cuerpo femenino en la lírica medieval: entre el ideal y la parodia
Juan Paredes
Universidad de Granada
El interés y los consiguientes estudios sobre la imagen, realidad y la naturaleza de la mujer en su contexto histórico, cultural y social ha experimentado en los últimos años un incremento tan extraordinario que resulta realmente muy difícil abarcar el enorme caudal bibliográfico sobre el tema, cada vez más difuso y desordenado. Por lo que se refiere específicamente a la investigación en el ámbito medieval es absolutamente necesario mencionar un texto fundamental como es el Studyng Medieval Women, editado por Nancy F. Partner (1993), con una imprescindible bibliografía comentada sobre «Medievalism and Feminism» de Judith Bennett. De gran interés es la revisión crítica que realiza Eukene Lacarra «Sobre la evolución del discurso del género y del cuerpo en los estudios medievales (1985-1997)» (1999: 61-100), donde pasa revista a las más importantes aportaciones sobre el tema. Y por lo que se refiere al terreno concreto de la literatura castellana, hay que contar con el «laberinto bibliográfico de mudable fortuna» que Rafael M. Mérida Jiménez ofrece en las dos entregas de Memorabilia, sobre La mujer en la literatura castellana medieval: I. Las representaciones masculinas y II. La cultura femenina, y su más amplio repertorio Women in Medieval Iberia (Mérida Jiménez 2002), donde se recogen las investigaciones más importantes sobre las autoras hispánicas y las imágenes femeninas en las literaturas hispano-árabe, hispano-hebrea e iberorrománica de la Edad Media.1
Se trata de estudiar la corporeidad femenina en los textos literarios medievales como expresión de una mentalidad, como construcción de un discurso donde la mirada se ha polarizado en un solo sentido, en el que la mujer se ha convertido en objeto de una escritura exclusivamente masculina. Desde esta perspectiva, la descripción del cuerpo de la mujer es el exponente de un discurso que manifiesta claramente el valor de la naturaleza femenina.
Las artes poéticas medievales prestan una atención relevante a la descripción. A ella se dedica la mayor parte de un tratado tan significativo como el Ars versificatoria de Mateo de Vendôme, para quien la descripción es el objeto supremo de la poesía (Faral 1971: 76). Y es que, como señala de Bruyne, la Edad Media va a presentar a la mujer a través de la mirada del arte, de una estética que nos va a permitir verla a través de una técnica artística. La descripción de la corporeidad femenina no es objetiva, su finalidad non es el realismo. De acuerdo con las normas de la retórica, la descripción va a deformar la realidad para centrar la atención en aquellos valores que el sujeto (la mujer) debe tener para inspirar los sentimientos que el discurso quiere intencionadamente suscitar (Faral 1971: 76). Es una estilización afectiva. El amor, según la fórmula aceptada de Andrea Capellanus, se define en función de la descripción de la forma, de la belleza.2 Y si ésta es el objetivo primordial de aquélla, no cabe duda de que es a la mujer a quien hay que describir, de acuerdo con las normas y características impuestas por la retórica. Y son Cicerón (De inventione) y Horacio (Art poetica) los que constituyen los pilares de la doctrina medieval en este terreno. Así se van a determinar los elementos constitutivos y el orden y plan de la descripción, de acuerdo con una división tripartita que, desde la cabeza a los pies, comenzando por la región superior: cabellos, frente cejas; región media: nariz, ojos, mejillas; y región inferior: labios y mentón, y siguiendo después por el cuerpo: cuello, nuca, espaldas, brazos, manos, pecho, vientre, piernas, pie, obedece a leyes estrictas conforme los preceptos de la retórica.
El poeta canta a su amada, digna de su alabanza como encarnación del ideal. No es el mundo real el que describe, sino el de la imaginación, que es el que le permite acercarse al ideal de belleza que ilumina las imágenes concretas, de acuerdo con las normas establecidas de la descripción.
Así se nos aparece Enide en la descripción ideal, según los preceptos de la retórica:
De vrai vous dis qu’Iseut la blonde
n’eut cheveux si blonds ni luisant :
auprès d’eux ils seraient néant.
Elle avait plus que fleur de lis,
Clair et blanc, le front et le vis.
Sur la blancheur, par grand’ merveille,
d’une couleur fraîche et merveille,
que Nature lui eut donnée
était la face enluminée.
Les yeux si grand’ clarté rendaient
qu’à deux étoiles ressemblaient […]
Ainsi Enide était plus belle
que nulle dame ni pucelle
qui fut trouvée en tout le monde (vv. 49-62).3
También Bertran de Born comparará los cabellos de su dama con los de Isolda, a los que superará en belleza:
qu’Iseutz, la domna Tristan,
qu’en fo per totz mentauguda,
no.ls ac tan bels a saubuda.4
Y así se acerca Guillem de Cabestany al recuerdo de su amada, en la que ha depositado toda su fe:
En sovinensa
tenc la car’e.l dous ris,
vostra valensa
e.l belh cors blanc e lis;
s’ieu per crezensa
estes vas Dieu tan fis
vius ses falhensa
intrer’em paradis;5
Aquí a la descripción física, del rostro y del cuerpo, se une la descripción moral (valensa); y es la imagen ideal del recuerdo la que conduce al poeta al anhelo de un paraíso, soñado precisamente a través de la comparación con la fidelidad a la amada.
Y es que la amada, en su perfección ideal, es creación de Dios:
Ai, bon’amors encobida
cors be faihz, delgatz e plas,
frescha chara colorida,
cui Deus formet ab sas mas!6
Así lo declara también Amanieu de Sescars quien, después de alabar la perfección y gentileza de la hermosa figura de la amada, se va a centrar en el color y la descripción del rostro, como creación directa de la divinidad:
E no.s muda ni no.s cambia
vostra colors; ans es pus fina
mil tans que de flor aiglentina,
cant es un pauc entremesclada
blanca, vermelh’e colorada;
so pot dir totz homs que vos veya:
las mas e la gola.us blanqueya
plus que no fa neus de montanha.
E dic vos que re no.i guavanha
boca, mentos, nas, huells ni silha
ni frons, car Dieu, per maravilha
par que.us a de sas mas formada.7
También Bertran de Born pintará los rasgos físicos de su dama en correlación con su descripción moral:
Rassa, domn’ai qu’es frescha e fina,
coinda e gaia e mesquina:
pel saur, ab color de robina,
blanca pel cors com flors d’espina,
coude mol ab dura tetina,
e sembla conil de l’esquina.
A la fina frescha color,
al bo pretz et a la lauzor
lieu podon triar la melhor
cilh que si fan conoissedor
de me ves qual part ieu azor.8
De ahí la sutileza de algunas situaciones en las que el acercamiento amoroso, sin rehuir los detalles físicos, aparece más insinuado que efectivo y siempre dentro de los márgenes de contención debidos a la persona amada.
Es, por ejemplo, Guilhem de Peitieu quien ruega a Dios que le permita vivir hasta que pueda poner sus manos bajo el manto de su amada: «qu’aia mas mans soz son mantel». Aunque más explícito en su petición se muestra Arnaut Daniel, que quiere yacer con su señora y contemplar su hermoso cuerpo a la luz de la lámpara:
Dieus lo chautitz,
per cui foron assoutas
las faillidas que fetz Longis lo cecs,
voilla, si.l platz, q’ieu e midonz jassam
en la chambra on amdui nos mandem
un rics convens do tan gran joi atendi,
q.el seu bel cors baisan rizen descobra
e q.el remir contra.l lum de la lampa.9
Y de ahí también la alabanza de la dama, que no necesita afeites para destacar su natural belleza:
Aqesta don m’auzetz chantar
es plus bella q.ieu no sai dir;
fresc’a color e bel esgar
et es blanca ses brunezir;
oc, e non es vernisada,
ni om de leis non pot mal dir,
tant es fin’et esmerada.10
Texto que nada tiene que ver con el de el Monje de Montaudon, Autra vetz fui parlament (La Vaud 1910: II, 268), tensón ficticia con Dios que constituye una sátira contra las damas que se maquillan demasiado (Bec 1984: 70-76).
Y es que, aunque mucho menos frecuentes, también encontramos descripciones de la fealdad en los textos de la Edad Media.
Adam de la Halle nos ha dejado uno de los textos más significativos en este sentido, en el que hace una descripción de la belleza ideal de su mujer, perfectamente acorde con el canon estableció en la fin’amors, en contraste con la realidad: «El amor adorna a la mujer, la hace brillar con todas sus gracias y la hace aparecer tan superior, que de una cualquiera se llega a pensar que es una reina. Sus cabellos me parecían del más deslumbrante oro, abundosos, ondulados y tornasolados; hélos aquí escasos, negros y alicaídos: ahora todo en ella me parece cambiado. Tenía una frente bien proporcionada, blanca, lisa, amplia y despejada; y ahora la veo arrugada y estrecha. Tenía —a lo que parecía— las cejas arqueadas, finas y marcadas de un solo trazo negro como a pincel, para volver más bella la mirada: las veo ahora rectas y espeluznantes, como si quisieran echar a volar» (Adam de la Halle 1911),
En esta misma línea de misoginia, algunas veces con algunos rasgos de comicidad, se inscriben numerosos cuentos, que advierten del peligro de las mujeres. El mismo título del Sendebar: Libro de los engaños de las mujeres, es muy significativo a este respecto. Y es muy explícita en este sentido la identificación que se realiza en un cuento como «El muchacho que nunca había visto a una mujer» de las mujeres con los diablos, al menos en las versiones del Barlaam y Josafat y el Novellino. Y si en el Libro de los exemplos la identificación se hace, no muy lejos de las gansas de la novella de Boccaccio, con cabras, no se deja de sugerir que la mujer fuera «ojo del diablo». Los predicadores irán mucho más lejos y describirán el horror infernal al que conducen las mujeres.
La misoginia en textos castellanos del siglo XIII es de tal magnitud que, como señala Gómez Redondo (2013: 30), «requerirá una defensa de la identidad femenina en obras que pertenecen al ámbito del molinismo y que sirve de reflejo de una de las claves de afirmación cultural que se construye en torno a la reina doña María de Molina». Así, en los Castigos del rey Sancho IV hay una consciente intención de realizar una alabanza de las mujeres, desde su inicio.
También en los poemas arabigoandaluces el cuerpo femenino es mirado desde la perspectiva masculina. Las imágenes aparecen tomadas del mundo natural. Y así, como ocurre en la descripción de las huríes, el cuello se asimila al del antílope, los ojos a los de la gacela, el talle a los árboles, etc.: «Sus miradas eran de gacela; su cuello como el del ciervo blanco; sus labios rojos, como el vino; sus dientes como las burbujas», dice Ben Jafacha en Escena de amor. Y el príncipe omeya Marwan ben Abd al-Rahman presenta así a La hermosa en la orgía: «Su talle flexible era una rama que se balanceaba sobre el montón de arena de su cadera y de la que cogía mi corazón frutos de fuego. Los rubios cabellos que asomaban por sus sienes dibujaban un lam en la blanca página de su mejilla, como oro que corre sobre plata. Estaba en el apogeo de su belleza, como la rama cuando se viste de hojas» (García Gómez 1940).
Descripción de una corporeidad femenina de acuerdo con el modelo de la mujer árabe, algunos de cuyos detalles, como señalaba Dámaso Alonso (1958: 86-99), han sido recreados en el Libro de buen amor, donde encontramos la primera descripción completa del cuerpo de la mujer de la literatura castellana. Es don Amor quien muestra el modelo al Arcipreste:
Si dexier’ que la dueña non tiene onbros muy grandes,
nin los braços delgados, tú luego le demandes
si ha los pechos chicos; si dize ‘sí’, demandes
contra la fegura toda, porque más cierto andes.
Si diz que los sobacos tiene un poco mojados
e que ha chicas piernas e luengos los costados,
ancheta de caderas, pies chicos, socavados,
tal mujer non la fallan en todos los mercados (c. 444-445).
Difícil no ver en esta descripción, que por lo demás poco tendrá que ver con las de las serranas que el Arcipreste va a encontrar en los puertos de Guadarrama, los ecos del «talle flexible» y el «montón de arena de su cadera» de Marwan ben Abd al-Rahman. En Las mil y una noches (2000: II, 911, noche 807), Hasan describe a su mujer con «el cuerpo delgado» y «las caderas pesadas» (Las mil y una noches, 2000, vol. II, p. 911). Y de esta manera describe también la magdula al-Yahiz: «la parte superior de su cuerpo es una vara delgada, y su parte inferior, una colina de arena» (Tena 2008: 51). Características que también corresponden a las expuestas por Fajr al-Din al-Razi en su Tratado de la ciencia fisiognómica, y que van a pasar a los textos cristianos. Es lo que ocurre con la Historia de la Donzella Teodor, recreación de un cuento de Las mil y una noches (2000: I, 1365-1415. Noches 436-462), donde encontramos descripciones pormenorizadas del cuerpo femenino11 con las mismas características, en este caso dieciocho, de los textos árabes mencionados:
Señor maestro, sabed que ha de ser luenga en tres lugares en esta manera: para ser del todo fermosa, ha de tener el cuello luengo, e los dedos luengos, e el cuerpo luengo. E ha de ser pequeña en tres lugares: pequeñas las narizes e la boca e los pies. E ha de ser blanca en tres lugares: ha de ser blanca en el cuerpo e blanca en la cara e blancos los dientes. E ha de ser prieta en tres lugares: los cabellos prietos e las pestañas prietas e lo prieto de los ojos. E ha de ser vermeja en tres lugares: bermejos los labrios de la boca, e bermejas las enzías, e bermeja en medio de los carillos. Ha de ser ancha en tres lugares: ancha en las muñecas de los braços, e ancha de los hombros, e ha de ser ancha en las espaldas.12
Características que, en su formulación genérica, no pueden ocultar la enunciación masculina del discurso que las enmarca como manifestación de un deseo, que debe ser conocido y explorado, para luego, dada la peligrosidad de la corporeidad femenina, proceder a su ocultación (Gómez Redondo).
Sólo en la lírica tradicional parece producirse una inversión de valores donde la mujer, objeto del deseo, pasa a ser sujeto enunciador. Y es en la tradición hispánica donde esta formulación de la voz poética femenina tiene un mayor arraigo por la presencia de las canciones andalusíes, las cantigas de amigo y, en menor medida, los villancicos:13
Las canciones andalusíes primitivas, las cantigas de amigo y los villancicos castellanos aparecen claramente como tres ramas de un mismo tronco enraizado en el suelo de la Península ibérica. Las tres variedades tienen aire de familia inconfundible y, sobre todo, las tres tienen su mayor parte, y la mejor, con un doble carácter diferencial común: el ser canciones puestas en boca de una doncella, confidentemente, a su madre (Menéndez Pidal 1956: 130).
También Dámaso Alonso (1949), refiriéndose a las jarchas, insistía en el carácter marcadamente femenino de estas composiciones: «Esta poesía es, casi toda, de «iniciativa femenina»: auténticas cancioncillas «de Amigo», elementales, desgarradores y limpísimos gritos de doncella enamorada».14
Muchos cantares hispánicos tradicionales presentan una ruptura del canon de la descriptio puellae establecido, de acuerdo con el tópico descriptivo de la tez pálida, los ojos claros y los cabellos rubios. Es lo que ocurre, por ejemplo, con algunas canciones del arquetipo de la morenica:
Aunque soy morena
blanca yo nací:
guardando ganado
la color perdí (Frenk 1990: 139).
Aunque soy morena y prieta
¿a mí que se me da?
Que amor tengo que me servirá (Frenk 1990: 130).
Las descripciones populares, tan escasas en la poesía de cancionero, encuentran en estas canciones tradicionales su caldo de cultivo como expresión de los tópicos de la poesía popular.15
Pero esta construcción crítica no deja de ser más que un aspecto de la lírica medieval, formulada de manera mayoritaria, como ocurre además con algunos villancicos y otras canciones populares, desde parámetros exclusivamente masculinos (Cabo Aguinaga 1988: 225-230).
Y es precisamente este discurso del género y el cuerpo, desde la mirada masculina, el que va a generar su propio contradiscurso, dando paso a una formulación paródica donde todos los elementos adquieren una nueva dimensión y sentido. Y es precisamente en el ámbito hispánico, y en particular en la lírica gallego-portuguesa donde esta reformulación alcanza, aunque no de manera exclusiva, su mayor significado.
Y es que todo discurso genera su propio contradiscurso. La lírica trovadoresca, que ya había producido en Provenza, desde su inicio, los mecanismos de reacción contra el ideal cortés, creando una literatura subversiva y anticonformista, inversión de los valores establecidos, alcanza en la Península Ibérica un nivel de desarrollo, si cabe, mucho más radical, de manera muy particular en las cantigas d’ escarnho e de mal dizer y en los llamados escanhos d’amor y escarnhos d’amigo, como formulación paródica de los géneros que intencionalmente subvierten y cuya doble organización discursiva, configurada por la dialéctica de los elementos amorosos y satíricos, determina su propio sistema de descodificación, a partir fundamentalmente de los registros léxicos. Desde esta perspectiva, desde la consideración de la cultura carnavalesca popular propugnada por Bajtin (1970), la descripción del cuerpo de la mujer en los cancioneros adquiere un relieve particular para la recreación de un discurso de la mirada entre el ideal y la parodia.
Y eran precisamente los tópicos del amor cortés los que ofrecían la mayor fuente de inspiración para la burla y la parodia. Los límites no estaban siempre bien delimitados. Muchas de las burlas contra las soldaderas no eran sino una inversión, contratextos, de la pasión idealizada de la cantiga de amor.16
Este contradiscurso cortés es el que marca la diferencia entre el elogio a la dama que Don Dinis confiesa querer hacer, «em maneira de proençal»,17 es decir según los tópicos establecidos de la fin amor´s, y el contradiscurso amoroso «Med’ei ao pertigueiro que ten Deça», de Alfonso X, que la crítica acepta unánimemente como «escarnio de amor».18 El texto constituye un auténtico repertorio de procedimientos paródicos (Rodiño 1993), desde la identificación del nombre de la amada (Milia Sancha Fernándiz), la inversión del temor al senhor, en este caso invertido hacia un posible rival (el pertigueiro de Deza), o la presentación jocosa del sufrimiento amoroso («antolha-xe-me riso»). Los tópicos de la descriptio puellae aparecen invertidos, acentuando la desviación del texto con respecto a los parámetros de la cantiga de amor. Todos estos elementos y los diversos procedimientos paródicos de transgresión, recontextualización e inversión de los valores, subrayan el carácter contratextual de esta cantiga.19
El rasgo deja de ser pertinente en la cantiga Non quer’eu donzela fea (B 476), donde la inversión de la descriptio puellae se mantiene dentro del canon genérico de la cantiga de escarnio y maldecir:
Non quer’ eu donzela fea
que ant’ a mia porta pea.
Non quer’ eu donzela fea
e negra come carvon,
que ant’ a mia porta pea
nen faça come sison.
Non quer’ eu donzela fea
que ant’ a mia porta pea.
Non quer’ eu donzela fea
e velosa come can,
que ant’ a mia porta pea
nen faça come alerman.
Non quer’ eu donzela fea
que ant’ a mia porta pea.
Non quer’ eu donzela fea
que á brancos os cabelos,
que ant’ a mia porta pea
nen faça come camelos.
Non quer’ eu donzela fea
que ant’ a mia porta pea.
Non quer’ eu donzela fea
veelha de maa coor,
que ant’ a mia porta pea
nen faça i peior.
Non quer’ eu donzela fea
que ant’ a mia porta pea (Paredes 22).
La descripción, centrada en las comparaciones con el mundo de la zoología y la botánica sitúan a la mujer en un plano puramente animal. Se trataría, en última instancia, de un tema de larguísima tradición como el de la burla de la dama vieja (Pellegrini 1960:167; Corral Díaz 1993:403-414).
El tono escatológico de la descripción, lejos del carácter marcadamente sexual de otros textos, como «Fui eu poer a mão noutro dia», o el también alfonsí dedicado al deán de Cádiz «Ao daian de Cález eu achei», subraya la marcada diferencia en la consideración de la soldadeira, cuya descripción se mantiene siempre dentro de los parámetros de la sexualidad, y la contención de los elementos con referencia a la dama (Branco 1993:151-154).
La referencia a la color negra («negra come carvon») del texto alfonsí es utilizada por Pero da Ponte aplicado a Marinha Foça, que presumía de belleza y que pregunta al trovador sobre su apariencia, recibiendo por respuesta el burlesco estribillo, en el que en gradación creciente se va resumiendo el sentir que suscita su fealdad:
- Senhor, non ouver’ a nacer
quen vos viu e vos desejou!
que non s’ ouver’ a levantar
quen vos viu e vos desejou!
e mal dia naceu por si
quen vos viu e vos desejou!
irad’ ouve Nostro Senhor
quen vos viu e vos desejou (Lapa 343).
El tono anticortés se mantiene de manera contundente en la cantiga de Alfonso X «Achei Sancha Anes encabalgada», en la se compara a una dama de aventajadas formas con una carreta de paja. El término tiene que ser descodificado en el campo semántico específico de lexemas como encabalgar ‘montar’, pajar y, sobre todo, sodomita: fududancua < FUTUTUS IN CULUM, que remite a una actividad sexual contra natura, como la mostela (comadreja),20 animal que, según los bestiarios, era capaz de concebir a través de la boca y parir por las orejas (Alvar 1998: 10).
Achei Sancha Anes encavalgada,
e dix’ eu por ela cousa guisada,
ca nunca vi dona peior talhada,
e quige jurar que era mostea;
vi-a cavalgar per ua aldeia
e quige jurar que era mostea.
Vi-a cavalgar con un seu scudeiro,
e non ia milhor un cavaleiro.
Santiguei-m’ e disse: - Gran foi o palheiro
onde carregaron tan gran mostea;
vi-a cavalgar per ua aldeia
e quige jurar que era mostea.
Vi-a cavalgar indo pela rua,
mui ben vistida en cima da mua;
e dix’ eu: - Ai, velha fududancua,
que me semelhades ora mostea!
Vi-a cavalgar per ua aldeia
e quige jurar que era mostea (Paredes 3).
La parodia del amor cortés es también patente en la cantiga «Ai, dona fea, fostes-vos queixar», en la que el trovador Johan Garcia de Guilhade responde a una «dama fea», que se quejaba de que el poeta no la alabada en sus cantares, que va a componer un poema en el que la va a presentar, en una gradación que va de la descripción física a la moral, de acuerdo con las dos partes que las artes poéticas medievales establecen para la descripción de persona (Faral 1971: 78-79), como «dona fea, velha e sandia»:
Ai, dona fea, fostes-vos queixar
que vos nunca louvo en meu cantar;
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!
Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes atan gran coraçon
que vos eu loe, en esta razon
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçon:
dona fea, velha e sandia!
Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia! (Lapa 203).
La descripción desde la doble perspectiva, física y moral, es utilizada también por Pero Larouco en un escarnio de amor en el que ridiculiza a una dama que le perseguía, y critica al mismo tiempo a la hija de cierto rey, tal vez Alfonso X, a la que le cuadraba a la perfección la gradación que de lo físico a lo moral establecía la descripción «assi de fea come de maldade:
De vós, senhor, quer’ eu dizer verdade,
e non ja sobr’ o amor que vos ei:
senhor é ben a vossa torpidade
de quantas outras eno mundo sei;
assi de fea come de maldade
non vos vence oje senon filha dun rei.
Eu non vos amo nen me perderei
u vos non vir, por vós, de soidade (Lapa 397, vv. 1-8).
Directamente relacionada con la cantiga de Garcia de Guilhade está la de Pedr’Amigo de Sevilha «Meus amigos, tan desaventurado», nueva parodia del amor cortés en la que el poeta finge estar enamorado de una dama «fea, vieja, como nunca había visto, y un poco puta»:
Meus amigos, tan desaventurado
me fez Deus, que non sey oje eu quem
fose no mund’ en peor ponto nado,
poys unha dona fez querer gran ben,
fea e velha nunca eu vi tanto;
e esta dona puta é já quanto
por qu’ eu moyro, amigos, mal pecado!
E esta dona de pran á jurado,
meus amigos, por que perc’ o meu sem,
que jasca senpre quand’ ouver guisado
ela con outr’ e non dê por min rem;
e con tod’ aquesto, se Deus mi valha,
jasqu’ eu morendo d’ amor e sem falha
po-lo seu rostro velh’ e enrrugado.
E d’ esta dona moyto bem diria
se mi val (Marroni 22).21
También en la cantiga «Ua donzela coitado», atribuida a Pero Viviaez, aunque la rúbrica especifica que es de Caldeiron, el trovador finge estar enamorado de otra dama muy fea, de la que realiza una descripción en tono paródico y caricaturesco, que contraviene todas las normas del canon establecido: «rostro agudo como hurón, barba en el mentón y en el bigote, y el vientre grande e hinchado», «Sobrecejas espesas, grandes y muy peludas, caídas sobre los ojos, y las tetas descolgadas y muy grandes», «un palmo y medio de pie», en contraste con la cintura, «tres pulgadas», «la cabeza arrugada y los ojos hundidos, los dientes pintados como dados (es decir con muchas caries)». Y termina el poeta: «Así la hizo Nuestro Señor: muy sin donaire y sin sabor, muy pobre y esforzada»:
Ua donzela coitado
d’ amor por si me faz andar;
e en sas feituras falar
quero eu, come namorado:
rostr’ agudo come foron,
barva no queix’ e no granhon,
o ventre grand’ e inchado.
Sobrancelhas mesturadas,
grandes e mui cabeludas,
sobre-los olhos merjudas;
e as tetas pendoradas
e mui grandes, per boa fé;
á un palm’ e meio no pé
e no cós três polegadas.
A testa ten enrugada
e os olhos encovados,
dentes pintos come dados…
e acabei, de passada.
Atal a fez Nostro Senhor:
mui sen doair’ e sen sabor,
des i mui pobr’22 e forçada (Lapa 405).
La voz femenina suena, aunque de una manera indirecta, en un texto de Fernán Rodríguez de Calheiros en el que una dama confiesa preferir estar mal hecha a tener un cuerpo delgado, contradicción que sólo encuentra explicación en la rúbrica que antecede a la cantiga, que explica que Fernán Rodriguez «entendía en ua donzela, e tragian a esta donzela preito de a casaren con Fernan Roiz Corpo Delgado, e ela dice que non quería». «E por esto fez este cantar Fernan Rodríguiz».23
La mujer, como sujeto enunciador, aparece en una cantiga de Joan Baveca, «Estavan oje duas soldadeiras», en la que dos soldaderas hablan sobre sus respectivos pareceres. La hipócrita alabanza inicial deja paso de inmediato a la crítica más despiadada, en la que una a otra se van increpando sobre las arrugas de las ojeras, lo enmarañado del rostro, la flacidez del vientre o el aspecto de las tetas. Aunque es la voz femenina la que domina el texto, sin embargo la mirada sigue siendo masculina, como lo demuestra la presencia del trovador, que llega justo a tiempo para transcribir las palabras de las dos soldaderas:
E, depois tomaron senhas masseiras
e banharon-se e loavan-s’ a si;
e quis Deus que, nas palavras primeiras
que ouveron, que chegass’ eu ali;
e diss’ a ua: - Mole ventr’ avedes;
e diss’ a outr’: - E vós mal ascondedes
as tetas, que semelhan cevadeiras (Lapa 193).
El contradiscurso cortés que estos textos manifiestan llega, tal vez, a su grado más elevado en la cantiga de Pero de Armea «Donzela, quen quer entendería», donde la inversión del retrato femenino, en contraposición al canon establecido por la retórica, alcanza su máxima virulencia con la asimilación del rostro de la dama, que presumía de hermosa sin serlo, con el culo afeitado del trovador: el texto, como los anteriores, es explícito en las descripciones y no se ahorran calificativos a la hora de establecer las comparaciones: «no habría en el mundo nadie que se pareciese tanto a mi culo como vos si le pusieran afeites», «sólo con que mi culo estuviera satisfecho de sí mismo y se le pusiera albayalde, se parecería a vos en el espejo», o como especifica la última estrofa: «quien a mi culo pusiese orejas y le simulase las sobrecejas, de pareceros no os debería nada».
Donzela, quen quer entenderia
que vós mui fremosa parescedes:
se assi é, como vós dizedes,
no mundo vosso par non avia;
a min, que i vosso par ouvesse,
quen a meu cuu concela posesse,
de parescer ben vencer vos ia.
Vós andades dizend’ en concelho
que sobre todas parescedes ben,
e con tod’ esto non vos vej’ eu ren,
pero põedes branqu’ en vermelho;
mais sol que s’ o meu cuu de si pague,
e poser un pouco d’ alvaiade,
reveer-s’ á convosco no espelho.
Donzela, vós sodes ben talhada
se no talho erro non prendedes,
ou en essa saia que vós tragedes;
e pero sodes ben colorada,
quen ao meu cuu posesse orelhas
e lhi ben fingesse as sobrancelhas,
de parescer non vos devera nada (Arias 189).
Tal inversión en la descripción física de la mujer tenía que provocar numerosas burlas como lo prueba el hecho de que Pero d’Ambroa compusiera otro texto sobre el mismo tema, con una intensificación burlesca y la aparición de un nuevo personaje, a quien a toda costa había que sustraer la vista del hermoso trasero «pues si lo ve don Fernand’Escalho, estáis soltero y seréis casado»: el trovador se dirige burlonamente a su colega Pero d’Armea para decirle que cuando compuso su culo, «que en belleza podría vencer a una doncella», todo lo perdió porque no le puso narices. Y le aconseja que se las ponga, junto con los labios y un bigote bien hecho, «y haréis un culo bien peludo», porque «un culo tan bello como es el vuestro, aunque se quiera buscar, no se halla en toda la tierra de Sahagún a Saelices».
Pero d’ Armea, quando composestes
o vosso cuu, que tan ben parescesse,
e lhi revol e conçela posestes,
que donzela de parescer vencesse,
e sobrançelhas lhi fostes põer:
tod’ est’ amigo soubestes perder,
polos narizes, que lhi non posestes.
E, don Pedro, ponede-lh’ os narizes
ca vos conselh’ eu o melhor que posso;
e matarei huu par de perdizes,
que atan bel cuu com’ é esse vosso,
ainda que o home queira buscar,
que o non possan en toda a terra achar,
de San Ffagundo atá Ssan Felizes.
E, don Pedro, os beiços lh’ er põede
a esse cuu que fo tam bem barvado,
e o granhon ben feito lhi fazede,
e faredes o cuu ben arrufado;
e punhade logo de o encobrir,
ca sse ve-lo don Fernand’ Escalho vir,
ssodes solteiro e seredes casado (Alvar 14).
La inversión de valores que el discurso contracortés implica, alcanza en estas descripciones del cuerpo de la mujer su nivel más alto como reflejo de la construcción de un discurso en el que la visión del mundo al revés consustancial a la cultura carnavalesca popular (Bajtin 1970) se concretiza de manera significativa al elevar el culo a cabeza (Tavani 1984: 10) La mirada que recorre la visión y la descripción de la corporeidad femenina a través de la lírica medieval es la misma, pero la intensificación de estos textos subrayan de manera significativa su valor como reflejo de una mentalidad, como exponentes de una visión, manifestación de la misoginia medieval, que asigna el cuerpo femenino al registro de lo grotesco.
Bibliografía
ALONSO, Dámaso (1949), «Cancioncillas de ‘amigo’ mozárabes (primavera temprana de la lírica europea)», RFE, XXIII, pp. 297-349. Reimp. Primavera temprana de la literatura europea, Madrid, 1961, pp. 17-79.
____ (1958), «La bella de Juan Ruiz , toda problemas», en De los siglos oscuros al de oro, Madrid, Gredos.
ALVAR, Carlos (1986), «Las poesías de Pero Garcia d’Ambroa», Studi Mediolatini e Volgari, XXXII, pp. 5-112.
____ (1998), «Alfonso X, poeta profano. Temas poéticos», en Le rayonnement des troubadours, Actes du Colloque de l’Association Internationale d’Études Occitanes (Amsterdam, 16-18 Octobre 1995), ed. Anton Touber, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, 27, Atlanta-Rodopi, Amsterdam, pp. 3-17.
ARIAS FREIXEDO, X. B. (2003), Antoloxía da lírica galego-portuguesa, Vigo, Xerais.
BAJTIN, M. (1970), L’Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard.
BEC, Pierre (1984), Burlesque et obscénité chez les troubadours, Paris, Édition Stock.
BELTRÁN, Vicente, ed. (2005), Canción de mujer, cantiga de amigo, PPU, Barcelona.
BLECUA, Alberto, ed., (1998), Juan Ruiz. Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, Madrid, Cátedra.
BRANCO, A. (1993), «A mulher e o homem na poesía obscena de D. Afonso X»; AHLM, IV, 2, pp. 151-154.
CABO Aguinaga, F. (1988), «Sobre la perspectiva masculina en la lírica tradicional castellana», AHLM, I, ed. V. Beltrán, Barcelona, PPU, pp. 225-230.
CORRAL DÍAZ, Esther (1993), «A figura da velha nos cancioneiros profanos galego-portugueses», O cantar dos trovadores, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, pp.403-414.
DEYERMOND, Alan (2001), «Las imágenes populares en cancioneros medievales», en Lyra mínima oral. Los géneros breves de la literatura tradicional, eds. C. Alvar, C. Castillo, M. Masera y J. M. Pedrosa, Alcalá.
FARAL, Edmond (1971), Les Arts Poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Recherches et documents sur la technique littéraire du Moyen Âge, Champion, Paris.
FRENK, Margrit (1990), Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica (Siglos XV al XVII), Madrid, Castalia.
GARCÍA GÓMEZ, Emilio (1940), Poemas arabigoandaluces, Madrid, Espasa-Calpe.
GÓMEZ REDONDO, Fernando (2013), «El cuerpo de la mujer en la literatura medieval castellana: deseo y ocultación, conocimiento y transformación», en La mujer ante el espejo: estudios corporales, ed. María Jesús Zamora Calvo, Madrid: Abada editores.
HALLE, Adam de la (1911), Jeu de la Feuillée, ed. E. Langlois, Paris, (CFMA, 6, 1976).
HARO CORTÉS, Marta (1993), «Erotismo y arte amatoria en el discurso médico de la Historia de la doncella Teodor», Revista de Literatura Medieval, 5, 1993, pp. 113-125.
IRASTORTZA, T. (1986-1987), «La caracterización de la mujer a través de su descripción física en cuatro cancioneros del siglo XV» en Anales de Literatura Española V, pp. 189-218.
LA VAUD (1910), Troubadours cantaliens, Aurillac.
LACARRA, Eukene (1999), «Sobre la evolución del discurso del género y del cuerpo en los estudios medievales (1985-1997)», Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, eds. Santiago Fortuño Llorens-Tomás Martínez Romero, Castelló de la Plana, vol. I, pp. 61-100.
LANG, H. R. (1894), Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal, Halle, Max Niemeyer.
Las mil y una noches. Ed. Juan Vernet. Barcelona, Planeta, 2000.
LORENZO Gradín, Pilar (1990), La canción de mujer en la lírica medieval, Santiago de Compostela, Universidade.
MARRONI, G. (1968), «Le poesie di Pedr’Amigo de Sevilha», AION. Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 10/2, pp. 189-339.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1951), «Cantos románicos andalusíes», BRAE, XXXI, pp. 187-270. Reimp. España, eslabón entre la cristiandad y el Islam, Madrid, 1956, pp. 61-153.
MÉRIDA JIMÉNEZ, Rafael M. (2002), Medieval Feminist Forum / Subsidia Series, Eugene: University of Oregon – Society for Medieval Feminist Scholarship.
METTMANN, Walter (1962), (ed.), «La historia de la doncella Teodor», Ein spanisches Volksbuch arabischen Unsprungs, Wiesbaden, Franz Steiner.
MICHAËLIS, Carolina (1904), Cancioneiro de Ajuda, Halle. PAREDES, Juan (2001), El cancionero profano de Alfonso X el Sabio, L’Aquila-Roma, Japadre Editore.
____ (2009), «Texto y contratexto en la lírica galaico-portuguesa. En torno a la cantiga B 460 de Alfonso X», La lirica romanza del medievo. Storia, tradizioni, interpretazioni, Furio Brugnolo e Francesca Gambino, eds., Padova, Unipress, pp. 559-570.
PARTNER, Nancy (1993), Studying Medieval Women, Cambridge, Mass., The Academy of America.
PELLEGRINI, Silvio (1960), «Una cantiga de maldizer di Alfonso X», Studi mediolatini e volgari, VIII, pp. 165-172.
RIQUER, Martín de (1975), Los trovadores. Historia literaria y textos, Planeta, Barcelona.
RODIÑO, Ignacio (1999), «Escarnio de amor. Caracterización e corpus», Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, ed. Santiago Fortuño Llorens y Tomás Martínez Romero, Castelló de la Plana, III, pp. 252-256.
RODRIGUES LAPA, M. (1965), ed., Cantigas d’escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses, Galaxia, Vigo, 2ª ed. 1970 (Reimp. João Sá da Costa, Lisboa, 1995)
SCHOLBERG, K. R. (1971), Sátira e invectiva en la España medieval, Madrid, Gredos.
TAVANI, Giuseppe (1984), «O cómico e o carnavalesco nas cantigas de escarnho e maldizer», Boletim de Filologia. Homenagem a M. Rodrigues Lapa, 29, II, pp. 59-74.
TENA TENA, P. (2008), «Mujer y cuerpo en Al-Andalus», Studia Historica. Historia Medieval, Mujeres y Edad Media. Nuevas perspectivas, 26, pp. 45-61.
VALLÍN, Gemma (1997), Escarnho d’amor, «Medioevo Romanzo», XXI, pp. 131-146.
WARDROPPER, B. W. (1980), «Meaning in Medieval Spanish Folk Song» en The Interpretation of Medieval Lyric Poetry, ed. W.T.H. Jackson, Columbia University Press, Nueva York; Macmillan, Londres. pp. 176-193.
1.Cfr. La bibliografía sobre el tema en el Boletín Bibliográfico de la AHLM.
2.«Amor est passio quaedam innata, procedens ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus» (De Amore, III)
3.Gui de Warwick, ed. A. Ewert, CFMA, Paris, 1933, 2 vols.
4.«pues Iseut, la dama de Tristán, que por ellos fue de todos celebrada, no se supo que los tuviera tan bellos», Domna, puois de me no.us chal (Riquer 130, vv. 38-40).
5.«Tengo en el recuerdo la cara y la dulce sonrisa, vuestra valía y el hermoso cuerpo blanco y terso; si en mi fe fuese tan fiel a Dios, sin duda alguna entraría vivo en el paraíso», Lo dous cosire (Riquer, 213, vv. 31-38).
6.Bernart de Ventadorn, Lo tems vai e ven e vire ( Riquer 50, vv. 50-53).
7.«Y vuestro color ni se muda ni cambia, sino que es mil veces más delicado que el de la flor del rosal silvestre, cuando está un poco entremezclado de blanco, bermejo y colorado. Todo el que os vea puede decir que las manos y la garganta os blanquean más que la nieve de la montaña. Y os digo que en nada lo desmienten la boca, el mentón, la nariz, los ojos, las cejas ni la frente, pues parece que Dios os formó maravillosamente con sus manos» A vos, que ieu am deszamatz (Riquer 354, vv. 96-107).
8.«Rassa, mi señora es fresca y fina, gentil, alegre y moza; [tiene] el cabello rubio, con color de rubíes, y el cuerpo blanco como la flor del espino; muelle codo con dura teta, y su dorso parece de conejo. Los que pretenden averiguar hacia qué lado se inclina mi adoración, fácilmente conocerán a la mejor en su fino y fresco color, en su excelente mérito y en su fama», Rassa, tan creis e monta e poia (Riquer 135, vv. 12-22).
9.«El benigno Dios por quien fueron absueltos los pecados que cometió el ciego Longinos, quiera, si le place, que yo y mi señora yazcamos en la cámara en la que ambos fijemos una preciosa cita, de la que espero tanto placer que descubra un hermoso cuerpo, besando y riendo, y que lo contemple a la luz de la lámpara». Doutz brais e critz (Riquer 117, vv. 25-32).
10.«Ësta, de la que me oís cantar, es más hermosa de lo que sé decir; tiene fresco color y bella mirada y es blanca sin ensombrecerse. Sí, y no usa afeites, y nadie puede decir mal de ella: tan perfecta es y acrisolada». Cercamon, Ab lo temps qe fai refrescar (Riquer 25, vv. 15-21).
11.Vid. Marta Haro (1993: 113-125).
12.W. Mettmann 1962: 118-119.
13.Vid. Wardropper (1980); Irastortza (1986-1987); Beltrán (2005); Lorenzo Gradín (1990).
14.«Cancioncillas de ‘amigo’ mozárabes (primavera temprana de la lírica europea)», RFE, XXIII (1949), pp. 297-349. Reimp. Primavera temprana de la literatura europea, Madrid, 1961, pp.17-79.
15.Vid. Alan Deyermond 2001.
16.Vid. Scholberg 1971: 125.
17.Quer’ eu em maneira de proençal
fazer agora um cantar d’ amor,
e querrei muit’ i loar mha senhor
a que prez nem fremosura nom fal,
nem bondade; e mais vos direi em:
tanto a fez Deus comprida de bem
que mais que todas las do mundo val.
Ca mha senhor quizo Deus fazer tal,
quando a fez, que a fez sabedor
de todo bem e de mui gram valor,
e com tod’ esto é mui comunal
ali u deve; er deu-lhi bom sem,
e desi nom lhi fez pouco de bem
quando nom quis que lh’ outra foss’ igual.
Ca em mha senhor nunca Deus pos mal,
mais pos i prez e beldad’ e loor
e falar mui bem, e riir melhor
que outra molher; desi é leal
muit’, e por esto nom sei oj’ eu quem
possa compridamente no seu bem
falar, ca nom a, tra-lo seu bem, al (Lang 43).
18.Med’ ei ao pertigueiro que ten Deça:
semelha Pedro Gil na calvareça,
e non vi mia senhor á mui gran peça,
Mília Sancha Fernándiz, que muit’ amo.
Antolha-xe-me riso, pertigueiro: chamo
Mília Sancha Fernándiz, que muit’ amo.
Med’ ei ao pertigueir’ e ando soo,
que semelha Pero Gil no feijoo,
e non vi mia senhor, ond’ ei gran doo,
Milia Sancha Fernándiz, que muit’ amo.
Antolha-xe-me riso, pertigueiro: chamo
Milia Sancha Fernándiz, que muit’ amo.
Med’ ei do pertigueiro tal que mejo,
que semelha Pero Gil no vedejo,
e non vi mia senhor, ond’ ei desejo,
Milia Sancha Fernándiz, que muit’ amo.
Antolha-xe-me riso, pertigueiro: chamo
Milia Sancha Fernándiz, que muit’ amo (Paredes 5).
La denominación «escarnio de amor» es usada por primera vez por Carolina Michaëlis (1904: 540), a propósito de la cantiga «Grave dia .naceu, senhor,» de Pero Garcia d’Ambroa, y luego fijada por Lapa quien usa el término, en el Prefacio a la segunda edición de sus Cantigas d’escarnho e maldizer. Vid Paredes (2009).
19.En opinión de Lapa (1965:39), por su naturaleza de «escarnio de amor», parece obra de mocedad, tal vez de cuando el infante Don Alfonso gobernaba el reino de León entre 1237 y 1243. Ello sería una prueba de la maestría poética del autor y de la existencia, desde el principio, de estos géneros fronterizos, testimonio de la extraordinaria riqueza de la lírica galaico-portuguesa (Vallín 1997).
20.mostela, ‘haz o gavilla’, del lat. mustela ‘comadreja’, por la forma y color del animal y la tendencia de la lengua rural a servirse de nombres de animales para los conceptos de uso cotidiano.
21.Incompleta en ambos mss B y V.
22.Podría ser febre: flaca, pero pobre cuadra mejor con el retrato anti-cortes.
23.Dua donzela ensanhada
soo eu maravilhado
de como foi razoada
escontra mi noutro dia:
ca mi disse que queria
seer ante mal talhada
que aver corpo delgado (Lapa 138).