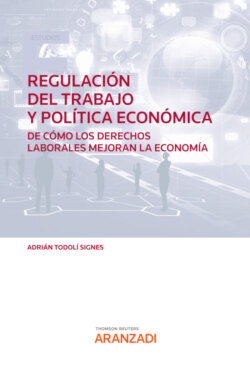Читать книгу Regulación del trabajo y Política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la Economía - Adrián Todolí Signes - Страница 10
3.1. EXPANSIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO
ОглавлениеLa expansión del Derecho del trabajo se fija principalmente en los años posteriores a la Segunda Guerra mundial, coincidentes en España con los primeros años del Franquismo. Una serie de condiciones económicas y políticas favorecieron dicha expansión: i) el desarrollo de un Estado fuerte y responsable de la protección de sus ciudadanos, incluido los trabajadores; ii) la construcción de una empresa integrada verticalmente y el desarrollo de las jerarquías; iii) la búsqueda de seguridad por parte de los trabajadores; iv) la relación de género entre el hombre trabajador y la mujer “ama de casa”; v) la fuerza de los sindicatos industriales muchos de ellos responsables parciales de la victoria contra la Alemania nazi en Europa y vi) los partidos socialdemócratas y sus alianzas con los sindicatos de clase.
A pesar de que, efectivamente, el fin de la Segunda Guerra mundial fuera el periodo de expansión mayor del Derecho del Trabajo para los países europeos y anglosajones, la realidad es que muchas de las piezas estuvieron dispuestas desde antes. Como señalan Boltanski y Chiapello29, la desvalorización de la moneda durante el periodo entreguerras y la posterior crisis de la década de 1930 provocó una disminución del poder adquisitivo y de las rentas que empujó a parte de la burguesía, que vivía de sus pequeñas propiedades que perdieron su valor, hacía al trabajo asalariado. Esto es, ya no eran solamente los obreros de fábrica sin formación los que vivían asalariados, sino que gran parte de la pequeña burguesía buscaba ganarse la vida a través de su trabajo, pues también había perdido la posibilidad de vivir de sus propiedades y rentas. Esta gente formada (ingenieros, profesionales, directivos y mandos intermedios) sufrió un descenso importante en su nivel de vida en época de entre guerras –y especialmente por la gran destrucción patrimonial sufrida por los bombardeos en la II Guerra Mundial– hasta que se puso en marcha, en los años de la postguerra, una nueva disposición de los recursos económicos a través del trabajo asalariado.
Estos colectivos exigieron –mediante sindicatos de clase, partidos políticos– un nuevo contrato social, por el cual pudieran “vivir como burgueses” dentro de una posición social de asalariado. Así, se establecieron dispositivos de seguridad como la jubilación, el desempleo, la posibilidad de desarrollar una carrera profesional dentro de una empresa verticalmente integrada, la revisión de los salarios conforme a la inflación, la seguridad en el trabajo mediante la indemnización por despido, etc. Todo ello, medidas e instituciones que buscaban dar seguridad a aquel que vivía de su trabajo –y no de rentas–, instituciones que beneficiaron conjuntamente a aquellos que nunca tuvieron capital o patrimonio del que vivir –la clase obrera–, pero también a aquellos que anteriormente disponían de unas rentas patrimoniales que le proporcionaban esa seguridad –la pequeña burguesía–, pero que posteriormente dejaron de tenerlas y buscaron refugio y seguridad en un conjunto de leyes protectoras, y de acuerdos colectivos, que les permitieran vivir de su trabajo con seguridad económica. Esto es, la pequeña burguesía se había convertido en clase trabajadora y, desde ese momento, los intereses de la “antigua” pequeña burguesía y la clase trabajadora convergieron.
Una de las narrativas más aceptadas sobre los éxitos del estado del bienestar, y del Derecho del trabajo como parte consustancial al mismo, es la construcción de la gran clase media. Una narrativa que, siendo cierta, probablemente oculte, en este relato heroico, el hecho de que las instituciones buscaron beneficiar en primer lugar, no a la clase baja, sino a esa escasa clase media que existía ya a principios de Siglo XX en forma de pequeña burguesía. Una pequeña burguesía o clase media que, derivado de la crisis económica y de la devastación de la guerra, se vio abocada a vivir enteramente de su trabajo. Una escasa pequeña burguesía que no estaba acostumbrada a la inseguridad económica –gracias a las rentas de las que disponían– y que tenía los contactos políticos suficientes para influir en la regulación de su nuevo modo de vida: el trabajo asalariado.
Así, un relato mucho más cínico podría revelar que, al menos parcialmente, la mejora de las condiciones sociales de la clase baja, que acabó –gracias al Estado del bienestar y del Derecho del trabajo– convirtiéndose en verdadera clase media, solamente fue el efecto colateral de normas que buscaban proteger a una burguesía caída en desgracia.
De lo que existen menos dudas es de que, a pesar de que pudiera existir intereses diversos dentro de la clase trabajadora en esta época de expansión del Derecho del trabajo, el hecho de que la regulación no distinguiera entre estos intereses, y existiera una verdadera solidaridad de clase trabajadora, impulsó y facilitó la construcción y evolución en las instituciones protectoras. Esto es, este cinismo deja de ser tal, desde el momento en el que la regulación –fuera cual fuera su objetivo– no buscó dar seguridad económica solamente a puestos cualificados –ocupados por personal formado proveniente de la pequeña burguesía– sino a todos los que vivían de su trabajo incluyendo el personal no cualificado. Así, la solidaridad de la clase trabajadora, como una única clase compuesta por todos aquellos que viven de su trabajo al no disponer de patrimonio o capital que explotar, con independencia de sus orígenes u otras consideraciones, fue la que otorgó músculo político suficiente para los cambios normativos que se produjeron.
En definitiva, no es solamente que los intereses de la clase media y baja se habían unido al buscar ambos seguridad económica a través del trabajo asalariado, sino que en estos primeros momentos de expansión ambos grupos buscaron defender los puntos en común en sus reivindicaciones frente al capital y no centrarse en aquello que les diferenciaba.
Esta homogeneidad de clase, y de reivindicaciones en favor de todo el colectivo sin diferenciaciones, dio como resultado los años dorados del Derecho del trabajo. Bajo los principios de justicia social, igualdad y derechos humanos se buscó restringir la libertad de contratación y los poderes unilaterales del empresario. El objetivo principal del Derecho del trabajo en estos años fue contener la desigualdad de poder de negociación entre empresario y trabajador e implícitamente mejorar la redistribución de las rentas obtenidas en la empresa. Esto se realizó mediante dos técnicas: de un lado, mediante el establecimiento de procedimientos que permitieran la negociación colectiva –incluyendo el reconocimiento del derecho de huelga y técnicas de democracia industrial– y, de otro lado, con el establecimiento de condiciones de trabajo irrenunciables por parte de los trabajadores (jornada máxima, salario mínimo, indemnización por despido, seguridad en el trabajo, etc.)30.
Por supuesto, el Derecho del trabajo, incluso en su periodo dorado, estuvo preocupado por la productividad y no solo por la protección. Así, el Derecho del trabajo garantizó potestades y prerrogativas al empresario para que este estuviera legalmente subordinado al empresario y no solo subordinado de forma económica31. Todo ello, en concordancia con el tipo de empresa que existía en el momento: empresa fuertemente jerarquizada e integrada verticalmente.