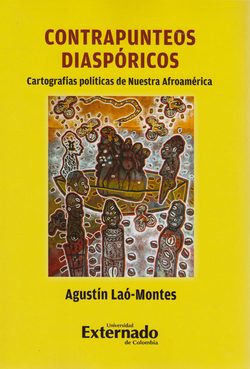Читать книгу Contrapunteos diaspóricos - Agustín Laó-Montes - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA EMERGENCIA DE POLÍTICAS AFROLATINAS Y EL AUGE DE LAS EXPRESIONES CULTURALES NEGRAS
ОглавлениеLas primeras décadas del siglo XX constituyeron el escenario para la creación de las primeras organizaciones que explícitamente abogaron por una política racial tendiente al empoderamiento de los pueblos y sujetos de Nuestra Afroamérica: el Partido Independiente de Color (1908) en Cuba y el Frente Negra Brasileira (1931) en Brasil. Numerosas condiciones histórico-mundiales confluyeron dando origen a una coyuntura cualitativamente distinta para los afrodescendientes en América Latina. La primera a considerar es la guerra hispano-cubana-américo-filipina en 1898, conflicto que marcó el nacimiento del Imperio norteamericano como potencia mundial, a la vez que fue referente mayor para la emergencia del latinoamericanismo en tanto que discurso consciente de regionalidad, articulado por intelectuales y por hombres de Estado del mundo iberoamericano.
La Guerra Hispano-Cubana-Américo-Filipina de 1898 marcó la dominación político-económica de los Estados Unidos en el hemisferio y el establecimiento de formas de poder colonial y neocolonial en el Caribe y Centro América. Puerto Rico fue anexado como una colonia con el título legal de “territorio no incorporado”, mientras que Cuba se mantuvo como neocolonia bajo la Enmienda Platt. En el nuevo discurso imperial estadounidense, el Caribe y América Central se convirtieron en “patio trasero” y se articularon nuevas categorías de clasificación étnico-racial. La civilización racializada comenzó a dividir “anglos” y “latinos” lo que, como hemos dicho, originalmente fue producto histórico de la competencia por la hegemonía mundial entre los Imperios británico y francés en el siglo XIX; pero esto devino en una cuestión central en las Américas en el contexto de 1898[87]. Las élites criollas blancas, tanto de los Estados Unidos como de los países latinoamericanos, afirmaron ser los herederos de Occidente en las Américas y en sus reclamos por la hegemonía, en el caso de los latinoamericanos en términos intelectuales, estéticos y éticos, definieron sus identidades en relación a sus otros externos (por ejemplo, los europeos y los norteamericanos) y en contra de sus otredades internas: los negros, los indios, los asiáticos, el campesinado, los homosexuales. Esta división identitaria hemisférica y las diferencias articuladas por las élites criollas generaron los parámetros del discurso imperial estadounidense, por un lado, y de la hegemonía latinoamericanista de las élites criollas, por el otro. En esta coyuntura histórica, Cuba y Puerto Rico, como los únicos remanentes coloniales de España en las Américas, tuvieron un camino en particular.
Los luchadores anticolonialistas cubanos y puertorriqueños habían organizado el Partido Revolucionario Cubano en 1892 en la ciudad de Nueva York. José Martí, la voz más lúcida del período en las luchas anticolonialistas y antirracistas, vivió en Nueva York un tercio de su corta vida. Desde allí escribió algunos de sus más importantes ensayos incluyendo Nuestra América, un texto fundacional del latinoamericanismo. Como figura histórica, Martí fue en sí mismo parcialmente producto de las luchas democráticas de los afrocubanos en el movimiento anticolonial que generó tres guerras de liberación nacional desde 1868 hasta la invasión norteamericana en 1898, que inició la guerra hispano-cubana-américo-filipina (Ferrer, 1999). Procede analizar a José Martí como una voz transamericana, que hablaba desde los asentamientos latinos en los Estados Unidos para todo el hemisferio, y fue representante de una corriente de latinoamericanismo crítico que defendía la prédica de “el indio” y “el negro” contra todos los poderes dominantes. En este sentido, resulta también crucial señalar el rol fundamental que desplegaron los afropuertorriqueños como Arturo Alfonso Schomburg y Sotero Figueroa en el Club Dos Antillas, afiliación que compartieron con Martí y que constituía una de las células más importantes del movimiento por la independencia de Cuba y Puerto Rico y radicada en Nueva York a fines del siglo XIX. Este grupo estaba, fundamentalmente, compuesto por afroantillanos (Hoffnung-Garskof, 2019).
En Cuba, el siglo XX comenzó con el establecimiento de una república en la cual los afrocubanos fueron sometidos a un doble racismo: por parte de los Estados Unidos, y bajo el régimen cubano, que se basó en la dominación racial, nacional y de clase. Los clamores por la igualdad de ciudadanía y la definición democrática de nación, por lo cual se luchó y se negoció durante la independencia, sufrieron un serio momento de reversión y frustración. En este contexto, el Directorio Nacional de las Sociedades de Color de Cuba, organizó un movimiento de política racial que abogaba por igualdad de derechos, recursos y reconocimiento para que los/las afrocubanos pudieran integrarse a prácticas democráticas en la construcción de la nación88.
Sin embargo, el racismo descarado y ostensible en todos los aspectos de la vida social, desde la distribución desigual de los ingresos y los empleos hasta una seria carencia de poder político y la segregación de facto, motivaron a un sector de los activistas políticos afrocubanos, entre ellos líderes obreros, a organizar el primer partido político en las Américas con una agenda explícita tendiente a empoderar a las personas de color como parte central de un programa de justicia social. El Partido Independiente de Color fue fundado en 1908 y existió hasta 1912, cuando después de ser declarada ilegal la organización de partidos sobre bases raciales, un significativo número de su membrecía fue masacrada por las fuerzas militares del Estado cubano89.
En términos generales, los tipos de acción colectiva que podemos caracterizar como políticas raciales afrolatinoamericanas en las primeras décadas del siglo XX, no tomaron la forma de organizaciones políticas independientes o de políticas para el empoderamiento del sector negro; se proyectaron como clamores por los derechos y recursos a través de los principales partidos políticos y sindicatos. En esa coyuntura, las organizaciones de afrolatinoamericanos se desarrollaron más en la esfera cultural, informalmente, y a niveles locales. La afirmación, el mantenimiento y desarrollo de sus formas culturales y prácticas constituyó un modo de política racial contra las políticas oficiales de modernización y colonización que supusieron una negación de valores y un ideal de eliminar o folclorizar las culturas de Nuestra Afroamérica, presentándolas como atrasadas o exóticas.
Las clases gobernantes criollas y los intelectuales que presidían los jóvenes Estados-naciones latinoamericanos promovieron políticas de modernización que descansaron sobre tesis racistas de la época incluyendo la naciente “ciencia” de la eugenesia y el darwinismo social (Stepan, 1991). La misión civilizadora que guiaba la política racial, cultural y económica de los Estados latinoamericanos, que eran también expresión de la configuración global de la colonialidad del poder/saber, implicó una ecuación tácita entre modernización y blanqueamiento. Así, en los primeros decenios del siglo XX, los gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo una política de ofrecer incentivos, como buenos empleos y abaratamientos de costos para traslado, para que los europeos inmigraran, para de este modo cambiar el balance étnico-racial de la población. El efecto inmediato fue una reducción sustancial de las poblaciones negras y el incremento de su marginalización. En lugares como Uruguay, Argentina y el sur de Brasil los esfuerzos fueron relativamente exitosos. Sin embargo, no pudieron transformar de manera sustantiva las demografías étnico-raciales de la mayoría de la región, sobre todo en lugares de mayoría indígena como Bolivia, Guatemala y Perú, o de gran población negra como Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela (Andrews, 2004).
El incremento de las migraciones globales y regionales a principios del siglo XX, en el período entre las dos crisis económicas mundiales (la crisis de 1873 y la gran depresión de 1930) y la Primera Guerra Mundial, acompañado de dos revoluciones, la rusa y la mexicana, alrededor de 1917, también implicó movimientos migratorios de la diáspora africana dentro de las Américas. Siguiendo este rastro, las migraciones masivas del Caribe anglófono (y en menor medida del Caribe francófono) hacia América Central y el Caribe hispanófono (especialmente Cuba y República Dominicana), al inicio especialmente como fuerza de trabajo para la construcción del Canal de Panamá y luego como proletariado rural al servicio de corporaciones como la United Fruit Company, recreó la geografía de las diásporas afrolatinoamericanas y caribeñas. Otro elemento importante asociado a esta oleada migratoria fueron los miles de haitianos que emigraron originariamente al oriente de Cuba, fundamentalmente como mano de obra para trabajar en la industria de la caña de azúcar junto a braceros del Caribe anglófono, especialmente de Jamaica. De este modo, el oriente cubano se convirtió en una subregión transcaribeña afrodiaspórica que se centró en la ciudad de Santiago de Cuba. Esto explica en parte por qué la Asociación Universal para el Mejoramiento de los Negros, liderada por Marcus Garvey, quien visitó Cuba dos veces durante el período, tuvo alrededor de 300.000 miembros registrados en Cuba90.
En el presente hay algunas comunidades en el oriente de Cuba que reafirman su ancestralidad haitiana: hablan creole haitiano mezclado con el español, y muchos de sus miembros practican una variante cubana del vudú, así como la interpretación de música y bailes similares a los que se practican hoy en Haití. Muchas personas que pertenecen a este linaje particular aún claman por la doble nacionalidad identitaria, haitiana y cubana, en busca de una identidad que se expresa afrodiaspórica y transcaribeña.
En regiones específicas de países como Costa Rica, hubo migraciones que arribaron de las llamadas Indias Occidentales (West Indies), sobre todo el Caribe anglófono, en gran medida para suplir una fuerza de trabajo a compañías como la United Fruit Company. En Costa Rica ellas facilitaron la creación de lo que se convirtió en una vibrante comunidad negra con su producción cultural propia, destacadamente en literatura, que devino en movimiento político centrado en la ciudad costera de Limón, pero eventualmente con influencia y presencia en todo el país y en el universo de la diáspora. En Costa Rica, se eligió a Epsy Campbell, en 2017, como la primera mujer negra que ocupa un cargo de vicepresidencia en la región.
Las comunidades afrodescendientes en América Central también crecieron en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En Honduras, Guatemala, Belice, y Nicaragua hubo una historia más antigua de Garífunas (en la vieja antropología conocidos como “Caribes Negros”) asentados en la región forzosamente desde finales del siglo XVIII (alrededor de 1789), cuando los colonialistas británicos los expulsaron de las islas San Vicente y las Granadinas, al percibir que estos grupos de cimarrones afrodiaspóricos e indios caribes eran imposibles de colonizar. Estos son pueblos quinta-esencialmente diaspóricos, dado que mantienen su identidad étnica transnacional como Garífunas donde quieran que estén. Muchos viven en ciudades globales metropolitanas como Nueva York y Los Ángeles, al mismo tiempo que mantienen distinciones nacionales identitarias como guatemaltecos, beliceños y hondureños. Las comunidades afrocentroamericanas han producido una robusta literatura en la que se destacan escritores como Quince Duncan y Shirley Campbell en Costa Rica, y movimientos sociales que se han agrupado en una red llamada Organización Negra de Centroamérica-Oneca desde 1993.
En suma, una nueva ola de migraciones redibujó la geografía de las Américas en los terrenos históricos de Afroamérica en general y de las diásporas afrolatinas en particular.
En este conjunto de historias, un episodio importante fue la masacre en 1937 de cerca de 20.000 haitianos en la República Dominicana, por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo quien, agresivamente, desplegó una campaña a favor de una definición negrofóbica de identidad dominicana fundada sobre sentimientos antihaitianos. La dictadura de Trujillo fue instrumento en el desarrollo de una peculiar postura racista antinegra en la República Dominicana, basada en el desplazamiento de la negritud hacia Haití, mientras los intelectuales desarrollaban un discurso hispanófilo de nacionalidad dominicana y una nomenclatura indigenista en la cual todos los dominicanos de piel oscura (negros y mulatos) eran clasificados como una especie de “indios”91.
La situación de República Dominicana es singular dada su proximidad a Haití, como ilustran las celebraciones oficiales de la independencia, no de España; sino de la ocupación haitiana que abolió la esclavitud en todo el territorio insular en 1822 y que constituía en parte una respuesta defensiva contra los esfuerzos imperiales que se unificaban para ahogar a la Revolución haitiana92.
A comienzos del siglo XX también se sucedieron oleadas migratorias relativamente grandes procedentes del Caribe Anglófono, especialmente por concepto de mano de obra para la industria azucarera de San Pedro de Macorís. Algunos miles de estos nuevos inmigrantes, que eventualmente fueron denominados como Cocolos, en el lenguaje coloquial, también se unieron a la Asociación Universal por el Mejoramiento de los Negros fundada por Garvey. Los miedos anti-negros contra los inmigrantes de las Indias Occidentales estaban presentes no solo en la República Dominicana como se demostró en un libro publicado por un escritor panameño Orlando Alfaro en 1924 titulado El peligro antillano en la América Central.
De hecho, en Panamá, un lugar que eventualmente se convirtió en eje para las organizaciones afrolatinas tanto a niveles nacionales como hemisféricos, una tensión histórica entre las Indias Occidentales (o las Antillas) y las diásporas afrohispánicas, acarreó una negociación para consolidar un movimiento nacional unificado de afrodescendientes. La oposición en el discurso nacionalista hegemónico de los llamados afropanameños coloniales, representados como auténticos panameños, en contraste a los afroantillanos de origen mayormente anglófono, rechazados como extranjeros, provocó fisuras que han constituido obstáculos a la articulación del movimiento afropanameño (Priestley & Barrow, 2008).
El período que transcurre entre la gran depresión de 1930 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial golpeó duramente las estructuras establecidas en el sistema-mundo moderno/colonial capitalista y reconfiguró las sociedades latinoamericanas. Los cambios en las zonas rurales que profundizaron la concentración de la tierra en grandes latifundios, la pérdida de tierra a gran escala por los campesinos negros y la emergencia de un proletariado rural de afrodescendientes, devino en una migración masiva del campo a la ciudad y en la organización de asentamientos urbanos que se convirtieron en centros de las políticas y culturas afrolatinoamericanas. La urbanización de los afrodescendientes y el crecimiento de culturas populares urbanas negras fue la piedra angular para el proceso emergente de afroamericanización de la cultura pública de América Latina en varios escenarios locales y nacionales, y en toda la región.
Hay tres elementos que son cruciales para explicar cómo las prácticas culturales afroamericanas fueron capaces de moverse desde las periferias hasta la centralidad. Este cambio es más visible en la música y la danza, pero también se ve claramente en otros marcos culturales como la literatura, las artes visuales, los performances artísticos y la religión. El primer elemento, el cual puede considerarse fundador, fueron las luchas de los afrodescendientes para reafirmar y defender sus prácticas culturales como expresiones válidas de cultura nacional, contra el discurso hegemónico y las políticas culturales que las desvalorizaban como marginales y retrógradas. En los peores momentos, como en Brasil y Cuba hasta las primeras décadas del siglo XX, trataron de reprimir las religiones afrodiaspóricas. Estos conflictos cotidianos que son a la vez raciales, sociales y culturales, fueron lanzados por las clases urbanas medias de mulatos y negros, pero también por los afrodescendientes de sectores subalternos (clase trabajadora y aquellos marginalizados de los empleos formales), quienes vivían en los barrios, las nacientes favelas en Río de Janeiro o en los solares de La Habana.
El segundo factor fue el surgimiento de las industrias culturales como la radio, los estudios de grabación, el negocio del entretenimiento, las revistas comerciales y la industria fílmica, que facilitaron que la música negra y los bailes se extendieran en varios contextos nacionales y trasnacionales: marcadamente, Brasil, Cuba y Puerto Rico, en relación con los afroestadounidenses, con los centros afrolatinos metropolitanos y, especialmente, en la ciudad de Nueva York. El tercer elemento fue la organización de las redes transnacionales de intelectuales afroamericanos –artistas, escritores, académicos, organizadores políticos, gestores culturales– que cultivaron, a través de la creación cultural y el activismo político y epistémico, redes translocales que constituyeron movimientos culturales y corrientes intelectuales que articularon la diáspora africana a través de las Américas y en Europa93.
Los roles específicos, y la participación de afrolatinos en las redes cosmopolitas de la diáspora africana en las décadas de 1930 y 1940 amerita ser investigada en mayor detalle. Un ángulo productivo de estudio es analizar los proyectos de vida, los rasgos identitarios y los múltiples enlaces del afropuertorriqueño Arturo Alfonso Schomburg, quien es ampliamente conocido como el coleccionista del archivo mayor de la historia y cultura de la diáspora africana global. La vida y legado de Arturo Schomburg, un puertorriqueño negro, quien fundó el que aún hoy es el más importante archivo mundial para la historia negra, fue un pilar del Renacimiento de Harlem, y se convirtió en Presidente de la Academia Negra Americana, que representa una fuente fecunda para estudiar los avatares y articulaciones de la diáspora africana global y en particular de Nuestra Afroamérica. Las construcciones diferentes que se han hecho de la biografía de Schomburg, si se visualiza como puertorriqueño, norteamericano negro, y/o intelectual afrocaribeño, son reveladoras de cuán diversos son los discursos de la diáspora al definir sus temas y espacios. En Puerto Rico, Schomburg es escasamente conocido, mientras que en la memoria puertorriqueña en los Estados Unidos encabeza la lista de los grandes boricuas. En contrapunteo, los historiadores negros norteamericanos tienden a recordarlo como el archivista negro Arthur Schomburg, tendiendo a no reconocer o restar importancia a su puertorriqueñidad.
El historiador jamaicano Winston James (1999) alega que Schomburg abandonó su militancia hispano caribeña después de 1898 y dejó ir su identidad puertorriqueña a favor de una afrodiaspórica. Pero si analizamos el trabajo de Schomburg y sus proyectos, obtendremos un análisis más matizado de sus afinidades y lealtades. Su compromiso hacia lo que ahora llamamos afrolatinidades puede ser claramente visto en su lucha por la inclusión de los afrocubanos y afropuertorriqueños en organizaciones como la Sociedad Negra para las Investigaciones Históricas y porque se incluyeran escritores afrohispánicos en antologías de la literatura negra. Sus investigaciones sobre los africanos en la España moderna temprana fueron pioneras para la actual revisión de la historia de Europa como multirracial. Sus traducciones de escritores afrolatinoamercanos como Nicolás Guillén revelaron sus esfuerzos para articular Nuestra Afroamérica. Schomburg no pudo renunciar a su identidad afrolatina, en parte por el hecho de que su negritud fue con frecuencia contrapuesta a su origen puertorriqueño y a la mezcla de color de su cuerpo. Fue, tal vez en parte, por su subjetividad fronteriza y su posición liminal que Schomburg, una figura negra importante en los Estados Unidos de principios del siglo XX, mantuvo buenas relaciones con personajes en disputa, tales como W. E. B. Du Bois, Marcus Garvey, Claude McKay y Alain Locke. Mi planteamiento principal aquí es que su cosmopolitanismo, que se alza desde el reconocimiento de la diversidad y complejidad en los regímenes raciales y prácticas culturales en diferentes espacios diaspóricos africanos, retó las concepciones estrechas de africanía y latinidad. Él fue un intelectual transamericano que promovió un proyecto diaspórico en el cual la identidad y la comunidad eran concebidos a través de la alteridad94.
Un ejemplo revelador del poderoso momento de las décadas de 1920 y 1930 –la última etapa de Schomburg– fue la reciprocidad afrodiaspórica de movimientos político-culturales en tres nodos de redes cosmopolitas de intelectuales negros, creadores culturales y activistas políticos: el Renacimiento de Harlem (Nueva York), el movimiento de la Negritud (París) y el afrocubanismo (La Habana). Una relación importante en ese mundo cosmopolita diaspórico negro fue entre los escritores Nicolás Guillen (cubano) y Langston Hughes (estadounidense), cuya amistad, intercambio intelectual, traducción mutua de poesía, e introducción recíproca a sus contextos nacionales y lingüísticos ejemplificó elocuentemente la solidaridad afrodiaspórica.
En México, fue organizado un Instituto de Estudios Afroamericanos a principios de la década de 1940, y se publicó una revista llamada Afroamérica que tuvo corta vida95. El instituto y la revista fueron lanzados y patrocinados por un grupo de intelectuales transamericanos de (o para) la diáspora africana, que incluía al cubano Fernando Ortiz, los afrocubanos Nicolás Guillén y Rómulo Lachatenere, el brasileño Gilberto Freyre, el haitiano Jacques Roumain, el mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, el martiniquense Aimé Césaire, el trinitario Eric Williams, los afroestadounidenses Alain Locke y W. E. B. Du Bois y al antropólogo europeo Melvin Herkovits.