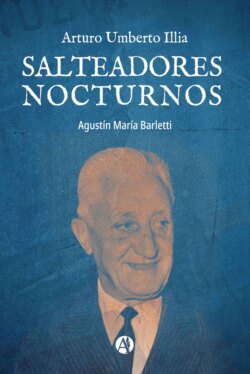Читать книгу Salteadores Nocturnos - Agustín María Barletti - Страница 10
IV
ОглавлениеCuarenta minutos han pasado de las nueve de la noche de aquel 27 de junio de 1966, cuando el dragón de los golpistas vomita su primera bocanada de fuego:
El Ejército tiene plena conciencia de que, para servir a los más altos intereses de la Nación, en total e indestructible unidad con las otras dos fuerzas armadas, requiere contar con gran eficiencia, fundada en una sólida disciplina, en una total cohesión espiritual y en una acabada capacidad profesional.
El logro de esta situación no sólo ha costado tiempo, sino grandes sacrificios. Cualquier maniobra conducente a colocar al Ejército al servicio de intereses secundarios o a identificarlo con sectores políticos económicos o sociales, atenta contra la fuerza al procurar su división y enfrentamiento y, por lo tanto, contra el país.
Por lo expresado anteriormente y ante la evidencia de que los generales Castro Sánchez y Caro han violado el compromiso contraído, tendiente a salvaguardar la unidad y cohesión de la institución, al mantener contactos con dirigentes políticos, contactos inaceptables para el Ejército, el comandante en jefe ha adoptado la siguiente resolución:
1) Proceder al relevo del general Caro como comandante del Cuerpo de Ejército II. 2) Desconocer la autoridad del general Castro Sánchez como secretario de Guerra. 3) Acuartelar las tropas. 4) Mantener informado al pueblo.
–¡Estos exaltados otra vez hablando de cohesión, unidad, eficacia fundada en una sólida disciplina! La democracia se desmorona, nos quieren hacer retroceder al fascismo en plena década del '60 –grita desaforadamente el ministro del Interior Juan Palmero, mientras en su brazo rectilíneo como un mástil flamea el despacho militar–. ¡Pero mirá este comunicado Arturo! Mirá con qué moneda les pagan a los generales leales como Caro y Castro Sánchez!
–Tenés toda la razón del mundo Juan, corremos el riesgo de retomar la senda de la Europa de los años '30, pero esta vez sin Hitler, Mussolini ni Stalin –contestó Arturo.
Juan Palmero se quedó mudo por un instante; conocía con creces aquella evocación. Desde hacía tres décadas, cuando compartió el bloque de senadores provinciales en Córdoba, no se había separado un instante de Arturo ni política ni afectivamente. Palmero lucía, por tanto, el galardón de los pocos privilegiados que tuteaban al jefe de Estado.
Illia se refería, pues, a su estancia en Europa entre agosto de 1933 y diciembre de 1934, donde tuvo la posibilidad de ver cara a cara al fascismo.
–Si me salvo, te voy a invitar a mi casa en Dinamarca –le dijo Jorge Hansen. Este apuesto dinamarqués trabajaba en la usina de Cruz del Eje, y tenía el mérito de haberse casado con la mujer más rica de la comarca. Había contraído difteria en algún descuido de sus defensas, una enfermedad que era sinónimo de muerte inmediata en aquella época. Sin medicamento conocido para combatirla, Arturo mandó a comprar diez barras de hielo y metió a Hansen en la bañera. Tras cinco sesiones a pura hipotermia, el paciente se curó y, cumpliendo su promesa de moribundo, Arturo emprendió viaje Europa junto a Hansen y a Luis Capellini, médico colega de Cruz del Eje.
Partieron en el vapor “Oceanía” de bandera italiana con destino a Génova, para permanecer casi un mes en Roma. En la Italia fascista que conoció Arturo reinaba la oscuridad. Benito Mussolini venía de ganar la parodia de elecciones de marzo de ese año, con lista única y 99,85% de los votos a favor.
La atroz maquinaria propagandística y el terror generado desde la milicia armada fascista local, conocida como los “camisas negras”, configuraban un verdadero reino del terror.
Arturo se había acercado un par de veces a la plaza Víctor Manuel III a escuchar los discursos del gran Benito. Enfundado en un ridículo uniforme, figura rechoncha, ambas manos en la cintura, Mussolini lograba enrojecer las gargantas de sus acólitos admiradores. Sabía manejar los tiempos del discurso para darle espacio a la gritería del pueblo. El dictador acariciaba con su modulada voz a una multitud apiñada y atenta a escuchar sus revelaciones.
“Frente a la democracia reaccionaria de Occidente, se alza la Italia proletaria y fascista”, sentenciaba el dictador. Y el pueblo estallaba enloquecido de felicidad. Y Arturo, que no podía creer cómo se podía embaucar a tanta gente al mismo tiempo, percibió a Mussolini como un bravucón, un cobarde y un fracasado. Un líder populista que no guiaba a las masas por delante hacia objetivos ideales, lejanos y altos, sino que las seguía desde atrás, olisqueándolas como un animal.
En una carta enviada a sus padres, expresaba las primeras sensaciones de su periplo europeo.
“No hago este viaje por simple placer. Me encuentro un poco cansado pues he hecho siempre una vida sumamente activa y me doy cuenta que es imprescindible para seguir adelante un pequeño paréntesis a la lucha diaria que a la vez signifique asimilar nuevas ideas y conocimientos para mi profesión y cultura general.
Considero necesaria esta inyección de nuevas cosas para proseguir en mejores condiciones mi futura lucha. Créanme que este es el único motivo de mi viaje”.
De Roma, Arturo viajó a Suiza con escala previa en San Pietro, Lombardía, donde nació Martín Illia, su padre. Luego, navegando por el Rin, ingresó a otro país de tinieblas: la Alemania gobernada por Adolf Hitler.
Las añoranzas más crudas y patéticas lo remitían a su estancia en Berlín, lugar en donde su alma incorporó los más efectivos anticuerpos contra el totalitarismo.
Se encontraba parado frente a la prominente escalinata de aquel ministerio germánico, cuando respiró hondo y se dispuso a vencer los más de cien peldaños que lo separaban de aquella puerta de bronce que, por su fastuosidad, bien podría ser la entrada al paraíso. Mientras iba escalando, su memoria tejía una cadena de ideas, cuyo primer eslabón se remontaba a un potrero del barrio de Belgrano: un partido de fútbol en donde su equipo del colegio Pío IX jugaba su prestigio contra el Instituto Goethe. Partidos había jugado muchos, pero no entendía muy bien por qué éste de 1913 había sido, desde siempre, uno de los más presentes. Sabía que nada tenían que ver sus alternativas ni el resultado final que se esforzaba vanamente por recordar. Quizá quedó acuñado en sus adentros porque por ese encuentro deportivo conoció a Ricardo, un “alemancito” hecho y derecho, con quien construyó una amistad que la distancia no pudo socavar. Porque es verdad que tuvieron poco tiempo para hacer miras ya que, a los pocos meses, Ricardo se alejó para probar fortuna en una Alemania que sentía más propia que la Argentina donde había nacido. “Siempre tuvo puesta su cabeza en los arios de Europa”, recordaba Arturo.
Conocía su trayectoria al pie de la letra, a partir de la nutrida correspondencia que siempre los mantuvo unidos. Aunque llevaba apellido de origen galo, los padres de Ricardo Walter Oscar Darré eran alemanes. Habían llegado a la Argentina a fines del siglo pasado, escapando a la hambruna del Viejo Mundo y para probar suerte en el continente donde crecían las espigas de oro. El joven prosiguió sus estudios secundarios y universitarios en Europa y, durante la Primera Guerra Mundial, ingresó como empleado en el Ministerio de Agricultura de Berlín con el novel título de ingeniero agrónomo bajo el brazo. Cuando el imperio alemán se hizo añicos con la fragilidad de un castillo de naipes, Darré, unido a Hitler desde la primera hora, se vinculó de manera estrecha con los agricultores y campesinos hasta crear un circuito de alianzas políticas que le valieron una estratégica ubicación dentro del movimiento de masas que se venía gestando en toda la nación.
A principios de 1933, había recibido la última misiva de su amigo desde Alemania:
“Con la renovación del gabinete del presidente Hindenburg, he sido honrado con el cargo de Ministro de Agricultura y me encuentro en el círculo íntimo de colaboradores y consultores del hombre más trascendente que haya dado la raza humana.”
Por lo tanto, no se extrañó cuando un automóvil oficial se detuvo frente a la pensión, en el 59 de la Wühlischstrasse, y menos cuando de él salió un hombrecillo de librea, con una esquela en la que se le indicaba día y hora para la audiencia con el Señor Ministro.
Y su memoria lo remontaba a lo alto de esa escalinata de piedra, reviviendo la satisfacción de vencerla sin que su cuerpo diese la más mínima muestra de fatiga. Giró sobre sus espaldas, olvidó el estruendoso flamear de los imponentes estandartes con la cruz esvástica, y se dedicó por un instante a admirar Berlín desde las alturas.
El cambio de la gran urbe era, sin dudas, notable. Amplias avenidas surcaban sus entrañas, y monumentales edificios le enrostraban al mundo la gloria del Reich.
Consagró luego un instante a observar su persona, felicitándose desde un principio por la brillante idea de haber empacado el traje azul que lució en el aula magna de la Facultad de Medicina, en la ceremonia de graduación. En un acto reflejo, acomodó cabellera, sombrero y pañuelo, y traspuso sin más trámite el gigantesco portal.
Al entrar al primer salón se quedó petrificado: percibió las exageradas dimensiones, flotó en los pisos interminables de cremoso mármol, atendió a los techos de cielo, divisó los rasgos en oro, ojeó las ventanas de cristal y contempló los detalles lujosos que se sucedían hasta más allá del horizonte. Sintió ser una gota de agua en semejante océano. Esa riqueza empalagosa y costosa ostentación confirmó el sentimiento contradictorio que lo venía torturando desde que comenzó la ascensión. Por un lado, se regocijaba ante tamaña belleza arquitectónica pero, por otra parte, la fastuosidad innecesaria terminaba relajando su espíritu. “Con el diez por ciento de este derroche le daríamos de comer por veinte años a los changos de Cruz del Eje. Con el veinte por ciento de estos mármoles podríamos hacer doscientas escuelas para la patria”, bebía para sus adentros en un diabólico cóctel, mezcla de envidia y desazón.
Sus reflexiones quedaron truncas al escuchar el chasquido de un ordenanza que lo devolvió a la realidad. Introdujo su mano en el bolsillo interno del saco, extrajo la esquela y se dejó escoltar hasta un destellante salón situado en el primer piso del palacio.
A su alrededor, una decena de hombres parecían esperar el momento de ser recibidos por el ministro. Los analizó uno a uno, y se animó a desentrañar cada caso en particular. Después de todo, la fastuosidad del ambiente no servía para diferenciar a esta antesala ministerial de cualquier otra. “Si todas ellas están cortadas con la misma tijera”, reflexionó. “Por la cara de preocupación, el hombre apoltronado en el sillón de la esquina debe haber caído en desgracia y espera algún favor gubernamental para salir del pozo. El de piloto marrón, con el emblema hitleriano enroscado cual víbora en su brazo, ha de ser un puntero que espera pasarle la correspondiente factura al mozo Ricardo, mientras que el atuendo campero de aquel paisano a la derecha dice que es el único que viene a exponer un tema al lugar adecuado, es decir, a la cartera de Agricultura”.
Hubiera seguido con este ejercicio mental, que por otro lado lo fascinaba, de no ser por el crujir de la doble puerta de roble del despacho principal. Desde su interior apareció un funcionario, cuya avanzada edad parecía camuflarse dentro de un uniforme que enceguecía por la proliferación de botones dorados.
–Arturo Umberto Illia –dijo en un tono modulado y pausado, entre pregunta y anuncio.
Al escuchar su nombre disparó de su sillón, aunque un segundo después reconoció su error. Hubiese preferido demostrar la familiaridad de quien va a visitar a un amigo de la infancia, no a un encumbrado funcionario.
“Ya está”, habló para sus adentros, mientras evitaba encandilar su vista con la destellante botonadura del amanuense. Por lo pronto, sólo quería ver lo que, en definitiva, veía en ese preciso instante, es decir, a Ricardo parado frente a él en actitud de recibirlo con un fraternal abrazo.
Los dos se estrecharon fuertemente, aunque Arturo pudo muy pronto comprobar que el corazón de su amigo palpitaba de una manera diferente, y comparó esos latidos con los del loco Alfonso, aquel fanático de los toros que todas las tardes solía fundir su cuerpo al estaño del café Atenas, de Cruz del Eje.
Ricardo aún no había abierto la boca, pero Arturo ya sabía que no era el mismo y por eso decidió abreviar el tiempo de los saludos para tomar prudente y expectante distancia.
–La vida vuelve a cruzar nuestros destinos –inauguró Ricardo con un español que seguía siendo muy bueno a pesar del tiempo transcurrido en tierras germanas.
–Estoy en una suerte de viaje de estudio –expresó Arturo–. Vine exclusivamente a ver este país del que todo el mundo habla.
–¿Y qué encontraste? –inquirió un Ricardo al que cada segundo veía más lejano, mientras se dirigía a su sillón.
Arturo reflexionó unos segundos que le parecieron siglos. La persona que tenía enfrente le generaba un sentimiento que lindaba la frontera entre el temor y la desconfianza. ¿Debía decirle la verdad, o sería mejor navegar por las aguas de la indefinición? En un instante estuvo tentado de fingir una repentina descompostura, pero luego pensó cuánto mejor sería escudarse en la atiborrada agenda de Su Excelencia para dar un paso al costado. Pero él no servía para ahorrar coraje, y llenó el bache del encuentro con una reflexión por de más audaz:
–Veo un gobierno totalitario y un pueblo envejecido... ¿Querés que te diga cuál es la razón para que una gran nación con una ancestral cultura como la alemana se haya desviado tanto en su manera de vivir? Pues muy simple, es por la propaganda y por el cerrojo a la prensa. Sólo hay que caminar un poco por las calles de Berlín para comprobar que no se puede publicar un diario que no sea partidario del gobierno, ni es posible opinar nada en su contra. Veo un pueblo con temor y sometido. Un pueblo que, para su desgracia, no tiene la posibilidad de tener tranquila y serenamente su propio juicio y que está, por lo tanto, obligado a decir ciertas cosas que ni las piensa ni las ha pensado nunca y, en última instancia, ni las quiere pensar porque son los otros, los de arriba, los que piensan por él a instancias de una propaganda permanente.
Ricardo, que ya había despegado la columna del respaldar de su sillón, se paró y comenzó a recorrer el amplio despacho cual león enjaulado. Se detuvo frente al ventanal y, con la mirada puesta en una Berlín que parecía rendida a sus pies, logró aplacar la ira del momento.
–No sabés lo que decís Arturo. Hay que ver en qué estado calamitoso se hallaba Alemania hace algunos años y lo que es ahora. ¿O acaso no sabés que en tiempos de la República de Weimar podías tomar un taxi por diez cuadras y ver cambiar la tarifa durante el trayecto, ya que la inflación superaba el mil por ciento mensual? Hoy somos un país poderoso y respetado en el continente.
–Más bien, temido –interrumpió Arturo.
Otra vez se hizo el silencio... y otra vez embistió Arturo:
–¿No ves que las tradicionales instituciones de la república desaparecen una a una, sin oponer resistencia y como atacadas de una parálisis? Ya se disolvieron los sindicatos sin que fuera posible organizar, a causa de la desocupación, una huelga general de protesta. Sucumbieron a su vez los partidos políticos, incluido el nacional alemán que formaba parte del gobierno. La economía se organizó de acuerdo a ideas corporativas. Después llegó la exclusión de los judíos de la vida administrativa y luego de la nacional. Más tarde fue el turno de las leyes sobre la esterilización de los incurables y de los enfermos mentales, a la espera de ajusticiarlos durante una guerra que, te aseguro, nadie podrá evitar. Se abrieron los primeros campos de concentración para los adversarios del régimen y las supuestas razas inferiores, y su vigilancia, en vez de haber sido confiada a los organismos judiciales o administrativos, fue entregada a una SS cuyos miembros marchan alegremente con el distintivo de la calavera sobre sus gorros.
A punto estuvo Ricardo de truncar con un grito estas reflexiones. “En este país nosotros matamos a familias enteras por críticas mucho más suaves que esta”, pensó.
El eclipse de un segundo lo trasladó a las noctámbulas tertulias mantenidas en Buenos Aires, en donde el joven Arturo se destacaba por su agudo poder de análisis. La devoción de Ricardo por la causa nazi no permitía el ingreso de opiniones en contrario pero, igualmente, sintió que acababan de abrirle una grieta en su monolítica estructura mental.
–Es cierto que algunas cosas no cierran del todo bien, pero es el precio que debemos pagar para retomar aquel liderazgo que jamás debimos perder. Es el costo tributado para que, en un futuro cercano, quienes nos humillaron en la Sociedad de las Naciones, deban ahora arrodillarse y lustramos las botas.
“El pueblo nos quiere, te lo aseguro. Te digo más; mañana a las siete de la tarde mandaré un auto a recogerte, ya que por la noche nuestro movimiento organiza una manifestación en donde el Canciller del Reich, Adolf Hitler, lanzará su programa de gobierno. No olvides que el viejo presidente Hindenburg declina rápidamente y muy pronto se planteará el problema de su sucesión”.
Arturo todavía poseía munición gruesa para descargar sobre la humanidad del ministro de Agricultura, pero esta vez prefirió llamarse a silencio.
–Te agradezco la invitación. Al fin y al cabo, vine para conocer Alemania desde todas sus facetas y ésta habrá de ser, sin duda alguna, una de las más interesantes.
A la tarde siguiente, el auto con la cruz gamada se detuvo con meridiana puntualidad en el frente de la pensión aunque, por efecto de las últimas luces de Berlín, el hombrecillo de librea parecía poco menos que un gigante. No fue mucho el tramo que pudieron circular, ya que el clamor de la gente había inundado las calles.
“Preparan algo grande, eso es seguro”, intuyó Arturo.
Un ancho río humano, que acogotaba las principales calles de la ciudad, desembocaba al océano de la plaza mayor, junto al Palacio Imperial. Descendió lentamente del vehículo para no perderse detalle alguno de tan peculiar espectáculo.
La gente entonaba canciones –como "Guardia del Rin" y " Levántate Alemania en tu gloria”– jugando el rol de simples extras en esta violenta obra de teatro sobre el despertar germánico.
Primero caminando, luego suspendido en el caudaloso torrente de carne y huesos, alcanzó la boca del palco oficial en donde lo esperaba pacientemente Ricardo.
–Estaba preocupado porque no pudieras llegar hasta aquí. El clamor popular y la enorme convocatoria superaron los cálculos más optimistas –señaló Ricardo con una sonrisa de suficiencia.
La verdad es que no se equivocaba. Desde lo alto de la tribuna, costaba distinguir la frontera entre el horizonte y ese temporal de cabezas.
–El griterío es ensordecedor –le dijo Arturo haciendo bocina con sus manos.
–Esperá que todavía no has visto nada –le auguró un Ricardo que, a pesar de tener acabada experiencia en estas lides, debía esforzarse para enclaustrar su sorpresa ante tamaña manifestación de poder.
De pronto, el cielo pareció desprenderse dejando caer las estrellas: ¡Hitler! El automóvil, como un puñal, trataba de quebrar la resistencia de esa compacta masa cárnica con el fin de acercar al líder a su sitial de honor. Los ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! retumbaban a un ritmo que enturbiaba el aire hasta tornarlo una masa viscosa e irrespirable.
Lo tenía, a escasos metros, gesticulando con sus cortos brazos, las venas hinchadas por el fervor, los ojos chispeantes, el tronco contorsionado y poseído por los efluvios de la demagogia. Ayudado por la traducción simultánea de Ricardo, pudo acceder a la arenga hitleriana:
"La fortaleza de nuestro Estado, no deberá fundamentarse en colonias, sino en el territorio ario de Europa. No deberá considerarse asegurado el Reich hasta que cada vástago de nuestro pueblo tenga su propio suelo. No hay que olvidar nunca que el derecho más sagrado de este mundo es el derecho a la tierra que se quiere trabajar por sí mismo y el más sagrado sacrificio, la sangre que se vierte por dicha fuerza.”
La gente deliraba hasta agrietar sus gargantas empujando al orador a avanzar más y más.
“Nuestros antepasados, que no estaban infestados de pacifismo, resolvieron este problema mediante el envío de colonos a la antigua marca oriental conquistando territorios para el pueblo alemán. Este proceso tuvo un brusco final porque el pueblo alemán perdió la fortaleza para conseguir semejante política colonizadora y para conquistar terreno y suelo se necesita fortaleza. Ésta reside en la unidad. Ello significa que un pueblo debe tener solamente una meta en su mirada y no verse estorbado por otros problemas. Puede la burguesía vitorear mil veces al soberano y el proletariado releer su manifiesto, que no por ello se obtendrá el suelo y la tierra y no quedará por ello el hambre satisfecha.”
Manos en alto comulgaban con el Führer, sombreros al aire lograban que la noche fuera todavía más noche, avalancha de voces clamaban la buena nueva del renacimiento alemán.
Finalizó el acto y la gente se esparció al eco de la marcha “No queremos una república judía”.
Ricardo atenazó con firmeza el hombro de Arturo.
–¿Y.…? ¿Qué imagen guardas de esta pequeña demostración? Te apuesto a que, en tu Argentina, nadie puede generar tanto desenfreno.
Sus facciones se encontraban absolutamente desencajadas y aturdidas por una borrachera ideológica que emanaba fétidas ondas.
–¿Te digo qué me pareció? ¿Tengo que ser sincero? –anticipó Arturo, quien no hacía más que tomarse un tiempo para meditar sus palabras–. Este circo ratifica lo dicho ayer en tu despacho. Ustedes, los alemanes, están enfermos; y eso es por carencia de democracia y libertad.
No tuvo más contacto con Ricardo, cuyo prestigio duró bastante tiempo aunque, para ello, debió mantener su cartera ministerial sobre un polvorín. En 1942 fue destituido por Hitler, para desaparecer misteriosamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Ni siquiera surcó por la mente de Arturo la posibilidad de invocarlo tres días más tarde, cuando se encontró en un húmedo calabozo, tras un altercado con la juventud hitleriana.
Todo había sucedido en cuestión de segundos. Tomaba una cerveza en un bar junto a Ernst Cassirer, un ocasional amigo alemán a quien reencontraría años más tarde al hojear la solapa del que terminaría siendo su libro de cabecera, El mito del Estado. En ese momento entró una partida de jóvenes, al son de sus canciones triunfales:
"Sí, hasta arriba, donde está el sol, con nosotros está el tiempo nuevo. Si todos se amedrentan, con los puños cerrados estaremos dispuestos a lo último. Y subiendo alto, muy alto, a pesar de odio y la prohibición. Y todos gritaremos jubilosos, ¡Heil Hitler!, mientras derribamos el trono judío.”
Fue ese último ¡Heil Hitler! el que detonó la furia, puesto que todos los parroquianos reflejaron como espejos el saludo a brazo erguido, con excepción de estos dos muchachos rebeldes.
Desde su celda, escuchaba a lo lejos la voz del embajador argentino, quien trataba de excusarse ante las autoridades por la falta de comprensión lingüística del prisionero.
Finalmente, un hombre de uniforme gris abrió la celda con la parsimonia de un verdugo y condujo a Illia a la salida, en donde era esperado por el embajador y un militar.
–Gracias por ocuparse de mí –dijo Arturo mientras se dirigía a estrechar la diestra del que creía embajador.
–Por favor, si estamos para eso –replicó el militar que se había adelantado al diplomático para estrechar a Arturo en un fuerte abrazo.
A pesar de la desubicación inicial, el uniformado le cayó simpático. Lo recorrió con la vista. Lo estudió en su ampulosa gesticulación, en su arenosa voz. Era más bien grande, de contextura firme, ojos pequeños y una sonrisa que turbaba por su resplandor. Inmediatamente supo que era el agregado militar en Italia y que se encontraba de casualidad en Berlín, estudiando el frente oriental ante el convencimiento de un gobierno argentino que entendía inminente el estallido del conflicto bélico.
Cuando ingresaron al automóvil oficial, el militar se sentó al lado de Arturo y no dejó de hablarle por un instante.
–Es cierto que, tanto italianos como alemanes, son de alguna manera tiránicos; pero nadie se detiene a observar la magnitud del cambio social que están produciendo.
Arturo pareció explotar de la ira. No había estado humedeciendo su osamenta en una cárcel germana ni había palpado la opresión de ese pueblo, para que sea justamente un argentino quien viniese a darle lecciones de alta política internacional. Estuvo a punto de frenarlo como había hecho en el ministerio con Ricardo, pero se abandonó ante el cansancio físico y mental generado por su cautiverio. Se sintió abochornado. Justamente él, que era capaz de velar noches enteras dialogando, consensuando y convenciendo, no tenía esa tarde las mínimas fuerzas para ensayar una réplica. Y el militar lo seguía agobiando con el incontenible manantial de su verbo florido.
–En Italia me propuse desmontar el proceso y ver cómo se iban ajustando las piezas. Verifiqué un fenómeno muy interesante. Hasta el ascenso de Mussolini al poder, la nación iba por un lado y el trabajador por otro. Nada tenían que ver. El Duce sumó todas las fuerzas dispersas y las movió en una misma dirección. Las corporaciones medievales resurgen, pero ahora como auténticos motores de la comunidad. Los sacrificios del pueblo no son en vano; se trabaja en orden, al servicio de un Estado perfectamente organizado.
Arturo se felicitó de no haber entrado en una discusión que terminaría en diálogo de sordos. “Estos fanáticos no tienen posibilidad de entrar en razón, al menos por ahora”, pensó. Sabía que estaba siendo más que descortés, pero giró su rostro, lo apoyó contra el cristal de la ventanilla y miró hacia Berlín demostrándole que no tenía más ganas de escucharlo. El militar, imbuido en sus reflexiones, no se percató del gesto.
–¿Sabe una cosa? Creo que esto es lo que Marx y Engels han estado buscando por caminos equivocados. Yo no sé si realmente existen esos campos de concentración de los que tanto se habla. Pero en Italia, donde todo el mundo es como nosotros, sentimental y un poco barullero, no son necesarios los rigores teutónicos. Le digo esto para que no se lleve una imagen distorsionada de la realidad europea. El pequeño incidente de la cárcel debe ser tomado así, como un pequeño incidente que no puede empañar los logros de este sistema político.
El diplomático se mantenía en silencio, algo fastidiado por el trámite carcelario que le había tocado en suerte efectuar; Arturo seguía ensayando su infructuosa táctica de mirar hacia la ventana, y el militar proseguía su relato.
–Hace un mes tuve una audiencia privada con Mussolini. Entré directamente a su despacho. Estaba casi a oscuras. Un quinqué alumbraba de pleno su cabeza imponente, afeitada. Escribía. Por un momento levantó la vista. Luego me vio y vino a mi encuentro. Hablamos de muchos temas y, cuando terminó la entrevista, tuve ganas de abrazarlo, pero la solemnidad del lugar me contuvo. Junté mis tacos y, por primera vez en la vida, en vez de hacerle la venia, los saludé con la diestra en alto, a la manera fascista. No lo hice con intención política, y podría no contárselo porque no hubo testigos. Pero me importa reivindicarlo como un homenaje de militar a militante, de incipiente a sapiente.
Ya era suficiente. Arturo giró para chocar argumentos y, al hacerlo, lo vio con una aureola de líder que le caló la frente. “Este podría llegar a ser caudillo grande”, pensó al percibir el incienso sagrado que sólo tienen los hombres dotados de aquel carisma que no conoce de ideologías.
El auto se detuvo frente a la pensión y el chofer bajó inmediatamente para abrir la puerta trasera. Bajó Arturo, el diplomático apenas los saludó con un gesto de desidia y, cuando el automóvil comenzaba a alejarse, se asomó el militar por la ventanilla.
–Soy el teniente Juan Domingo Perón, para lo que necesite.
Después de los tres días de encierro, el viajero emprendió marcha a Dinamarca. Pasó un año en Copenhague donde el papá de Jorge Hansen regenteaba un colegio secundario, y aprovechó para recorrer Suecia y Noruega.
Se atiborró golosamente del progreso y la paz que esos pueblos –de escasos recursos económicos y poblacionales– habían obtenido a instancias de sus monumentales democracias. Aprendió a bañarse en el agua helada, las bondades del nudismo, el budismo, el yoga, la meditación zen y el pacifismo. Se apareó con las ideas socialdemócratas escandinavas, y conoció las delicias de una pasión de vendaval y enajenado desenfreno.
Se llamaba Astrid y era hermana de Jorge Hansen. Cuando la vio por primera vez ordenando los papeles en la secretaría académica del colegio, supo que no iba a ser el amor de su vida, pero esa sensación no logró mitigar el incendiario deseo de rozar esa piel de marfil, desaparecer del mundo en esos ojos casi transparentes y revolotear entre los dedos sus cabellos cenicientos. Para suerte de ambos, el golpe candente fue recíproco y es así como se entregaron sin concesiones, condiciones ni promesas, a vivir un presente que fue maravilloso mientras fue presente.
–En Copenhague fui una tarde a andar a caballo y en uno de los senderos me encontré con un jinete que iba solo por la vida. Cabalgamos juntos un buen rato y desde el comienzo me impresionó su sólida cultura y finos modales. Luego supe que se trataba de Cristián X, el rey de Dinamarca, quien con total sencillez republicana, se movía sin custodia –solía relatar Arturo. Él ya advertía que la igualdad de clases y de oportunidades no se daba ni con el comunismo ni con el fascismo, sino con la libertad y las instituciones democráticas.
De Dinamarca cruzó a Inglaterra para vivir una experiencia londinense que se extendería por dos semanas. En Londres encontró a sus habitantes muy preocupados por las noticias que llegaban desde Alemania e Italia y presagiaban un conflicto bélico a todas luces inevitable.
La última escala de su periplo lo llevó a París, una ciudad que no advertía, o no quería advertir, el peligro latente que representaban sus vecinos nazis. Durante un mes recorrió las calles de la Ciudad Luz. En los teatritos de la Place Pigalle escuchó cantar a una joven de 19 años llamada Édith Piaf y se entretuvo en el cine viendo “La veuve joyeuse” con la actuación del ya destacado Maurice Chevalier.
Arturo también lució sus dotes de bailarían de tango en los cabarets de Montmartre y Montparnasse, y le sacó viruta a la pista del Dancing Florida, de la calle Clichy. En ese mismo sitio, seis años antes, Carlos Gardel había deslumbrado con un espectáculo que se mantuvo tres meses en cartel al tiempo que vendía 70.000 placas de su disco.
Los artistas se presentaban con vestimenta gauchesca –blusa y chiripá floreados, botas y hasta puñal en el cinto– porque la actuación de orquestas íntegramente formadas por músicos extranjeros sólo estaba permitida si constituía un “número de atracción” justificando una característica especial.
El tango vivía su apogeo y saber bailarlo era un plus a la hora de cautivar corazones femeninos. Lejos estaban los pataleos del obispo de París, quien unos años antes había condenado a “esta danza de origen extranjero por su naturaleza lasciva que ofende a la moral”. ¡Si hasta Jean Sirjo se animaba a componer y cantar el tango “C’est la fumée” en francés!
Una tarde de diciembre de 1934, mientras caminaba por los jardines de Luxemburgo, un cartel colocado en la entrada del edificio de la Cámara de Senadores le llamó la atención. “Coloquio sobre la situación de la democracia en América Latina”, rezaba el anuncio. Sin siquiera dudarlo, ingresó al Palacio Legislativo y consiguió que lo inscribieran como asistente.
Días más tarde, estaba ocupando una de las poltronas del fulgurante salón de conferencias del senado francés dispuesto a escuchar a los distintos oradores. A su lado se sentó un joven que no parecía tener más de veinte años. Era argentino, de Catamarca, y ferviente admirador de Hipólito Yrigoyen y la gesta radical. Su nombre era Vicente Leónidas Saadi, quien años después se sumaría al peronismo y ahora formaba parte de los que apoyaban el golpe de Estado que aquella fría noche de junio de 1966 intentaba desaojarlo del poder.