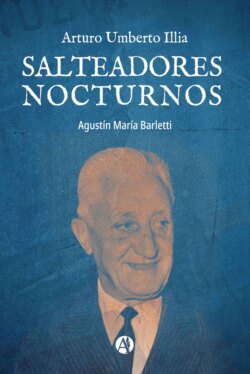Читать книгу Salteadores Nocturnos - Agustín María Barletti - Страница 6
PREHISTORIA
ОглавлениеSe calzó la chaqueta verde oliva, apoyó el filo de la gorra sobre las orejas y concedió un último vistazo al negro fulgor de sus zapatos.
–Julito, si me desmayo, seguí leyendo vos.
–No te preocupes, contá conmigo hermano. Si batallamos juntos en tantas malas, ahora que el destino nos sonríe tenemos que ser un solo hombre.
–No esperaba menos de vos. Igual te confieso que voy a llevar dos pares de anteojos para leer mi discurso... por si el rubor de la vergüenza me empaña los que tengo puestos.
– ¡Dejate de joder Pascual, si ya somos número fijo! El viejo está más afuera que adentro.
No se equivocaba el general Julio Alsogaray. Los tiempos del golpe de Estado conocían una aceleración que incluso sorprendía a sus propios mentores.
Todo se inició el 22 de noviembre de 1965, cuando mascullando una ira de sangre y fuego, el general Juan Carlos Onganía se retiró de la Casa Rosada y de la carrera militar; antes de que juraran sus camaradas Rómulo Castro Sánchez y Manuel Laprida, designados por el Presidente Illia como secretario y subsecretario de Guerra.
Lo cierto es que el jefe de Estado ya tenía el reemplazo de Onganía, el general Carlos Jorge Rosas, hombre de lealtad inquebrantable y de sólidos principios democráticos. Pero la fortuna ya coqueteaba con los golpistas, una sanción impuesta por el propio Onganía a Rosas había obligado al gobierno a designarlo como embajador en Paraguay, sin pasarlo a retiro.
Rosas ya había sido convocado a Buenos Aires para hacerse cargo de la comandancia, cuando sufrió un extraño accidente automovilístico que le produjo una conmoción cerebral, y lo dejó postrado con ambas piernas quebradas. Ante tan inesperado vacío surgió entonces el nombre de Pascual Pistarini, un riocuartense y ex recordman mundial de salto hípico.
Allí marchaba pues, Pistarini, con discurso y doble par de anteojos en mano, para conmemorar el día del Ejército ese domingo 29 de mayo de 1966.
La Plaza San Martín lo esperaba con el destellar de los eventos solemnes. La blanca cabellera de Arturo Illia resaltaba en el palco de honor. Los granaderos, con el retumbar acompasado de las cabalgaduras y el claro resplandor de sus bronces. Un millar de banderitas jugueteando con las últimas flores del Jacarandá. En manos de la fanfarria del Regimiento I Patricios, los acordes de la marcha de San Lorenzo.
La pieza oratoria, brutal e insolente, no dejó margen de dudas respecto a la intención de los sediciosos:
“En un Estado cualquiera no existe libertad, cuando no se les proporciona a los hombres las posibilidades mínimas de lograr su destino trascendente, sea porque la ineficacia no provee los instrumentos y las oportunidades necesarias, sea porque la ausencia de autoridad haya abierto el camino de la inseguridad, el sobresalto y la desintegración.
La libertad también es ámbito de verdad y responsabilidad, porque el hombre libre tiene el privilegio de la fe y de la esperanza. Por ello, se vulnera la libertad cuando, por conveniencia, se postergan decisiones, alentando la persistencia de mitos totalitarios permitidos, burlando la fe de algunos, provocando la incertidumbre de otros y originando enfrentamientos estériles, inútiles derramamientos de sangre, el descrédito y la frustración de todos.”
La plaza quedó muda por un instante. Ni vítores ni quejidos osaron quebrar el silencio imponente de un auditorio envuelto por el fino manto del asombro.
–No esperaba eso de vos –le reprochó el general Laprida con un hilo de voz que se esfumaba en el sol de la mañana.
Pistarini estaba a unos cincuenta metros del palco, pero ya sentía el fuego de la mirada presidencial perforando su humanidad.
Con un sobrio estirar del brazo, depositó la pieza oratoria en manos de su edecán y se dispuso a volver a su sitio, a la derecha del Presidente.
Caminó con la vista gacha, observando cómo sus pantalones mimaban a los cordones de los zapatos y maldiciendo el trago amargo que le tocaba en gracia. Prosiguió su marcha, esta vez contando baldosas, en la esperanza de acortar un trayecto que se le hacía interminable.
–General, me va a explicar qué quiso decir con eso de ausencia de autoridad –le recriminó cara a cara el Presidente cuando lo tuvo nuevamente sobre el palco oficial.
Pistarini balbuceó, palideció y enrojeció; giró en torno suyo como buscando ayuda. La mirada de hierro de Illia no lo dejaba respirar.
–Bueno… permítame señor Presidente, mi ayudante le traerá una copia del discurso.
–¡No necesito que traiga nada, usted habló de ausencia de autoridad! Le pido que ahora mismo me informe a qué ausencia de autoridad se refiere, ¿a la mía? ¿no demuestro autoridad porque gobierno con la Constitución y la ley, y no a sablazos? Espero su respuesta señor general, tengo paciencia, ¿sabe usted de qué ha estado hablando? ¿pensó en el contenido que le dieron a leer? Los únicos que producen la ausencia de autoridad son ustedes, los perturbadores del orden institucional, los que no permiten que el pueblo labre su porvenir en paz y en libertad, ¿me entendió señor general?
Ante semejante exposición de moral republicana, a Pistarini solo le cupo bajar la vista, guardar silencio y alejarse de la furia presidencial.
Illia no lo destituyó en público, como muchos esperaban, y tampoco en privado: Pistarini no tuvo más sanción que la de su conciencia.
Un mes más tarde, el lunes 27 de junio, la maquinaria del golpe imprimía su acelerada recta final.