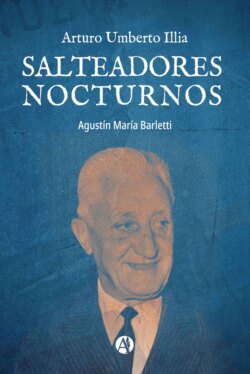Читать книгу Salteadores Nocturnos - Agustín María Barletti - Страница 7
I
ОглавлениеAquella jornada no habría de pasar al olvido en el cursus honorum de Benjamín Zamorano. Cuando el comisario Alberto Duero lo mandó llamar a su despacho, presintió que su destino habría de quedar marcado a fuego.
Típico producto de la clase media argentina, Benjamín era uno de los tantos veinteañeros que mutilaba su juventud en el servicio militar obligatorio. Desde que, pegado al receptor de la radio, escuchó su número de documento cortejando al fatídico 553, supo que la milicia formaría parte de su existencia durante los próximos meses. Entusiasmado por un tío, oficial de policía, y tentado por un seguro acomodo en el Departamento Central con horario de oficina, se decidió finalmente por ingresar como voluntario a la Federal.
Le gustaba, es cierto, escuchar a su padre relatar las casi increíbles anécdotas de sus tiempos de colimba. Contando ya con casi ocho meses de servicio, comenzaba a inquietarlo el hecho de no tener ningún relato que valiese la pena archivar entre sus sienes, porque lejos sospechaba que él también tendría el suyo ese 27 de junio de 1966.
Había finalizado su guardia y esperaba un menú de posibilidades que ofrecía tanto un riguroso orden cerrado como una siesta o, lo que era mejor aún, el bendito franco vespertino.
Se encontró tirando bolillas al aire en esa lotería policial, cuando escuchó la voz del sargento ayudante.
– ¡Atención! El comisario lo solicita en su despacho con urgencia.
El Tigre –como le decían– se dejaba ver poco y nada por el Departamento; a tal punto que la tropa esperó el 20 de junio, más para ver de cerca al espécimen que para jurar fidelidad eterna al pabellón nacional.
El privilegio se potenciaba, pues, a escala infinita, al ver las caras mitad de asombro, mitad de envidia, del resto de sus camaradas.
Mientras acomodaba su roído uniforme de fajina, todos quisieron acercarle un consejo.
Estaban quienes, como Samuel Aizemberg, le rogaron la mayor de las cautelas.
–Escuchá pero no digas una palabra.
Otros, como Alberto Corcuera, comenzaron a sobarle el lomo, con el fin de ganarse los favores del futuro asistente del comisario.
Un último grupo, entre los que se encontraba el tucumanito Santos Pérez, le ofreció un cortaplumas “encontrado” en el casino de oficiales.
–Para que te defiendas; me aseguraron que el comisario es la encarnación de un diablo al que le gusta comer chicos crudos.
Con el bagaje de recomendaciones, y luego de encomendarse a todos los santos que su formación laica le permitía recordar, se puso en marcha devorando los laberínticos pasillos de la dependencia. Caminando por pura inercia, mirando, pero sin ver, pudo finalmente plantarse frente a la puerta del despacho.
Aspiró una colosal bocanada de aire y, con paso firme, se anunció ante el comisario.
–¡Benjamín Zamorano, señor! ¡Ordene, señor!
Encontró a una personita insignificante que, a pesar de los soles sobre los hombros, no lograba desplegar la imagen de prusiana grandilocuencia con la cual esperaba ser fulminado. También lo desorientó su trato amable y paternal. “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, le había dicho su abuelo Mingo más de una vez.
El despacho no se destacaba precisamente por su boato. Con un olor a humedad que se incrustaba en la memoria, sus grises y celestes a tono con el conjunto del edificio y la ajada foto del Libertador, el ambiente parecía transportarlo más a sus épocas de escolar que al desafío de hombre que se le presentaba por delante. Volvió a recomponerse; estaba frente a una autoridad de la gloriosa Policía Federal Argentina y no sabía por qué.
–Lo he mandado llamar, porque mañana va a formar parte del nacimiento de una nueva Argentina –le dijo el comisario con su voz de flauta.
Mientras lo oía, Zamorano pensaba... (¿Yo?).
A su lado, el oficial Rolandi, jefe del comando, asentía con la mirada a las proféticas palabras de aquel mesías.
A Benjamín se le cristalizó la sangre en un instante. Su cuerpo comenzó a palpitar en el envoltorio de un perlado sudor de hiel... (¿Por qué yo?).
–Mañana nos vamos a hacer un paseo a la Casa de Gobierno, Zamorano; lo sacamos al viejo Illia a patadas en el culo y nos venimos –dijo el comisario hachando de cuajo sus pensamientos.
–Eso es, a patadas en el culo, como se merece –ratificó Rolandi, que a esa altura se mimetizaba en la sombra del comisario.
–¿Cómo lo vamos a rajar al viejo? –demandó el Tigre a los gritos.
–¡¡A patadas en el culo, mi comisario!! –respondió Zamorano hasta empastar su garganta.
Zamorano poco y nada sabía del tal viejo Illia. Su mundo era pasar desapercibido entre las cuatro paredes del cuartel, a la espera del franco que, pesos del padre mediante, le permitiera salir a bailar o revolcar sus huesos con alguna amiguita. Para estudiar o sentar cabeza habría tiempo. Pero, de pronto, un halo de responsabilidad emplomó sus pies a la tierra; (¿yo? llevo escasos meses en la policía y no agarré ni un rifle de aire comprimido).
Se veía ridículo. Almidonado por las circunstancias en una posición de ¡Firme Zamorano! que lo tenía medio ladeado hacia la izquierda, dentro de un cuerpo que parecía no pertenecerle... y otra vez la pregunta: ¿por qué yo?... y una vez más el comisario le palmeó la espalda, suavizando un encuentro que sólo él había acartonado con sus pinceladas de formalismo.
–Quédese tranquilo Zamorano. ¿No le dije que será un simple paseo?
–Un simple paseo –repitió Rolandi.
Una vez fuera del despacho, el oficial Rolandi tomó del brazo a Benjamín, con una dulzura que ampliaba el abismo de la desconfianza.
–Ahora se me va a la casa y se presenta mañana a la cinco, bañadito, afeitadito y con las botas lustradas. ¿Estamos