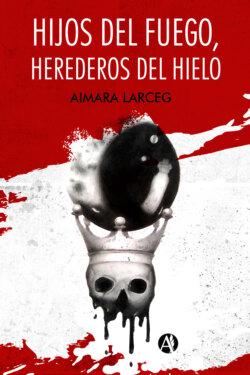Читать книгу Hijos del fuego, herederos del hielo - Aimara Larceg - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
–¿Las tienes? –la voz tosca fue absorbida por las paredes de la bodega, el lugar perfecto para sus encuentros.
–Sí, las tengo –respondió Kenneth–. ¿Sabes? Sé que mi trabajo es no meter las narices donde no me llaman, pero te advierto que estas gemas están malditas. Me causaron muchos problemas. Pienso que primero deberías quitarles lo malo...
–No necesito tus consejos. Sé muy bien qué hacer.
El tono se volvió más hostil y Kenneth temió que volviera a enfadarse. Sin embargo el asunto terminó allí, recibió una bolsa de monedas enorme, más de lo acordado. Como buen comerciante calló al respecto y le entregó un cofre mediano de madera, en la tapa aparecían talladas tres calaveras humanas. El objeto pesaba tanto que deshacerse de él supuso un alivio–No acepto reclamos –le advirtió después de que guardara el cofre en un saco de tela. Al colgarse la bolsa al cinturón, el dinero tintineó dentro. Le alcanzaría para cubrir todos los gastos de reparación que las gemas le habían provocado, incluso sobraría para algo más. Vender objetos por encargo tenía sus ventajas, aunque también existían muchos problemas de por medio–. Si necesitas otra cosa, me dices. Ya sabes dónde encontrarme –sonrió cuándo su cliente se echó la capucha sobre la cabeza, eso significaba «asunto terminado»–. Oye, Jace –le llamó antes de que se fuera. El hombre volteó a verlo con impaciencia. Esos ojos... le recorrió un escalofrío. Jace era uno de esos clientes que siempre pagaba una suma exorbitante de dinero por artículos oscuros que a saber para qué utilizaba. Como su trabajo era recibir el dinero y callar, no le importaba demasiado–. Ve con cuidado –esperó a que se retirara para sacar una moneda de la bolsa y subir las escaleras hacia la parte iluminada de la taberna. La paga mensual en oro le daba acceso a la bodega, donde se podía negociar lejos de los ojos de las autoridades. La misma tenía una salida que daba a un callejón oculto. Lugares como aquellos escaseaban en un pueblo lleno de cotillas, ¡Vamos! Que ni siquiera se podía respirar sin que alguien estuviera viendo.
Las circunstancias lo habían llevado a ser lo que era: un traficante de mercancías mágicas. Un trabajo tan excitante como peligroso. Pese a los riesgos las ganancias eran buenas, además se adquiría experiencia como mago. Sus consejos eran los mejores. Gracias al dinero por pieza vendida podía vivir con holgura y darse los gustos que quería. Sus únicas preocupaciones eran evitar la mano dura de la ley y los clientes problemáticos, afortunadamente estos últimos escaseaban.
Desde la taberna hasta su casa había un trecho corto. Vivía junto a los muelles, donde los barcos mercantes cargaban y descargaban mercancías. Por supuesto era una estrategia fríamente calculada para ingresar mercancía a su depósito durante las noches sin luna. Cuando se trataba de negocios nada quedaba al azar. Los cabos sueltos existían en otros aspectos de su vida, pero jamás en el tráfico de objetos mágicos.
Al llegar, ingresó por la puerta principal y cerró con dos vueltas de llave. Como recordaba haber dejado las velas del pasillo encendidas, se detuvo a escuchar en la oscuridad. Antes de salir siempre dejaba las ventanas cerradas para evitar hurtos, así que descartaba una corriente de aire. Las velas estaban nuevas, eran gruesas, aguantaban varios días. Dio unos pasos hacia adelante, listo para utilizar sus poderes contra quién estuviera esperándole.
En la sala no había nadie. Por si acaso abrió los cajones de la cómoda y encontró todo el contenido revuelto: alguien había buscado algo. Todos los cajones estaban en las mismas condiciones. Lo normal sería que alguien buscara la entrada al depósito, la cual se encontraba bien oculta. Pero aquellos eran signos de un hurto, una obra de alguien con poca experiencia o... ¡Por supuesto! ¿Cómo no lo había pensado antes? Fue a la cocina y encontró un plato a medio terminar sobre la mesa. Un caldero con conejo guisado gorgoteaba al fuego, la ventana abierta daba a la extensa planicie del río. Olfateó el aire sorprendido de haber ignorado ese detalle. A pesar de todo, la comida tenía un aspecto suculento.
–Sal de dónde estés, Shayla. Pequeña bribona... –se masajeó las sienes ante un repentino dolor de cabeza. El silencio era estúpido e incómodo. De pronto un tintineo cortó la atmósfera, una sombra se deslizó rápida hacia la puerta de la cocina. ¡La descarada se escapaba! Como sus piernas eran más largas y fuertes que las de la mocosa, la alcanzó en un santiamén, la levantó unos palmos del suelo sujetándola por la cintura y la arrojó sobre el sofá de la sala. Se plantó frente a ella con los brazos en jarra, demasiado indignado–. Jamás te di permiso de entrar a mi casa –como no obtuvo respuesta se puso a revisarla. Shayla era joven, apenas salida de la adolescencia. De hecho él tenía la edad suficiente como para ser su padre, pero debía admitir que esos pantalones le quedaban a la perfección.
–¡No! ¡Déjame en paz, anciano gruñón! –protestó en cuanto los objetos comenzaron a salir de sus escondites. Pronto la alfombra se llenó de alhajas, monedas, pequeños tesoros. Algunos ni siquiera le pertenecían al dueño de casa. Aguardó unos momentos y cuándo tuvo la oportunidad, le propinó un golpe en el estómago. Aprovechando la distracción se trepó por el respaldo del sofá, pero él volvió a tomarla. A la segunda vez que lo intentó, él la sujetó por detrás cruzándole las muñecas sobre el estómago.
–Sabes que es una mala idea robar, pero peor es robarme a mí –agitado por la lucha, las palabras apenas le salían.
–No eres el único –el aliento cálido de Kenneth en su oído se sentía incómodo, toda la situación lo era. Se removió un poco para poner distancia entre sus cuerpos pero él le apretujó las muñecas.
A pesar de ser una ladrona, Shayla tenía su encanto. Era el dolor de cabeza de cualquiera que tuviera un negocio o un hogar propio. Al imprimir un poco más de fuerza ella se quejó. Intentaba mantenerse serio a pesar de que el asunto comenzara a hacerle gracia.
–Si me dejas ir te devolveré tus cosas. Pero solo las que te pertenecen, me llevaré el resto –tragó saliva al sentir la respiración sobre su mejilla.
–¿Me pones condiciones? No creo que sea el mejor momento para hacerlo –quiso reír cuándo ella se estremeció. A pesar de sus dieciocho años, seguía siendo la misma mocosa de siempre–. Pienso que ya he soportado demasiado y mereces un castigo. Tú eliges: te corto una mano o un pie. Puede que así aprendas la lección.
–¿Q-Qué? –al criarse en un nido de ladrones conocía la crueldad humana de primera mano, pero eso ya era demasiado. Se retorció en busca de soltarse, y presa del pánico le pisoteó el pie derecho.
–¡No! No –a pesar del dolor, la sujetó y la volteó para que lo mirara–. Te advertí lo que sucedería la próxima vez. Así que ahora tendrás que elegir –la miró de arriba hacia abajo, si se reía lo echaría todo a perder–. O puede que haya una tercera opción –le acarició un muslo y ella le dio un golpe en la mano.
–Me voy –anunció enfadada consigo misma por caer en las estupideces de siempre.
–¡Espera! Aún no hemos terminado –carraspeó para recuperar la seriedad–. Debería entregarte a las autoridades. Mira todo lo que has robado...
–Pero no lo harás –por si acaso, echó una mirada furtiva hacia la puerta–. Porque dejaré tus baratijas aquí y no sabrás de mí en un tiempo.
–Puede ser –respondió como si fuera a darle la razón, pero tenía mejores planes en mente–, o puede que no –la detuvo de nuevo cuándo ella atinó a ponerse de pie–. Tengo buenos amigos entre los rangos más altos...
–Mientes –le puso las manos sobre los brazos en busca de liberarse.
–Bien, no son buenos amigos, pero me dejarán en paz durante tiempo si les entrego a un par de ladronzuelos problemáticos. Ya sabes, trabajar no es su principal afición. Así que... –ignoró un insulto–, te propongo algo que podría salvar tu trasero, generar una ganancia extra y por lo tanto, sería tu decisión compartir el dinero con tus amiguitos –supo que había golpeado el tejado correcto al ver su cambio de expresión. Hizo una pausa intencional para aportarle suspenso a la situación, hasta que ella lo incitó a seguir–. Hay unos túmulos a unos cuántos kilómetros por el viejo camino hacia las montañas. Muy cerca de allí existe un lugar que nadie ha visitado en un tiempo, hay trampas inactivas por todas partes, criaturas extrañas –fijó la vista en ese par de bonitos ojos verdes y expresivos–, también un objeto legendario.
–Supongo que está maldito, adoras vender esas cosas –sin querer mostrar su curiosidad por el asunto, se retorció despacio para que la soltara y se enderezó en el sofá.
–Sí, esa es la cuestión. Un cliente me habló de cuánto pagaría por agregarlo a su colección –alzó el dedo índice para advertirle que haría una pausa. Más tarde buscó en la estantería junto a la puerta de la sala hasta dar con un volumen viejo de encuadernación negra, las letras doradas del título apenas se veían gracias al uso. Lo abrió y pasó varias páginas hasta dar con la imagen que necesitaba–. En este caso bajo la superficie hay más, los túmulos son una simple fachada. Las ruinas corresponden a una ciudad subterránea que en la antigüedad fue habitada por magos. Se llamaba Nunn. Por aquellas épocas el rey poseía un artilugio que lo volvía invencible. Desde el principio sus magos consejeros le advirtieron que el objeto estaba maldito, pero él no hizo caso. Tiempo después, su comportamiento comenzó a cambiar...
–Cielos –le echó una mirada rápida a la ilustración, cruzándose de brazos–. No me interesan las historias de fantasmas –la verdad era que ya comenzaba a asustarse, pero todo parecía mejor que el calabozo–. De acuerdo, intentaré lidiar con ello. Pero no te prometo nada, mis poderes mágicos son débiles.
–Gracias a los cielos. De ser mejor bruja, no quiero imaginar lo que harías –rio un poco ante su mirada severa–. Te daré unos amuletos de protección. Y recuerda, nada de decirle a tus amiguitos acerca de esto, hasta que tengas el dinero, ¿De acuerdo?
–De acuerdo –se encogió de hombros con el aire indiferente de siempre.
–O sino tendré que cobrármelo de otras maneras –mientras cerraba el libro para ir a devolverlo a la estantería, le lanzó un beso. Ella le hizo una mueca de desprecio, que le provocó una nueva carcajada.