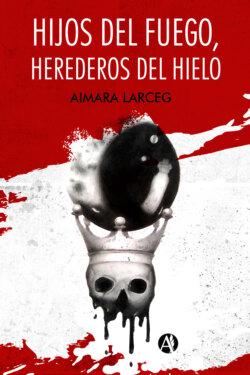Читать книгу Hijos del fuego, herederos del hielo - Aimara Larceg - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV
Los encantos del pequeño le robaron el corazón desde el primer instante. A veces mientras lo observaba, se preguntaba cómo el conocimiento para fabricar seres tan perfectos había quedado en el olvido. Los misterios sin resolver eran infinitos, muchos de ellos lamentablemente no se encontraban en los libros.
Se trataba de la criatura mágica más bonita que había investigado. Tenía el cuerpo proporcionado de un niño pequeño. Su cabello oscuro era como el de las plumas del cuervo utilizado para su fabricación, suave y con ligeros destellos azulados. Tal vez el color de los ojos se debiera al resto de la materia prima empleada. Su piel pálida siempre olía bien, con ligeras notas amaderadas gracias a la semilla. Drystan era su mayor logro, lo veía en cada fibra de su ser.
A Elwinda le tomó una semana enseñarle su nombre. Un día cualquiera, en cuanto lo llamó a comer, el pequeño se dio la vuelta para mirarla. El siguiente paso fue introducir palabras sencillas. Primero un par, luego oraciones cortas, más adelante llegaron las palabras complejas. La rapidez con la que aprendía la impulsaba a llevarlo cada vez más lejos: el jardín a los pies de la torre en la que vivían, los alrededores, el bosque. A él le gustaba el claro situado a unos cuantos metros en las profundidades, allí devoraba setas mágicas bajo la supervisión estricta de Elwinda. Comer demasiado era malo para los niños Sanguine, lo supo tras apalear la primera indigestión. A partir de ese entonces, se mostró cuidadosa con la cantidad que comía a diario. Cuándo él buscaba la cesta entre los muebles, la colocaba alto para que no la alcanzara.
Lo que más le gustaba era su curiosidad ilimitada. Miraba y tocaba todo lo que se le cruzaba, se metía en todos los rincones. Sin embargo, cuándo se perdía y la búsqueda duraba mucho tiempo, Elwinda se enfadaba tanto que el pequeño se encogía sobre sí mismo. Al ver su reacción lo acunaba para tranquilizarlo, preguntándose si calmar su ira con esa carita inocente también formaba parte de sus habilidades especiales.
En cuanto aprendió a preguntar qué era tal o cual cosa, sus vidas dieron un giro completo. La atosigaba constantemente con preguntas, jamás se quedaba satisfecho con las respuestas, siempre buscaba saber más. A veces era un fastidio, pero lo adoraba. Entre otras cosas, Drystan le enseñó a cultivar la paciencia como ningún otro ser vivo en la tierra.
Pronto llegó el primer paseo por el pueblo. Le consiguió ropa decente de niño en una tienda, bajo los rumores y miradas curiosas de los lugareños, ¿Quién era el niño? ¿Alguien sabía si tenía un hijo oculto? ¿Quién era el padre? Habladurías, nadie se acercaba a ella. Le tenía tanta estima al mundo como a la basura a orillas del río. La ropa sería suficiente hasta el cambio de estación: camisas sencillas de lino, pantalones, botas, ropa de abrigo. Ser un Sanguine de fuego parecía duro, no existía sol que calentara lo suficiente. Antes de pagar lo examinó de arriba hacia abajo para comprobar que todo estuviera en orden. Se veía precioso, todo un hombrecito. Cuándo él le agradeció las prendas, lo estrujó entre sus brazos y le llenó el rostro de besos.
Una vez traspasada la barrera de la conversación, comenzó a enseñarle el lenguaje escrito. A veces cuando le corregía los errores se ponía terco, e incluso se peleaban. En esos momentos él se alejaba, ella se ponía a hacer anotaciones en su libreta para calmarse y momentos después, ya lo tenía de nuevo en el regazo pidiéndole perdón. Las clases retomaban su ritmo automáticamente. Era fácil hacer las pases con alguien que no sabía de rencores.
Otro de los problemas se presentaba cuando necesitaba dejarlo en casa. Era muy pequeño para viajar largas distancias, meterse en cuevas, cementerios o en lo profundo de pantanos. En esas ocasiones procuraba dejarle toda la comida y el agua necesarias, leña para la chimenea, ropa de abrigo. En un comienzo le preocupaba que entendiera bien las instrucciones para encender la chimenea o velas sin que las llamas tocaran nada inflamable. El fuego no le haría daño, pero las consecuencias de un incendio como paredes derrumbadas y cristales rotos, sí.
Cuándo regresaba al cabo de varios días, lo encontraba con el rostro surcado de lágrimas y le era imposible sacárselo de encima. A veces le reprochaba sus ausencias, la interrogaba acerca de lo que hacía cuando salía, incluso le daban pequeñas rabietas. En esos momentos Elwinda se armaba de paciencia e intentaba hacerle olvidar el enfado haciéndole cosquillas, mimándolo, o pidiéndole las tareas que le había dejado para que se entretuviera. A pesar del mohín de disgusto, Drystan siempre accedía.
A él le gustaba la magia, pronto descubrió que podría convertirlo en un gran hechicero. Entre experimento y experimento descubrió que la sangre de los Sanguine tenía propiedades mágicas y medicinales muy curiosas. Hacía que los hechizos o las invocaciones funcionaran mejor, podía curar heridas y quemaduras rápidamente. En un corto período de tiempo, las libretas de notas ascendieron a un par. Era imposible dejar de escribir.
A veces se sentaban uno frente a otro y Elwinda le enseñaba sus Cartas del tiempo. Le explicaba la manera en la que se activaban para la lectura, qué significaba cada una, cuántas lecturas podía tener, cómo podían mostrar cosas que habían pasado, que pasaban, o sucederían. Él las tomaba y las volteaba, examinándolas reflexivo. Solía quedarse viendo un largo tiempo el reverso de color azul oscuro en el que aparecía la luna en cuarto menguante junto a tres estrellas plateadas.
También le hizo demostraciones de otras disciplinas, como la preparación de pociones, para lo cual salieron a caminar en busca de aprender a diferenciar hierbas mágicas de medicinales. Tuvo que explicarle de qué se trataban las estaciones, las fases de la luna. Aunque con el paso del tiempo se haría más sabio, al menos parecía comprender los conceptos básicos.
Cuándo fue el momento indicado lo llevó a la parte más abandonada del pueblo, donde en el sótano de una destilería abandonada había un templo dedicado al culto de Brisinghur, el dios oscuro al que el mundo temía y condenaba. La estatua de mármol negro se alzaba entre cientos de ofrendas de oro, plata, bronce, bebida y comida, pociones, velas, cientos de objetos o trabajos mágicos que refulgían bajo la luz de antorchas eternas. En un comienzo le preocupó la reacción de Drystan, ya que la atmósfera de abandono lo puso alerta. Quizá su estado se debiera a que se encontraba en un lugar nuevo y libre de personas. Le explicó que bajarían a un lugar oscuro, solo necesitaba sostener su mano para no sentir miedo. Allí le contaría una historia, la de la creación del mundo tal cual lo conocía.
Una vez ahí, la luz de las antorchas brilló en sus ojos con un resplandor sobrenatural. Elwinda se quedó atenta a su expresión, ya que ante cualquier cambio tendría que sacarlo de allí. Pero a pesar del miedo, Drystan observó la figura oscura sentada al trono, e incluso se acercó unos pasos. Lo vio repasar todo con sus ojos, desde los cuernos retorcidos de la escultura, la expresión fiera del rostro que dejaba ver un par de colmillos afilados; hasta la postura natural, como si estuviera a punto de levantarse, los pliegues de la túnica perfectamente esculpidos, la corona en la que aún brillaban rubíes del tamaño de puños. Luego su mirada se posó en el mural del fondo, una imagen compuesta por círculos concéntricos, símbolos, y en su centro, el ojo de pupila vertical coronado por dos cuernos retorcidos. Intentó leer los símbolos al pie, pero le fue imposible comprenderlos.
–Hubo una época oscura en el mundo. Ni aquí, ni en ninguna parte existía objeto o ser alguno –le habló despacio mientras se sentaba contra una columna a la derecha. Aspiró despacio el aroma de cientos de inciensos. El misterio del incienso siempre encendido, las velas gruesas teñidas con carbón y las ofrendas frescas siempre le intrigaba–. Al cabo de miles de años dos seres surgieron de esa oscuridad, fabricados a partir de estrellas –señaló el techo, en el que aún podían verse los vestigios de pintura azul oscuro tachonada de cientos de estrellas de plata. Era un lugar más antiguo del que se podría pensar, siempre había tenido la sospecha de que la destilería era una simple fachada–. Uno era Enhil, el otro Brisinghur –sonrió un poco ante la atención que le prestaba Drystan sentado a su lado–. El primero, con un movimiento de su mano derecha –trazó un símbolo con su mano, dos óvalos interconectados desde la izquierda hacia la derecha–, creó la luz. De esa manera existe lo que nos permite verlo todo en el plano físico.
–¿Y cómo se veía Enhil? –preguntó, con sus enormes ojos fijos en ella.
–Más tarde puedo llevarte a que lo veas –respondió tras pensárselo un poco–. Pero allí podemos quedarnos poco tiempo, puede que no seamos bien recibidos.
–¿Por qué? –la interrogó con más curiosidad. Luego se volvió rápido ante el chasquido de una antorcha.
–Porque quienes seguimos a Brisinghur y creemos en su verdad, tenemos una marca que nos distingue –se alzó un poco la manga izquierda para que viera el sello grabado a fuego en su antebrazo: el par de cuernos retorcidos y entre ellos, un ojo de pupila vertical–. Bueno, en realidad aquí todos me conocen, saben a quién vengo a encender incienso y velas. Mi presencia en el templo de Enhil los ofendería –observó con cierta fascinación cómo Drystan le acariciaba la marca con el índice y luego se volvía hacia la imagen de mármol, estaba sacando sus propias conclusiones acerca del asunto.
–¿Y qué creó Brisinghur? –preguntó un tiempo después–. Dijiste que Enhil creó la luz que nos permite verlo todo. En ese entonces la oscuridad ya existía, no fue creada por nadie.
–Así es –sonrió ante la observación. Que le dijeran si se equivocaba cuándo pensaba que Drystan aprendía rápido. De hecho, ya tenía una pequeña capacidad de razonamiento–. El siguiente movimiento creó la tierra y los mares. Algún día te llevaré a ver uno, son enormes porciones de agua que limitan con la costa. Allí la tierra tiene otro aspecto, se llama arena. El aire es diferente, los aromas. Además puedes ver el cielo hasta dónde se pierde la vista – hizo una pausa para evitar saturarlo de información. Luego se puso de pie y caminó con calma por el lugar. Pronto el sonido de pasos en la escalera invadió la estancia. Al poco tiempo, a través de la entrada apareció un mago envuelto en una túnica negra, al que se limitó a hacer una ligera reverencia. El hombre se apresuró a acercar hasta una esquina alejada un par de ofrendas, susurrar unas oraciones, encender un poco de incienso. Elwinda rodó los ojos al notar que Drystan se había puesto de pie y lo miraba fijo, le hizo una seña para que se acercara. En cuánto llegó hasta ella, se puso en cuclillas para hablarle en voz baja–. Deja de hacer eso, a veces las personas necesitan momentos a solas. Ahora mismo es uno de esos momentos –lo llevó a un lugar más apartado e hizo que se sentara sobre unos viejos fragmentos de mampostería medio enterrados en el suelo por el paso del tiempo. Retomó la historia cuando estuvieron solos –. El tercer movimiento fue el que creó los vientos. El cuarto, el fuego –le acarició despacio el cabello–. El quinto creó a los animales, grandes y pequeños, con patas, pezuñas, garras, o sin ellas. Seres capaces de respirar, dormir, reproducirse; pero no de adorar a un dios. Ante tales milagros Brisinghur se quedó maravillado. Él también participó, les otorgó plumajes de preciosos colores a las aves, una voz con la que expresarse. Esparció por cada rincón de la tierra una variedad infinita de frutas con las que pudieran alimentarse. Mejoró el diseño de los seres que vivían en el agua, de manera que algunos pudieran asomarse a la superficie, les regaló lugares donde pudieran esconderse de sus predadores–sacó un par de setas de la túnica y se las dio para que comiera–. Sin embargo el colorido o la variedad no impresionaban a Enhil. Él podía crear cientos de cosas mejores con un simple movimiento de su mano. Y así creyó fabricar su mejor proyecto.
–Seres vivos que adoraran dioses –dijo antes de morder una seta.
–Seres vivos capaces de adorar a quienes los habían creado, a quienes les debían absolutamente todo. Lealtad, fidelidad absoluta –asintió–. A Brisinghur le resultaban curiosos, pero pronto descubrió que estos tomaban demasiado alimento, ocupaban demasiado espacio, incluso destruían a su paso todo lo bello creado hasta ese entonces. Había algo mal en ellos, observarlos no producía la misma sensación de tranquilidad, ni la misma satisfacción. No provocaban sensación alguna. Sin embargo tenían la suficiente conciencia para reconocerlos y adorarlos a él y su hermano como verdaderos padres de la creación –resopló por la nariz, un atisbo de risa–. Pronto aquellas criaturas descubrieron que también podían alimentarse de los animales. Sacaban a los seres del mar para comérselos. Tomaban a las aves con semejante brutalidad que les rompían las alas, las golpeaban contra los troncos de los árboles, las desgarraban y se las comían. Brisinghur, horrorizado ante semejante visión de destrucción, le dijo a Enhil que eso debía parar. Sus seres estaban destruyéndolo todo. Había que volver a empezar antes de que fuera tarde. Por supuesto, sin querer dejar de lado su orgullo y su vanidad, Enhil se negó.
–¿Se pelearon? –Drystan parpadeó un par de veces, estaba completamente sumergido en la historia–. ¿Le pidió perdón?
–Nada de eso –respondió, un tanto teatral–. Brisinghur, decepcionado y furioso, decidió continuar haciendo uso de sus cualidades. Había sido creado a partir de las mismas estrellas, él era capaz de lograr tantos milagros como Enhil. Así creó la enfermedad, para que los seres de dos piernas padecieran cientos de tormentos hasta que ya no existiera nada que pudiera destruir el equilibrio original. Les salieron manchas oscuras que pronto se abrieron en pústulas, las moscas colocaron sus huevos allí. Los llantos y lamentos se alzaron por encima de todos los sonidos. Enhil supo que aquello era obra de Brisinghur, como represalia hizo lo susodicho con los bosques, los mares, las montañas. Así surgieron desiertos cubiertos de sal donde antes hubo mares. Pantanos en los que las criaturas perecían. Montañas nevadas de alturas imposibles donde nada sobrevivía.
–Eso está mal –comentó y continuó comiendo.
–A los pocos supervivientes les fue enseñado que Brisinghur era el causante de todas las desgracias, perdiéndose así el fervor hacia su figura. Fue cuestión de tiempo para que se convirtiera en el paria, el chivo expiatorio de todos los males que ocurrieran, incluso los que Enhil continuaba provocando con intenciones de desterrarlo –hizo otra pausa en busca de las palabras correctas. Lo importante era resumir los hechos a oraciones simples para que él comprendiera–. Antes de que esto último ocurriera, Brisinghur intentó abrir los ojos de todo adorador de Enhil. Intentó enseñarles de pensamientos y opiniones propias, de conductas, del bien, del mal. Pero nada funcionó, al fin Brisinghur cayó en un abismo creado por el odio y las costumbres, una condena que duraría miles de generaciones hasta estos días –se sacudió el polvo de las ropas y luego le tomó la mano para que lo siguiera–. Se supone que todos los males del mundo son causados por él –continuó hablando con los ojos fijos en la imagen–, pero nadie habla de cómo Enhil ignora, castiga, o permite que se lleven a cabo aberraciones en su nombre. Aquí se sigue y se es fiel al pensamiento, a la idea, no a la imagen o el dios en sí. Porque es así como a él siempre le ha gustado –concluido su relato, observó el lugar una última vez antes de retomar la vuelta a casa.
Puede que el mayor logro en la historia de la humanidad haya sido la posibilidad de transmitir por escrito las historias que durante tanto tiempo pasaron de boca en boca. Así también le parecía a Drystan, o al menos la opinión de sus primeras lecturas se acercaba a eso. Elwinda se sentía como una madre orgullosa, Drystan era cada vez más fuerte, más inteligente, más leal. El amor que sentía por él crecía a cada día y tenía la sospecha de que el sentimiento era mutuo. Cada noche antes de dormir agradecía el milagro de tenerlo. A su vez, él le enseñaba a trabajar la paciencia, a depositar su confianza en alguien más, aplacaba sus ataques de ira, la hacía sentirse acompañada. Jamás podría sentir algo similar por un ser humano, Drystan estaba más allá de eso.
Pronto su inteligencia lo llevó a desarrollar emociones más complejas con sus mecanismos para procesarlas, así aprendió a soportar la tortura que implicaba la soledad cada vez que ella salía. Si sufría, jamás se lo decía. A Elwinda le gustaba la flexibilidad de su corazón ante el dolor, cualidad de la que ella carecía por completo.
A veces parecía leerle la mente, sabía cuándo se sentía enfadada, inquieta, o triste. En esos momentos se acercaba y la abrazaba sin decir una sola palabra. Otras, incluso parecía adivinar lo que iba a decir. Pronto comenzó a necesitarlo con tanta frecuencia, que pensó adelantar los viajes a larga distancia.
Muchas veces se sentaba a observarlo por simple placer. Fue en una de esas ocasiones que se dio cuenta de que él leía y releía un pergamino al que ella jamás le había dado importancia, ese que Dylen le había enviado unos días después de su nacimiento. En él anunciaba la muerte de su padre. La necesitaba en el funeral, quería verla. Ese bastardo... ¿Acaso no sabía que su padre la había desheredado? ¿Aún no comprendía que la habían desterrado y ya no existía más vínculo que el sanguíneo? Una gran parte de la culpa era suya. El pergamino había quedado olvidado bajo la promesa de alimentar el fuego y desde que lo encontró, Drystan lo leía a diario.
–¿Qué tan interesante es eso? –le preguntó una mañana mientras lo observaba con un codo apoyado en la mesa, el cuaderno de notas abierto en una página en blanco.
–Nunca me hablaste de tu familia –respondió tras dejar el pergamino a un lado. Los ojos grises se posaron en los de ella y durante unos segundos notó la mirada de reproche de siempre –. Lo poco que sé de ti, viene de tus cuadernos de notas. La mayoría son opiniones acerca de mí o de otras criaturas. No es justo.
Elwinda se lo quedó viendo y por primera vez, se dio cuenta del tiempo que había pasado. Drystan estaba a punto de entrar en la adolescencia. Sus hombros, su mandíbula, la mayor parte de los rasgos comenzaban a perder la redondez. Sus manos se veían menos delicadas, cada vez más grandes. Quiso cambiar de tema, pero la mirada de él la ponía nerviosa. Desde el momento en que abandonó su casa, los recuerdos quedaron enterrados para siempre y nadie tenía el derecho de venir a desenterrarlos cuando se le viniera en gana, ni siquiera él, ¿Qué importaban un clan de magos y una estúpida pastelería si se los comparaba con todas las aventuras vividas? Drystan continuaba esperando una respuesta, y sin previo aviso una ira sin medida se apoderó de ella. Lo sintió en cada fibra de su ser, por lo que buscó una excusa para comenzar una pelea– ¿Por qué lees mis notas? Son privadas.
–Tengo derecho a saber qué piensas de mí, nunca me dices nada –respondió muy tranquilo. Los ataques de ira de Elwinda ya no le daban miedo, pronto se le pasaría. Volvió a tomar el pergamino–. Háblame de Dylen, de tu padre... ¿Qué es una pastelería? ¿Qué es un funeral? Todo lo que dice es confuso.
–No me des órdenes. Deja de exigirme explicaciones –le respondió hecha una furia mientras lo señalaba con el índice. La simple mención del nombre de su hermano la ponía así. Drystan frunció el entrecejo, también comenzaba a molestarse–. ¡No me mires así! Sé lo que haces con esa mirada. Crees que puedes regañarme, darme órdenes... ¡Cielos! A veces no te soporto –se puso de pie y caminó de un lado a otro de la habitación hasta detenerse frente a la chimenea. Ya comenzaba a hacer calor, pero Drystan necesitaba un ambiente aún más cálido para evitar enfermarse. De pronto sintió que la abrazaba por detrás, su cabeza ya le llegaba a los omóplatos. Le rodeó la muñeca con una mano, casi sin poder lograrlo. Crecía a toda velocidad.
–Elwinda, te quiero –murmuró él contra su espalda–, te adoro. Pero apenas sé de ti. Quiero comprenderte, ¿Por qué te enfadas tanto? ¿Por qué me creaste? Tú lo sabes todo acerca de mí. Yo quiero lo mismo –suspiró, e hizo un silencio corto antes de continuar–. Estoy harto del bosque, del pueblo, quiero conocer otros lugares. El lugar donde naciste, tal vez... –volvió a suspirar, aunque esa vez pareció más un bufido–, ¿A dónde vas cada vez que me dejas solo? ¡Estoy harto de estar solo, de llorar, de que me hagas sentir así!
–¡Basta! –su cuerpo pareció dejar de responder. Se preguntó por qué Drystan le hacía eso. Luego intentó calmarse y llegó a la conclusión de que todo era su culpa. Él tenía razón, jamás se había tomado la molestia de explicarle nada. No lo creía necesario. De cualquier forma, ¿Qué tanto servía mantener el dolor oculto y enterrados los recuerdos? Drystan le dijo algo, pero ella ni siquiera lo escuchó.
Había cientos de cosas que la separaban de aquel lugar. Su tierra natal, la pastelería Dirkon, Dylen... ¿Cuánto podría comprender esa criatura tan dulce y desprovista de todo conocimiento acerca de la maldad? Jamás había sufrido de verdad. Por un instante quiso sentarse frente al fuego para decírselo todo, sin embargo el orgullo fue más fuerte. Pronto los ojos se le llenaron de lágrimas y un torrente escapó hacia alfombra. Cayó de rodillas y sin poder contenerse lloró como hacía tiempo no lo hacía, arropada por los cálidos brazos de Drystan.
Al final asintió, solo por esa vez cumpliría con lo que le pedía.