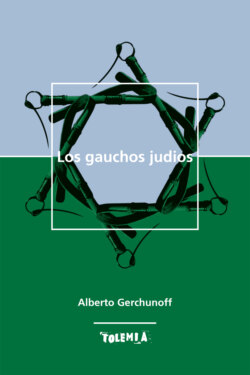Читать книгу Los gauchos judíos - Alberto Gerchunoff - Страница 18
ОглавлениеLAS LAMENTACIONES
Llorad y gemid, hijas de Sión.
En casa de don Moisés, vecino respetable de Rajil, las mujeres se reunieron para decir las lamentaciones rituales. Eran los días señalados para evocar la pérdida de Jerusalén. La colonia tenía aspecto lúgubre, y en la cara de los ancianos la dolorosa conmemoración había ahondado las arrugas.
Alineados en dos bancos de madera, los viejos permanecían en silencio. La luna iluminaba en aquella traslúcida noche entrerriana los rostros dolientes, las barbas blancas, las manos largas y nudosas. Parecían formar un friso místico de los Apóstoles. ¿Quién no ha visto esos perfiles quemados y llenos de angustia en las estampas antiguas, en los cuadros de las iglesias?
Moisés, tu figura encorvada, tus pies desgarrados, tus ojos profundos y tristes, recuerdan a los santos pescadores que acompañaban a Jesús, Jesús, tu enemigo, Jesús, el discípulo de rabí Hillel, tu maestro. Y los amigos de Jesús supieron de tus amarguras y mojaban el pan en sus lágrimas, como tú, al pensar en las penas que sufren tus hermanos, azotados en todas las ciudades y pisoteados por todos los caminos del mundo. Viejo Moisés, tu cara pálida, labrada por el dolor como la tierra de tus hijos por el arado, es la misma cuyos ojos alumbró la Buena Nueva, allá, cuando en el templo incomparable las vírgenes levantaban hacia el santuario los brazos desnudos, y del fondo de la Judea los hombres venían para la Pascua y traían al Señor la ofrenda del cordero y de la paloma.
Como en el día de la Cautividad en que el héroe moribundo bramó en la sinagoga las tremendas palabras, así tus gemidos llenarán con su música fúnebre el cielo amable y la extensa campiña en que ondulan el ritmo de las vidalitas, los suspiros de amor, los mugidos del ganado. Como entonces, nadie responderá a tu cántico, y si otra vez Jehuda Halevi entrara en Jerusalén, cubierta la cabeza con una bolsa de ceniza en señal de duelo y recitara su elegía, el sarraceno volvería a aplastarlo bajo su caballo...
–Recemos ya, madre.
–Es temprano todavía. Tienen que venir aún la mujer del matarife, su hermana y la partera.
–La partera. ¡Vaya! –exclamó una vieja–. Si no sabe leer. Hay que decir antes las palabras y ella las repite.
–Y al oír cómo llora, se diría que es ella la que ha compuesto las oraciones.
–Muchos son así –respondió la mujer de Moisés–; no saben leer una letra en el Majzor, pero, en cambio, saben sentir. ¡Ay, hermana! Se aprende a leer con el corazón.
Los hombres entraron.
–Recemos antes las oraciones nocturnas y después diremos los trenos –propuso Moisés. –¿Hay diez hombres?
–Somos catorce.
–Empecemos.
Y Moisés, vuelto hacia Oriente, dio comienzo con las palabras clásicas:
–Baruj athá Adonái.
Terminaron las oraciones; las mujeres se sentaron en el suelo, en el lado opuesto al de los hombres, y las lamentaciones comenzaron. Las bocas, torcidas por agria mueca, gimieron en la quietud de la noche impregnada de maleficio, las quejas seculares de la raza. Lágrimas, gruesas como gotas de lluvia, caían sobre los textos alumbrados por velas domésticas, mientras afuera, los perros unieron al llanto unánime sus ladridos, largos y hondos.
“Como la viuda que tiene la certidumbre de que su esposo no retornará...”, masculló la voz del matarife. “Jerusalén, cual una mujer que ignora la suerte de su hombre, desgarra sus vestiduras, muerde la tierra y se mece los cabellos al viento; Jerusalén, así eres tú, tierra de promesa, desolada y hollada por los enemigos”.
–Así eres tú, Jerusalén –repetían las mujeres ahogadas por el sollozo y sus gritos repercutían en la soledad tenebrosa.
En el patio, Rebeca conversaba con Jacobo.
Sus ojos azules, su cabellera pesada, su cuerpo flexible, estremecían al muchacho.
–Y tú, ¿por qué no rezas?
–Aún soy chica. Cuando me case voy a rezar con los demás.
–Mejor.
–¿Sí?
–Claro, así estoy contigo...
–Estás casi todo el día...
Iba a contestar Jacobo, pero otra vez el llanto de las mujeres estalló y los hombres renovaron las lamentaciones; evocaban en la opaca vociferación la gloria de Jerusalén –Ieruschulaim–, dosel de la Sabiduría, trono de la Justicia, reino de los Profetas. Las voces siguieron clamando la eterna penuria de Israel. Los perros ladraban con los hocicos hacia la luna.
–Rebeca, me han dicho que tienes novio.
–No es cierto; son inventos tuyos.
–Pero quisieras tenerlo.
Rebeca guardó silencio. Jacobo, penetrado por el olor de los huertos cercanos, hipnotizado por la dulzura del cielo –el cielo milagroso de Entre Ríos–, se apoderó de una mano de Rebeca, y juntándola a su pecho, puso un beso infinito y tímido en sus ojos entrecerrados.
Del otro lado del potrero, un vecino que regresaba de la estación cantó la endecha de los judíos:
Vaga un hombre por el mundo,
va de ciudad en ciudad...
Adentro, los viejos gemían:
–Jerusalén, desgarrada y lúgubre, las lágrimas de tus hijos corren como las aguas del mar...