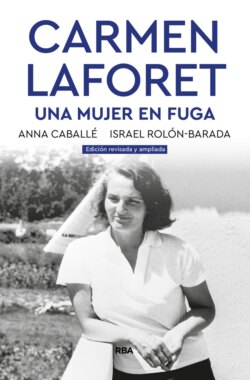Читать книгу Carmen Laforet. Una mujer en fuga - Anna Caballé Masforroll - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 LA MUERTE DE TEODORA
ОглавлениеEl curso de 1926-1927 Carmen Laforet, con cinco años, había iniciado su escolarización en el colegio de las teresianas. Dominicas y teresianas se repartían la matrícula de las niñas de mejor posición social de la ciudad (el colegio del Sagrado Corazón no se instalaría hasta más tarde). Se la matriculó como alumna externa, de las que iban a comer a casa a mediodía. Muy pronto destacaría la curiosidad y sobre todo la madurez de Carmen por las letras: siempre que había un acto público, ella, con una vehemencia que la caracterizaría, era la responsable de recitar los poemas elegidos. Parecía estar en posesión de su ritmo, del sentido de sus versos y podía transmitirlos con facilidad. No sabemos si en el fondo esas lecturas públicas la intimidaban, pero lo que cuenta es que salía airosa de ellas y no necesitaba de la vigilancia del profesor que, entre bambalinas, podía acudir en su auxilio si le fallaba la memoria. «Siempre buscaban a Carmen para recitar», recuerda su futura compañera de instituto Dolores de la Fe.
Hablamos de una chiquilla inteligente y despierta, que leía desesperadamente y hacía sus pinitos tal vez escribiendo porque le gustaba hacerlo. Una niña observadora que del estudio en vivo de lo que sucedía a su alrededor sacaba sus propias y calladas conclusiones. La buena posición social, el prestigio creciente en la ciudad adquirido por Eduardo Laforet, con su propio despacho de arquitecto próximo al domicilio familiar, hizo más fácil, si cabe, que se alzara con el cetro indiscutible del hogar: todo giraba en torno a sus horarios, sus costumbres, sus aficiones y el aroma a tabaco inglés de su pipa: «Él nos enseñó a nadar a mis hermanos y a mí, a soportar fatigas físicas sin quejarnos, a hacer excursiones por el interior de la isla... y a tirar al blanco, cosa en que yo siempre fui más torpe que mis hermanos».1 La vitalidad del padre de Carmen era arrolladora y contagiosa, tal vez un punto excesiva. Al principio de su estancia en Las Palmas, iniciaba su jornada con unos ejercicios gimnásticos y una excursión en bicicleta hasta Telde «para estirar las piernas», y muchas veces completaba el ejercicio de ir a Telde con un baño de mar. Volvía a casa satisfecho para ducharse y desayunar. Con el tiempo, sus múltiples ocupaciones y cargos le impedirían seguir fiel a esa costumbre mañanera. En todo caso, en la mesa del desayuno no podían faltar las tostadas y el huevo pasado por agua, al estilo inglés. Y se daba por descontado que los niños debían compartir el entusiasmo por los ejercicios matutinos, por el aire libre, por el mar y la montaña, les gustara o no. Les gustaba.
Don Eduardo era socio de los clubs más selectos de la ciudad: el Club Náutico o el Gabinete Literario, a los que acudía conduciendo su llamativo Buick de dos plazas. «Era el único en Las Palmas que conducía con guantes —recuerda Lola de la Fe— y para mí solo ese detalle ya daba idea de su prestancia.» A última hora de la tarde era frecuente verle en una de las características butacas de rejilla instaladas en la terraza del casino fumándose un habano. En una ocasión estaba en animada charla con sus amigos cuando observó a lo lejos una estructura de cemento de un edificio de varias plantas. Comentó a sus compañeros de mesa: «No sé por qué exactamente, porque esta obra no la llevo yo, pero no me gusta». Al cabo de un rato repitió su observación, como para sí mismo. Lo cierto es que al día siguiente la obra se vino abajo con el consiguiente asombro de quienes le habían oído el preocupante comentario sobre su construcción. Arquitecto municipal, y del Cabildo Insular, sus obras públicas fueron notables: a su despacho pertenece el Palacio del Gobierno Civil en la plaza de la Feria (aunque con los años se le amputaría la bella torre original que remataba el edificio), el asilo de San Antonio, el teatro cine de los Hermanos Millares (hoy desaparecido, en su lugar se ha construido un hotel de lujo), el cine Avenida (conocido en su tiempo como «el Hollywood») con bellísimos cuadros de Nicolás Massieu en lo alto del proscenio, el hospital de Agüimes, la antigua casa de Correos y Telégrafos, el asilo de los Desamparados, el colegio de las Madres Adoratrices, la leprosería, el manicomio... Puede decirse que contribuyó al llamado «estilo canario». Lo adaptó a los numerosos encargos que recibiera a lo largo de su trayectoria para construir chalés en la zona residencial del Monte Lentiscal (donde él mismo viviría en los años treinta) y en la Ciudad Jardín de Las Palmas, zonas próximas a la capital donde la burguesía empezaba a construir sus residencias. En su mayoría eran chalés, muchos de ellos construidos por ingleses (incluso disponían de una «iglesia protestante», que existe todavía).
La noche del 28 de mayo de 1928 tuvo lugar la solemne reinauguración del teatro Pérez Galdós, a la que acudió toda la burguesía de la ciudad. Un incendio había destruido diez años atrás la estructura de madera del teatro dejándolo inservible. ¿Acudió el matrimonio Laforet al solemne acto? Nada sabemos de la vida social de Teodora.
Dos años después, el verano de 1930, la familia Laforet viajó a la Península, aunque ignoramos los detalles. Al parecer, fue la falta de salud de Teodora y la necesidad de una consulta médica que quedara al abrigo de las habladurías el motivo del viaje a Barcelona. Andrea se refiere a ese viaje al comienzo de Nada evocando el recuerdo de los tranvías: «Los primeros tranvías empezaban a cruzar la ciudad, y amortiguado por la casa cerrada llegó hasta mí el tintineo de uno de ellos, como en aquel verano de mis siete años, cuando mi última visita a los abuelos».2 No eran siete, sino nueve, los que tenía Laforet en 1930, pero lo que importa es la escritura de aquel recuerdo de infancia que aflora poderosamente en su primera novela. Sin duda el viaje en barco, el verano pasado junto a los abuelos en una ciudad tan urbana como Barcelona no solo sirvió para estrechar los lazos familiares sino que potenció las facultades de la pequeña Carmen: sus ojos y sus oídos acumulaban ávidamente las novedades, vividas intensamente. El regreso a la isla mereció una nota en los ecos de sociedad de la prensa canaria.3
La casa familiar, ahora ubicada en el número 19 de la céntrica calle Viera y Clavijo, iba acumulando los trofeos deportivos que don Eduardo ganaba en múltiples competiciones y que constituían su mayor satisfacción. Al parecer la explicación a su afición al deporte era debida a un accidente de juventud: en 1913 a su hermano Mariano se le había disparado un arma accidentalmente cuando los dos hermanos ya eran aficionados al tiro al blanco. La bala quedó incrustada en el muslo de su hermano Eduardo, junto a la cara interior del fémur, pero nunca se le operó para extraerla pues parecía que la toleraba bien (aunque acabaría perjudicándole seriamente). Eso, sin embargo, en aquel momento le obligó a ejercicios de recuperación que llevados a cabo con gran disciplina le convertirían en un atleta. Por supuesto que disparaba magníficamente. En el año 1920, poco después de casarse, en Barcelona, había sido campeón nacional de tiro al obtener, con su revólver Colt del 38, 86 puntos a una distancia de 300 metros. Y en Canarias seguiría practicando (sería inspector provincial de tiro del Frente de Juventudes en 1942). Su hija se referiría en algunas ocasiones a la gran afición al tiro de su padre, que ella no compartía: «Mi padre no comprendía que a mí no me gustasen las armas. Decía que no hay nada tan femenino como “una pistolita” en el bolso de una mujer. No sé de dónde habría sacado esa idea. En todo caso, yo, hasta ahora, nunca he llevado una pistolita en el bolso, así que mi feminidad falla en este sentido».4
Su otra afición deportiva, además del atletismo, el ciclismo, el tiro y la natación, como sabemos, fue la náutica. El arquitecto Laforet daría la vuelta completa a la isla de Gran Canaria, redonda, sin escalas, en dos ocasiones. La primera fue calificada de proeza en su tiempo. Circunvalaría la isla con su balandro de cinco metros de eslora, José Luis, entre el 2 y el 5 de mayo de 1944. Iba con su hijo menor Juan José. Una dura prueba deportiva emprendida con todo boato desde el muelle del club, instituyéndose a raíz de su éxito las regatas de crucero.5 Dos años después repetiría la aventura con un balandro de nueve metros. En todo caso, y según Ricardo Lezcano, la primera circunvalación a la isla no estuvo exenta de peligro: «A las pocas horas de iniciarse la travesía las aguas siempre brillantes del océano estaban tan oscuras y rizadas que el marinero que le acompañaba se negó a seguir adelante e insistió en que debían regresar al muelle e intentarlo cuando el tiempo mejorara. Pero no era don Eduardo un hombre fácil de convencer y menos si veía su honor en juego: le obligó a seguir adelante amenazándole con usar el revólver que llevaba consigo». Se conserva una fotografía de la gesta de 1944, hecha antes de salir del viejo Club Náutico, con el apuesto don Eduardo asido al palo mayor. Pantalones blancos, jersey azul marino de cuello vuelto, una pipa marinera en la boca y los ojos escrutadores de viejo lobo de mar.
«La personalidad de mi padre, que era un deportista polifacético, llenó mi infancia de sol y aire libre. Deportes de mar —aparte de la natación, los paseos en balandro, la vela inclinada a veces hasta casi rozar el agua—. Excursiones de montaña. La primera bicicleta cuando apenas llegaban nuestros pies a los pedales.»6 La primera bicicleta había llegado a los cuatro años pero la más disfrutada fue la segunda, en torno a los diez años. Algunas veces Carmen iba con su padre, que le enseñó a manejarla, al parque de San Telmo aprovechando que dirigía las obras de remodelación, en 1931. En aquellos pedaleos por el concurrido parque se familiarizó con la imponente estatua en piedra de Galdós, ya anciano, esculpida por Victorio Macho. Nada tuvo que ver la estatua, por supuesto, con su temprana lectura del gran novelista canario, a quien Carmen descubriría de casualidad en la biblioteca paterna: «Fue un verano de lectura delirante, estropeamos aquellos magníficos libros con dibujos a pluma, leyéndolos mis hermanos y yo tumbados en el jardín, atravesados en los viejos sillones de cuero del recibidor».7 Leyendo a Galdós su vida se enriquecería con un centenar de personajes que formaron parte del léxico familiar: «Es bueno como el cura Malvar» o «avaro como doña Restituta Resquejo» eran frases que Carmen compartía con sus hermanos. Un día descubriría que los dibujos que acompañaban su primera lectura de los Episodios eran del propio Galdós, cuando tuvo oportunidad de entrar en la finca de la familia del novelista, al pie de la Caldera de Bandama, entonces propiedad de un sobrino, Ignacio Pérez Galdós. Carmen llegó a la finca de excursión con otros chiquillos y quedó sorprendida de los muros blancos de la casa, de los viñedos, del paisaje lunar de los alrededores y de los azulejos de la entrada, con la leyenda «Mi casa está abierta al sol y a la amistad». Ya en la casa pudo ver fotografías antiguas del escritor, sus dibujos adolescentes y tal vez comprendiera allí el alcance de la palabra cultura vinculada a la admiración y el respeto al propio pasado que siempre expresarían sus escritos. En todo caso, aquella noche, Carmen, al volver a casa, leyó con renovada pasión pasajes de los Episodios Nacionales. Y soñó con ser dibujante, pintora, escritora, una gran artista...
Pero su vida se enriquecería también con la lectura de Pío Baroja: «Los dos primeros libros que leí de Baroja fueron Zalacaín el aventurero y La estrella del capitán Chimista». Los leyó como libros de aventuras, de acción, pero cuando más tarde, en las clases de literatura, se encontró con el escritor famoso y leyó la frase con la que Baroja se definía a sí mismo como «un hombre oscuro y errante», la frase encontró el eco adecuado en su espíritu amante ya de lejanías. Su afición a Baroja permanecería imborrable hasta el final.8
En junio de 1932 Carmen cumplía con el requisito del examen de ingreso al bachillerato en el antiguo colegio de los jesuitas. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 llevó consigo una profunda y revolucionaria reforma de la educación en toda España. La incautación de los colegios religiosos supuso que el edificio de los jesuitas, ubicado en el barrio de Vegueta y con las ventanas posteriores abiertas al mar, pasara a ser la nueva sede del Instituto de Segunda Enseñanza Pérez Galdós. Hasta entonces el instituto se hallaba situado en un espléndido edificio a las afueras de la ciudad (donde ahora está emplazado el rectorado de la Universidad de Las Palmas), pero a pesar de su belleza y grandiosidad resultaba muy incómodo para los desplazamientos de los jóvenes estudiantes de secundaria. Las diferencias entre su colegio de las teresianas y el nuevo instituto eran apreciables a primera vista. El trato encopetado y vigilante de las religiosas cedía el paso a otra forma de relación menos clasista y más liberal entre profesores y estudiantes. No era lo habitual entre las niñas de la posición social de Carmen que sus padres sustituyeran el colegio religioso por la enseñanza pública a tan corta edad, y menos teniendo en cuenta las profundas convicciones religiosas de los padres, pero así fue en su caso.
De modo que en septiembre de aquel año Carmen, recién cumplidos los once años, hacía cola, suponemos que de la mano de su madre, ante la ventanilla de la secretaría para la solicitud de ingreso al bachillerato, con su pliego de papel barba donde había escrito con el mayor cuidado sus datos personales. Su aspecto extranjero —los ojos achinados, los pómulos altos y salientes, frente despejada, mandíbula prominente...— llama la atención de dos niñas, Lola de la Fe y Aurelia Lisón, a la que luego sus compañeras llamarían Poupée, hija de un médico, don Aurelio Lisón. Con ambas tejería Carmen una gran amistad.9 «Siempre fue distinta a todos», recuerda Dolores de la Fe en una de las varias entrevistas que le hemos hecho. En la cola del ingreso, Lola y Carmen descubrirían además con asombro que habían nacido con un día de diferencia: el cinco y el seis de septiembre de 1921 respectivamente. «La coincidencia nos dio mucha risa.» La primera de las muchas risas que compartirían a lo largo del bachillerato. Lola de la Fe era la menor de una familia de ocho hijos. Vivía en la Alameda de Colón, al frente del Gabinete Literario que acogía como socios a todos los prohombres de la ciudad, y su amistad con Carmen la llevó a jugar muchas veces en su casa.
Por fin, en octubre empezaron las clases. Carmen llegaba al instituto con el aura literaria que había rodeado su paso por las teresianas pero, sobre todo, siendo la primogénita del arquitecto de Las Palmas, un hombre que a todos inspiraba mucho respeto y algo de temor, aunque la joven hiciera caso omiso de todo ello. Allí conocería a sus nuevos compañeros de curso, una promoción brillante: Pedro Lezcano, Isidro Miranda, Antonio Padrón, Sergio Castellano, Ventura Doreste, Araceli Massanet, y por supuesto reencontraría a Lola y a Poupée, viejas conocidas del mes anterior. Uno y otro sexo debían familiarizarse con la composición mixta de las aulas a la que nadie estaba acostumbrado. Pero muy pronto nacería entre ellos una camaradería admirable, y si bien los estudiantes de los cursos superiores serían vistos por los novatos casi como semidioses, «los buenos, los únicos, los incomparables eran los de mi propio curso, sin distinción de sexos», recuerda Lola de la Fe. Carmen, Lola, sus amigas, dominaban el yo-yo, cantaban Pichi, intercambiaban cromos... Iban al instituto con medias y vistiendo aquellos trajes bajísimos de cintura y hasta media pierna que tan poco favorecían a las niñas pues parecían mucho mayores de su edad. El travieso e ingenioso Pedro Lezcano, futuro poeta, hacía sus pinitos literarios reescribiendo el poema de Calderón en La vida es sueño «Cuentan de un sabio que un día». El motivo no era otro que el severo don José Chacón, profesor de filosofía por el que Laforet sentiría debilidad: «Cuentan de Chacón que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de los suspensos que daba. ¿Habrá otro, entre sí decía, que suspenda más que yo? Y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que Socorro10 iba suspendiendo a los pocos que él aprobó». A veces las niñas al salir de clase se compraban un pan fino, con arenque, que costaba 15 céntimos. Juntas, en fin, descubrían lo que Dolores de la Fe llama en su relato de infancia «los misterios del bachillerato».
Un día don Eduardo llegó a casa alterado por lo que le acababa de suceder. Iba conduciendo su automóvil cuando un niño de seis años le había salido inesperadamente de un callejón. El coche le dio un fuerte golpe al chaval a pesar del brusco frenazo. El arquitecto trasladó de inmediato al accidentado a la Casa de Socorro Municipal de Las Palmas, y este quedó ingresado por fractura de clavícula y diversas contusiones y erosiones. Aunque el hecho fue puesto en conocimiento del Juzgado de Vegueta, el caso se sobreseyó y no tuvo consecuencias.11
La enfermedad de Teodora se declaró en torno a 1932. En algún momento fue ingresada en la clínica privada San Roque, especializada en ginecología. Tal vez fue entonces cuando el matrimonio decidió trasladarse a vivir al campo, en busca de un saludable cambio de aires que la ayudara a restablecer la salud. Alquilaron una casa en Tafira, la zona residencial de Las Palmas y aislado refugio de los ingleses afincados en la isla, a unos quince kilómetros de la capital. El lugar, en el interior de la isla, y conocido como El Monte Lentiscal, estaba separado de la ciudad por montañas. En el valle que unía el campo con la ciudad se extendían casas, algunas palmeras, plantaciones escalonadas y fincas con vides crecidas entre lava deshecha. Teodora vivió allí los dos últimos años de su vida, lejos de los muchos pares de ojos que tiene cualquier ciudad. La casa, una típica villa canaria con un balcón de madera labrada sobre el jardín, estaba situada en un lugar de recóndito acceso, en un callejón sin salida llamado pasaje de Nuestra Señora de Lourdes, muy próximo, sin embargo, a la iglesia de El Monte y al hotel Santa Brígida, construido por los ingleses y con un bello palmeral alrededor del edificio. Es decir, en pleno centro de aquel paisaje, solo a medias residencial y con abundantes tapias y matorrales. Las villas convivían con fincas de plataneras y vides ocultas entre la tierra ennegrecida por la lava que cubrían el recorrido hasta la ciudad. La casa de los Laforet disponía de un camino que comunicaba la parte delantera con la trasera. En el jardín delantero dominaba el colorido de las buganvillas y dos pequeños magnolios; en el centro del jardín trasero había un níspero;12 unas cortas escaleras conducían al antiguo palomar situado en el extremo más alejado. Es en este nuevo espacio donde Laforet ubica el descubrimiento de los Episodios Nacionales de Galdós.
Entonces no había explicaciones para los niños, nadie contaba nada, pero Teodora no estaba bien: «Nunca vi a su madre, ni en la casa de Las Palmas ni en Tafira, adonde también fui algunas veces. Estaba enferma. Cuando llegábamos a su casa, Carmen discretamente me conducía a su habitación o al lugar donde jugábamos hasta la hora de la merienda. ¡Y qué meriendas! Lo peor era cuando hacía acto de presencia don Eduardo para saludarnos y ver si todo iba bien. A mí me imponía tanto que dejaba de comer pensando que no lo haría a su gusto», evocaba para nosotros su amiga Dolores de la Fe.
Teodora moriría dos años después, el 11 de septiembre de 1934, el día de su cumpleaños, en la misma clínica San Roque, al parecer a causa de una septicemia derivada de una intervención quirúrgica. Un hecho que marcó un punto de inflexión ineludible en la historia de la familia Laforet Díaz. Pasó los últimos días delirando, presa de una fiebre intensa que no había manera de bajar, y según su nieta Cristina Cerezales sus últimas y sorprendentes palabras fueron: «Salvad a mis hijos. No dejéis que ese hombre los hunda en un pozo»,13 en referencia a su marido. Unas palabras muy duras que, de ser ciertas, revelarían una profunda crisis matrimonial vinculada sin duda a las relaciones extraconyugales de don Eduardo. Una crisis que de existir no podía haber pasado desapercibida a los ojos escrutadores de Carmen, la hija mayor del matrimonio. La escritora nunca diría una palabra sobre ello.
En todo caso, al morir, Teodora Díaz Molina dejaba tres hijos, dos de ellos todavía unos niños. Carmen había entrado ya en la adolescencia: al parecer en la última visita que la niña hizo a la clínica para visitar a su madre le deslizó al oído que acababa de venirle la menstruación, una experiencia que requiere la complicidad materna y que, en su caso, ya no pudo darse. Cinco días antes del deceso cumplió trece años, aunque el aniversario no pudiera celebrarse a causa de la gravedad de Teodora. Eduardo tenía diez años y Juan José, ocho. Fue un hecho ampliamente comentado entre la sociedad palmesana: ¿qué sería de ellos ahora? La muerte de Teodora fue un hecho crucial en el crecimiento de la muchacha impulsiva, vehemente, solitaria y secreta, siempre dispuesta a correr aventuras y alejarse del sufrimiento que ya conocía bien. Un antes y un después en la vida de los tres hermanos que, de pronto, se verían enfrentados a una situación para la que no estaban preparados, ni podían estarlo. Porque no solo desaparecía de un plumazo la siempre cálida relación entre madre e hijos, por más que los dos años largos de enfermedad hubieran sido un obstáculo, sino que con su desaparición se perdía la vida estructurada que conocían los niños. De pronto, de un día al siguiente, la vida de los tres niños debía cambiar, transformarse, adaptarse a una nueva soledad hasta ahora desconocida.
El padre imponía respeto y autoridad, aunque sus múltiples ocupaciones y aficiones le mantuvieran relativamente alejado de sus hijos. Pero en un primer momento los tres hermanos ignoraban, claro, cuánto cambiaría su existencia con la entrada en la casa de un nuevo personaje, Blasina La Chica, una mujer dispuesta a imponerse a toda costa en la vida familiar, a sustituir a Teodora ocupando socialmente el puesto en el que llevaba tanto tiempo deseando destacar.
Laforet apareció en el instituto el primer día de clase dispuesta a cursar su tercer año de bachillerato vestida de negro riguroso, como era costumbre en la época. Todos, profesores y compañeros, le dieron el pésame consternados por la muerte de su madre, pero ella se mantuvo reservada, sin dejar transparentar lo que podía ocurrirle por dentro. «No expresó ningún dolor por la muerte de su madre», sostenía con disgusto Carmen Lezcano, compañera de pupitre y con actitud muy poco amistosa cuando la entrevistamos.14 Ella había conocido a Laforet en el Instituto Pérez Galdós dos años atrás: «Yo iba con una amiga común, Araceli Massanet, y nos cruzamos con Carmen Laforet. Ella se presentaba al examen de ingreso y Araceli me la presentó». La casualidad quiso que volvieran a encontrarse semanas después y hablaran del examen en el que Laforet obtuvo una buena calificación. Pero no volvieron a coincidir hasta que apareció en el instituto vestida de negro y con una actitud reservada que no invitaba a comentar lo que había sucedido. Apenas volvería la escritora adulta sobre esta traumática experiencia, simplemente mencionada en sus breves autobiografías. También Dolores de la Fe coincide en el mutismo de su amiga: «No hablamos de la muerte de su madre, no sé cómo la vivió». Fue hasta el final una experiencia sellada en su vida, como tantas otras; un silencio o un modo de proceder que tal vez adoptara Laforet inconscientemente para sacudirse la angustia y seguir adelante. Como venía haciendo desde el penoso accidente con la potasa.
Aquel curso 1934-1935, Carmen, ajena a la trama que se iba urdiendo a sus espaldas, se esforzó al máximo para contentar a su padre y sus notas finales fueron excelentes. Sin embargo, la situación en la casa no era buena. Y estalló. Catorce meses después de quedar viudo, don Eduardo tomó la decisión de casarse de nuevo. Esta vez con una joven de veinticinco años (él tenía cuarenta y tres) a la que en los últimos meses se la veía con alguna frecuencia en compañía de don Eduardo. Pero... ¿quién era la futura madrastra de Carmen Laforet? ¿Qué sabemos de ella? Se trataba de Blasina La Chica, la peluquera de Teodora y quien probablemente la atendió en los últimos tiempos, cuando la enfermedad le impedía salir de casa. Una muchacha bastante ordinaria que viviría entre los Laforet resentida por su inferioridad social y por el vacío con que la rodearon los hijos de Teodora. Desde luego ella no haría nada por atraerse su afecto.
La familia La Chica se había establecido en Las Palmas, procedente de Granada, a mediados del siglo XIX, ubicándose en los aledaños del barrio de Vegueta. El padre de Blasina, José María La Chica Pérez, se había asociado con su suegro creando una compañía consignataria dedicada a las faenas de cabotaje y traslado de pasajeros a la isla de Cuba, en cuya capital llegó a establecerse con su mujer, Lola Fernández Domínguez, y su pequeña hija Blasina Teresa. En una de las travesías del Dolores Fernández —nombre de uno de sus barcos—, el bergantín zozobró en plena operación de entrada al muelle habanero, a consecuencia de un tifón tropical que provocó el naufragio y una docena de víctimas. Sin seguros que cubrieran la responsabilidad civil de la catástrofe, los propietarios del barco naufragado fueron los únicos responsables, de modo que aquel accidente causó la ruina económica de la empresa, incapaz de hacer frente a las indemnizaciones. La familia La Chica regresó de nuevo a Las Palmas y allí el cabeza de familia empezó de cero una nueva trayectoria profesional. La familia logró salir adelante gracias al amparo de los familiares que habían quedado en las islas y que los socorrieron. Blasina tenía ocho años cuando regresó a Las Palmas. Su madre llegó de Cuba embarazada del que sería su segundo hijo, José La Chica. El padre, después de intentar rehacerse económicamente empleándose en distintas ocupaciones, falleció de un ataque de uremia, dejando viuda y tres hijos de edades muy dispares: Blasina, de diecisiete años, José, de ocho, y la pequeña Isabel, de solo seis meses. La situación económica volvió a ser alarmante y doña Lola solo consiguió enderezarla con un nuevo casamiento. De su segundo matrimonio nacería Ernestina. El padrastro de Blasina, Ernesto Merlo, era un fogoso murciano, farmacéutico de profesión, regente de la popular farmacia de la Nuez, en la esquina de la plaza de Santa Ana, frente a la catedral. Don Ernesto criaba a su vez siete hijos habidos de una relación con una joven canaria con la que no había llegado a casarse. De modo que la experiencia a la que se enfrentaría Blasina por su matrimonio con don Eduardo no era ajena a su propia experiencia familiar. Ignoramos el comportamiento de su padrastro con ella, si fue distinto o no al que después desarrollaría con los tres hijos de su esposo.
Aun casándose la madre de Blasina con un hombre de cierto desahogo económico, ella no dejó de contribuir a la economía familiar. Siguió trabajando en la famosa peluquería de Juan Rodríguez González, en la calle Triana —el popular centro de belleza Juanito—. Fuera de horas, la joven ejercía la profesión a domicilio. Sus servicios llegaron a ser muy solicitados por las damas de la buena sociedad palmeña, que se beneficiaban de arreglos de cabello, masajes o manicura sin salir de sus casas. Así ocurría con doña Teodora, y si bien al principio Blasina la asistía indistintamente a otras peluqueras que acudían a la casa, al parecer su presencia llegó a ser imprescindible. ¿Estuvo al corriente Teodora de la relación de su esposo con ella?
En todo caso, el nuevo matrimonio ponía en evidencia los derechos adquiridos por Blasina a lo largo de la enfermedad de Teodora. Distintas versiones coinciden en señalar que ante las dudas del arquitecto sobre cómo proceder, fue Blasina quien forzó la situación amenazándole por carta con hacer pública su relación adúltera —quién sabe si algo más— si no se casaba con ella. Que hubiera mantenido relaciones con Blasina durante la enfermedad de Teodora tenía una justificación social, muchos de los amigos de don Eduardo disfrutaban de una amante y la relación podía ser más o menos conocida y aceptada. ¿Podía forzar Blasina al arquitecto de Las Palmas a casarse con ella solo por ello? Imposible conocer los verdaderos motivos de este matrimonio. ¿Acaso don Eduardo se había enamorado de una muchacha joven que manifestaba tanto desparpajo y decisión en su actitud?
La boda se celebró en la parroquia de Santo Domingo, un día de noviembre de 1935, con la indignación de la sociedad que hasta entonces había considerado a don Eduardo uno de los suyos. ¿Qué pensar de un hombre maduro, de su posición, que se casaba con una muchacha tan alejada socialmente de él, siendo además la peluquera de su esposa fallecida? El padrino del enlace estaba previsto que fuera el padre de don Eduardo, que, sin embargo, no asistió a la boda, siendo representado por el padrastro de la novia, Ernesto Merlo. Tampoco asistió a la ceremonia su hermano Mariano por negativa tajante de su esposa, que quiso mantenerse igualmente fiel a la memoria de Teodora. De modo que la boda se celebró con la única asistencia de la familia de la novia y es de suponer, aunque no hay constancia, que de los tres hijos de don Eduardo. El comportamiento del arquitecto sería duramente juzgado por la sociedad palmesana, por el Gabinete Literario, que marginó a la nueva señora Laforet en sus salones, por el Club Náutico, donde los rumores tardaron tiempo en apagarse. «A mi tío se le hizo un vacío importante. Mi madre le prohibió a mi padre que fuera a su casa o que hablara con Blasina. Él podía seguir viendo a mi padre porque muchas veces navegaban juntos y eran hermanos, pero mi madre nada quiso saber de la sustituta de Teodora. Y no supo», comenta Concha Laforet, sobrina de Carmen. Y es que, como dice su sobrino Juan José, «una cosa era mantener relaciones clandestinas con alguna mujer sin categoría social —muchos hombres las tenían— y otra muy distinta era casarse con ella».
Aquel curso, 1935-1936, las notas de Carmen bajaron de forma alarmante, pasándolo con un justo aprobado de nota media final. La transformación de Blasina respecto a sus hijastros había sido inmediata. Todo lo que podía haber en la casa que estuviera relacionado con Teodora y con su recuerdo fue destruido por la nueva mujer de su padre. Nada quedaría de ella, sumergiendo a los tres hermanos en una doble orfandad. Todo se destruyó: fotografías y recuerdos familiares vinculados a una época que Blasina deseaba que desapareciera, como si no hubiera existido nunca. «Una persona que entró en nuestra familia se encargó de hacerlas desaparecer [las fotografías tomadas por don Eduardo], como casi todas las fotografías de nuestra infancia», comentaría la escritora en una larga entrevista.15 Es decir que a la muerte de la madre se sumaba no solo su anulación absoluta en el seno de la familia sino el rechazo de aquello que de ella procedía: sus hijos. Los hijos de Teodora. «A la segunda mujer de mi padre no le gustábamos en absoluto ni mis hermanos ni yo», diría Laforet, ya adulta. De modo que hubo que aprender a vivir con el rechazo abierto y permanente de Blasina, crudamente recreado en el personaje de Pino de La isla y los demonios. Allí se la describe como una mujer joven, autoritaria, con el cabello espeso y de un rizado negroide, paseándose por la casa a todas horas con un quimono abierto, que el aire empuja hacia atrás, y un camisón pegado al cuerpo, y abducida por la influencia de su madre, una mujer mezquina y constantemente presente en la vida de la casa. (Los mismos rasgos, el mismo quimono, la misma y perniciosa influencia materna descritos después en Adela, la madrastra de Martín en La insolación.) Al decir de la novela, Carmen se acostumbraría a no aparentar ante ella más que una indiferencia burlona a sus continuas agresiones. Se acostumbraría a los celos brutales que tenía de ella y que la empujaban a menospreciarla ante los demás y ante su propio padre. La adolescente reaccionaba con el silencio que, en su caso, venía de lejos pues ya estaba acostumbrada a no compartir con nadie el dolor o el sufrimiento. Se había acostumbrado a actuar por encima o extraña a sus pensamientos más íntimos, sin entrar en contacto con ellos, manteniéndolos a distancia en su interior. Pero la consciencia de su rebeldía iría agudizándose ante los continuos reproches de Blasina y de sus amenazas de ingresarla en un correccional.
Los tres hijos de Teodora vivían angustiadamente la nueva presencia en la casa porque eran muchos los signos que advertían de la inesperada y fulminante decadencia familiar. En cierto modo, se produjo una interrupción no solo real sino simbólica del vínculo materno, porque a los trece años, justo al comienzo de la adolescencia, del despertar sexual, de las primeras ensoñaciones eróticas, la muerte de la madre significa la imposibilidad de romper simbólicamente con ella, proceso necesario a toda emancipación. Significa que en lugar de los lógicos enfrentamientos que deben conducir a la autoafirmación, la figura materna queda inhibida, bloqueada en el interior del yo, generando una carga negativa, un lastre y una experiencia del amor confusa. La joven Carmen ve además como el lugar de la madre es sustituido materialmente, no afectivamente, por alguien que no desea permanecer en aquel lugar, sino eliminarlo, de modo que la muerte de Teodora es doble como ya se ha dicho: a su muerte biológica se añade su forzada extinción de la memoria de sus hijos. En adelante será un no-lugar del que apenas hay imágenes, ni recuerdos (los abuelos viven lejos, nadie está allí para preservar a los niños del impuesto olvido), ni siquiera palabras: la simple mención a su madre quedaría descartada. Cualquier rastro del pasado fue extirpado de la vida familiar con la connivencia de don Eduardo. Blasina llegó a borrar la dedicatoria del cuadro con que el abuelo paterno había obsequiado al joven matrimonio cuando se trasladaron a Las Palmas: «A mis queridos hijos, Eduardo y Teodora». La pérdida exterior e innombrable impuso pues un vacío psíquico que se instaló en su lugar impidiendo el cumplimiento del duelo. La vida de la joven Carmen, casi una niña, se construye a partir de esa oquedad permanentemente contenida. Laforet se defenderá emocionalmente de una situación sin salida: no puede huir todavía y, por edad, carece de la fuerza psíquica, siquiera de una estrategia, para combatir a su madrastra. Se defenderá pues de la única manera posible, aprendiendo a retirarse, desarrollando lo que podríamos definir como su característica «capacidad de fuga», expresión de un sentimiento de impotencia, sin duda traumático, que acabaría por obturar el horizonte vital de la escritora.
No cabe duda de que Carmen Laforet sufrió en el transcurso de su infancia y adolescencia. En la infancia, por las razones expuestas. En la adolescencia su sufrimiento fue motivado por razones distintas pero también relacionadas con una intensa experiencia de la soledad. Blasina la mortificaba y ella lo sentía, pero lo disimulaba sobreponiéndose, replegando la entraña de su frustración en lo más hondo. En cualquier caso, la cerrada hostilidad de Blasina moldeó definitivamente el modo de ser evasivo de la futura escritora, siempre dual, siempre ambivalente. Fuerte y débil; osado y medroso a la vez; desafiante y vulnerable; cálido y hostil; confiado y desconfiado. Carmen por un lado estaría siempre a la altura de Blasina en el enfrentamiento silencioso que mantuvieron ambas mujeres desde el principio: a pesar de la diferencia de edad, Blasina no logró vencerla ni una sola vez. Pero, por el otro, la nostalgia de la protección materna se manifestaría en el futuro en su tendencia a protegerse bajo el paraguas de mujeres fuertes, poderosas, cada una a su modo, que además pudieran comprenderla en su profundo anhelo de afecto y reconocimiento. Y, lo que es más importante, creció un componente anárquico en su interior fomentado en su propia casa, pues, por ejemplo, Blasina vería con malos ojos que Carmen regresara a la hora de comer durante el periodo lectivo, como todos los niños, de modo que con sus trece o catorce años estaba obligada a deambular por las calles o las playas de Las Palmas a mediodía, aguardando la hora en que se abrían de nuevo las puertas del instituto. «Muchas veces Carmen venía a casa y se quedaba a comer con nosotros. Mi madre le arreglaba el pelo o le compraba algo de ropa.»16
Carmen trataba de exorcizar su frustración y el vacío afectivo que había traído consigo la llegada de la segunda esposa de su padre mediante la lectura, la escritura y, sobre todo, el contacto con las amigas, pero se pasaba las noches llorando, como recuerda Dolores de la Fe: «Era la propia Blasina quien nos decía [a sus amigas] que la almohada de Carmen por las mañanas estaba mojada de tanto llorar». Su nivel de concentración escolar se resintió.
¿Qué fue lo que produjo en Blasina ese odio ciego hacia los hijos de la primera esposa de su marido? Para unos niños acostumbrados a crecer más o menos libres de toda preocupación, confiados aun con las dificultades que conocemos en el amparo familiar, arropados por el bienestar económico, el nuevo estado de cosas les hizo ver bien claro el abismo que les separaba de su vida anterior. El amor materno había cedido el paso primero a la enfermedad y el vacío de la muerte y después a la hostilidad. Tal vez la aversión que aquella les demostró desde el primer momento fue una especie de miedo a sentirse descubierta en su forma de haber atraído a su padre. En todo caso, los años de prosperidad familiar habían terminado de una manera súbita, inopinadamente, porque el padre, abrumado por la situación, abdicó de sus obligaciones familiares confiando sus hijos a quien no debía. Es posible que en su interior hubiera ido germinando un cierto rencor hacia ellos, al fin y al cabo el matrimonio con Blasina se explicaba por el imperativo de protegerlos, protegiéndose a su vez socialmente de una verdad incómoda. Por otra parte, había llegado a Las Palmas con su mujer y su hija y ancló en la isla definitivamente, pero él no estaba hecho para la vida familiar, su temperamento era bohemio, orgulloso e independiente. Le gustaban los desafíos deportivos, el prestigio profesional, las mujeres... Carmen adoraba a su padre, se sentía orgullosa de su fuerza y de su posición de hombre importante. La decepción al ver como este renunciaba al amor de sus hijos solo por no tener problemas con Blasina debió de ser un golpe muy fuerte para ella.
Y si toda adolescencia tiene sus pasiones secretas, imágenes en las que la totalidad del ser adolescente se funde con la fuerza de los sentimientos, no es extraño que el aislamiento moral, la libertad y la lectura desarrollaran los sentimientos y pasiones de la joven en una dirección múltiple: amores excéntricos, vehemencia juvenil, sueños de fuga, escaparse, en fin, de los límites «terriblemente precisos de la isla».17 Todo eso podía concentrarse en su vehemente visión del mar y de los buques que partían de la isla hacia múltiples destinos constantemente. En realidad, la vida estaba queriendo mostrarle un camino, una forma de salir del laberinto. Mientras tanto, la adolescente pero madura Carmen se acostumbraba a leer de la mano de su primer profesor de literatura, Juan Velázquez y Velázquez. «Nos leía —nos dictaba— párrafos (ya que no era posible que todos tuviésemos libros a propósito en nuestras casas) de los comentarios de profesores críticos como Ortega y Gasset y Juan Chabás, por ejemplo, sobre la materia de autores modernos que estábamos estudiando», recordaría la escritora en uno de sus últimos artículos.18 El programa de curso se centraba en la novela española: Azorín, Gabriel Miró, Pío Baroja, autores que serían fundamentales en su formación literaria y sobre cuyas obras los alumnos de quinto de bachillerato debían hacer un ejercicio resumiendo su experiencia. El ejercicio escolar que Laforet dedicó al alicantino Gabriel Miró llamó poderosamente la atención de su profesor hasta el punto de conservarlo en su poder hasta fechas recientes.19 El texto, escrito a máquina, revela desde las primeras líneas, nítidamente narrativas, el potencial que Laforet llevaba consigo: «Yo tengo, por un momento, sobre mi mesa de estudios una fotografía de Gabriel Miró que una revista publicó con motivo de su muerte en 1930. En este retrato aparece el escritor sentado y mira pensativamente hacia delante. Tiene los ojos claros y la frente muy amplia. Un ligero pliegue une sus cejas y da una leve expresión de tristeza a su cara ancha y bondadosa».20 Parece indudable que para Laforet, a esa edad, el escritor —no solo Miró— ejercía un atractivo misterioso que la seducía y la inspiraba.
Parte de la educación sentimental que la joven va tomando de aquí y de allá se revela en la piedad hacia los seres desvalidos, con los años un rasgo característico de su narrativa. «Carmen se portó muy bien con una compañera de curso, Isabel Santana Santana, que empezó a faltar a clase porque estaba enferma. Cuando supimos que ya no volvería porque estaba tuberculosa y Carmen se enteró de la falta de recursos de la familia se acostumbró a pasar por el mercado al llegar de Tafira y comprar algo de fruta para ella. Cuando fuimos al entierro, la madre de Isabel me dijo que gracias a Carmen su hija conoció lo que era la fruta fresca porque ellos solo podían comprar plátanos.»21 Y añade Dolores de la Fe: «Al repasar en la mente la cara tristona que ponía Carmen cuando íbamos a ver a Isabel, me pregunto ahora si no sería que comparaba su estado de postración con el que sufría su propia madre... Nunca me dijo nada».22
Laforet, en cualquier caso, no solo cumplía con sus ejercicios escolares de lectura y redacción sino que escribía sus impresiones en unos cuadernos que a nadie enseñaba pero que llevaba a todas partes metidos en un carterón de piel, heredado de su padre. En ellos anotaba versos que le gustaban, frases que leía y sus propios pensamientos sobre lo que vivía. Coloreaba precozmente los días según el estado de ánimo o la experiencia, buena o mala: había días azules, rojos, naranjas, grises o negros. Porque la vida estaba palpitando vivamente en su interior: «Día rojo, ardiente», escribía en cuanto tenía oportunidad. Su deseo de escribir era tan intenso a veces que la envolvía en una cálida ola de entusiasmo. Y empezó a interesarse por las historias canarias relacionadas con el dios Alcorah, por los viejos demonios guanches a los que ella haría bailar hieráticos entre las vides en una de sus leyendas... «Los demonios están en todas partes del mundo. Se meten en el corazón de todos los hombres. Son los siete pecados capitales.»