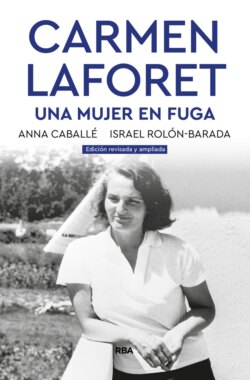Читать книгу Carmen Laforet. Una mujer en fuga - Anna Caballé Masforroll - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 EL VIAJE A BARCELONA
ОглавлениеEl viaje en barco fue una maravilla. La futura novelista aprovecharía los primeros momentos para ubicarse en la cubierta de tercera del viejo vapor correo de la compañía Transmediterránea (la tarifa más económica) y observar a los pocos pasajeros que incluía (no más de diez o doce), entablando alguna breve conversación. No sería hasta la mañana siguiente a la partida cuando tuvo la oportunidad de deslizarse a su aire por los rincones del buque y de tumbarse al sol frente a la inmensidad del océano y leer, o dejar que las intensas emociones que la embargaban encontraran el refugio de lo desconocido. En pocos días su vida había dado un giro tan inesperado que ella misma apenas podía darle crédito. El tiempo transcurría sin dificultad en compañía del pasaje, bastante pintoresco, porque Carmen apenas lo veía, imbuida en sus propios pensamientos, en el recuerdo de su amor gracias al cual se había sentido plenamente femenina.1 El día siguiente a la partida, el 6 de septiembre, todavía en aguas atlánticas, cumplió dieciocho años. No puede decirse que Carmen no los estuviera viviendo al máximo: su espíritu vivaz y su intenso deseo de buscar la felicidad allí donde se hallara la había empujado a correr una gran aventura, situándola a años luz del resto de sus amigas de Las Palmas. Su amiga Lola de la Fe le había entregado un pequeño obsequio, una pequeña talla de barro, para que se la diera a una amiga en la obligada escala en el puerto de Cádiz, donde el barco correo permanecía todo un día para zarpar, hacia la medianoche, rumbo a Barcelona, final de trayecto. Con el regalito adjuntaba una carta en la que informaba a su amiga gaditana de que la talla era producto de la artesanía canaria. Pero cuando Carmen lo recuperó de su maleta se dio cuenta, horrorizada, de que el obsequio estaba roto, de modo que, queriendo cumplir a toda costa el encargo que había recibido, decidió echar mano de una jarrita de cerámica talaverana de su propiedad desde mucho tiempo atrás y que llevaba consigo. La envolvió en el mismo papel, utilizando la misma cajita, y saltó a tierra con la conciencia tranquila. Encontró fácilmente la dirección de la amiga de Lola, que no estaba en casa, y allí lo dejó.2 Después dedicó el resto de la jornada a lo que más podía complacerla, hasta el punto de formar parte característica de su personalidad errante y su espíritu precozmente viajero: vagabundear por las calles de Cádiz dejándose penetrar del sabor de lo desconocido de sus calles y gentes. No sabemos qué pudo pensar la amiga de Lola al encontrarse con la jarrita talaverana y leer en la carta pegada a la caja que era una réplica en pequeño de un objeto canario muy popular... «Nunca me acusó recibo del obsequio ni volví a saber de ella», recuerda entre risas la escritora Dolores de la Fe.
Lo cierto es que en Cádiz siempre cambiaba el pasaje, se llenaba ya de voces peninsulares, menos melosas que el dulce acento isleño que siempre acompañaría a Laforet. A medianoche el barco puso rumbo a Barcelona. La travesía de Las Palmas a Barcelona era larga, muy larga para una muchacha que viajaba sola por primera vez y que podría decirse que había huido de su casa solo con sus recuerdos, sus ilusiones y su rebeldía. Carmen, acostumbrada a madrugar porque esa era, había sido hasta entonces, una norma paterna inflexible, se solía despertar a primera hora de la mañana. Así podía disfrutar, casi en solitario, del murmullo del mar, del aire fresco, seguro que llegó a ver la salida del sol y sin duda experimentó una sensación de salvaje libertad irrepetible. «Yo estaría toda mi vida en un barco, se lo juro», seguía escribiendo a su admirada Consuelo Burell. En aquellos días de inminentes y vibrantes expectativas, cuando toda la sangre le hervía en el cuerpo, permanecía al sol frente a la inmensidad con un libro, o bien escribía apoyada en un rollo de gruesas cuerdas. Necesitaba hacerlo, la escritura y la lectura iban consigo, acompañándola, desde muy jovencita, fortaleciendo sus anhelos de vivir intensamente la vida. Lo que escribiría aquellos días de dulce viaje es un texto en forma de carta a su añorado Dick, la «Fuga tercera», que después añadiría a otros dos relatos (escritos anteriormente aunque corregidos en el barco) conocidos, en conjunto, como «las tres fugas»3 y que son su primera manifestación literaria. Prácticamente, el paso siguiente a las «tres fugas» será Nada.
En los tres escritos el tema es el mismo: la huida de un ambiente triste en busca del amor. La «Fuga primera» trata de una mujer a la que la vida ha ido ahogando sus ilusiones. De pronto la luna se disfraza de mujer para encender su ánimo de nuevo: «Te conozco, mujer, mejor que nadie, y sé que aquí no vives, te conozco porque una noche, hace muchos años, quisiste, aquí a mi luz, seguir a un hombre y nunca te llegaste a atrever». «Vive, mujer» es la consigna que le susurra la luna y que, finalmente, consigue liberarla de su falta de valor. Y la mujer huye de su vida gris obedeciendo a una divisa que recuerda mucho la proporcionada por Burell a sus discípulas: «Vivid vuestro momento». Es obvio que la joven Laforet ha comprendido muy bien el mensaje y se sitúa en el extremo opuesto al de la pobre mujer de la primera fuga: ella no ha renunciado a su amor, muy al contrario está corriendo los mayores riesgos por él. La «Fuga segunda», con otro argumento, justifica también la honda necesidad de la «escapada». El sentido de la primera frase es inequívoco y las huellas de su propia decisión resuenan en la frase: «A veces en la vida se presenta el momento único, terrible, del dilema». En este caso el dilema se plantea entre la vocación musical de una muchacha que la obliga a horas de aprendizaje con un viejo profesor y el amor de un muchacho de su edad, Pablo, que la quiere solo para él. La muchacha se fugará con Pablo sin mirar atrás. Pero es la «Fuga tercera» la que posee un mayor valor autobiográfico, pues, con la omisión del nombre, es, ya se ha dicho, una carta de amor dirigida a Dick y evocadora del intenso verano vivido a su lado. Empieza: «Amado: Aquí frente al mar ancho y magnífico pienso en ti». Su autora escribe el texto en diferentes momentos: lo había iniciado en Las Palmas, al igual que la carta a Burell y las dos fugas, en la última semana de preparativos y mucha tensión, y sigue escribiendo ambos textos en las largas horas de ocio que le proporciona la travesía. Aquí se vislumbra ya su forma de trabajar en el futuro, llevando consigo sus escritos durante meses y años, corrigiéndolos o rehaciéndolos por completo, y desprendiéndose de ellos siempre con gran esfuerzo. En la última fuga se muestra dispuesta a vivir su novela «rosa y azul» hasta el último capítulo. Carmen siente dentro de sí un ansia de amor, de amar, que para ella supone la afirmación rotunda de su existencia, aunque es consciente, a pesar de su juventud, de que todo tiene un precio y su decisión actual también lo tendrá: «¿Te acuerdas de este verano maravilloso que hemos pasado juntos? ¿Sabes cada hora de sol, de luz y de risas, cada beso tuyo, cada momento luminoso cuántas lágrimas me costaba luego? Siempre pagué a precio bien subido mi dicha». Sí, porque llegaba a casa y allí estaba Blasina con sus reproches, recriminaciones y castigos por su conducta independiente, a los que ella respondía con su indiferencia y altivez características. Pero el diálogo con Dick continúa en la carta: ella huye del comedimiento, busca el exceso sentimental, el amor romántico, la fantasía. Los considera circunstancias inherentes al juego amoroso y más adelante, ya en Barcelona, discutirá a menudo con Ricardo/Dick sobre esta cuestión, como ya lo habían hecho en Las Palmas. Mientras él, que presume de veteranía en el amor, lo ve (o presume de verlo) despojado de las «falsas ideas» románticas que lo desvirtúan y enfrentado a la frialdad que engendra necesariamente el roce cotidiano, la joven Carmen está llena de sus propios ideales de plenitud. «La leyenda es preferible a la verdad», sostendrá ella, su constante enemiga ideológica, cuando hablan de matrimonio.4
En la cubierta de tercera, la futura novelista no puede pensar en nada que no esté relacionado con los motivos que la habían impulsado a ir a Barcelona. Sin embargo, oye las primeras noticias de la guerra europea y se felicita por su decisión, piensa que al menos en caso de movilización militar ella estará más cerca de Ricardo.5 «Ahora soy yo sola la que voy a la aventura por ti, para ti, sin ti.»
El barco arriba a Barcelona la mañana del 9 de septiembre de 1939, una semana después de que llegara Ricardo, con dos horas de retraso sobre la hora prevista. En el muelle la espera su tía Encarnación, hermana de su padre, que con una intensa emoción la aprieta entre sus brazos «como si no quisiera soltarme jamás», observará Carmen, poco habituada a las efusiones familiares. Por su parte, la tía se encuentra con una joven observadora y perspicaz. Nada que ver con la niña de ocho años a la que vio por última vez en el viaje de su hermano mayor a la Ciudad Condal en 1930. Una joven de rostro expresivo, menuda de talla pero de complexión fuerte, ancha de espaldas debido a la natación. Tantas horas de ejercicio y aire libre habían configurado una silueta moderna, propia de una nueva generación más atlética. En todo caso, muy pronto Carmen llamaría la atención por su atractivo físico y su aire exótico.
En la plaza de Colón las dos mujeres toman un taxi que las conducirá hasta su casa, el conocido domicilio ubicado en la calle Aribau. Carmen lo mira todo desde la ventanilla del coche con asombro: las Atarazanas, el edificio de la Capitanía General, las rectas, y a pesar de todo lo ocurrido, bulliciosas Ramblas, la plaza de Cataluña. Observa la abundancia de uniformes en las calles, los edificios derruidos, la pesadumbre ambiental. La ciudad muestra claramente las huellas devastadoras de la guerra. Por fin el taxi se detiene en el número 36 de Aribau, esquina con Consejo de Ciento. Ilusionada, la joven sube el tramo de escalera que conduce al primer piso. Pendiente en el balcón de la casa ha estado toda la mañana su abuela, Carmen Altolaguirre,6 convertida en una anciana. Don Eduardo, de noventa años, apenas puede moverse. Nada más entrar en el piso, Laforet percibe el aspecto destartalado de la casa, llena de cosas, como si la vida en aquel lugar fuera provisional: cachivaches, muebles antiguos, cuadros apoyados en la pared, bustos de yeso, bocetos, caballetes... (Y es que después de la jubilación de don Eduardo se habilitó su estudio para otros menesteres, repartiéndose el contenido del mismo, de difícil acomodo, entre el resto de la vivienda.)7 El piso es oscuro y también muestra los destrozos sufridos a causa de la guerra.8 Y tan ajenos como los objetos que se hallan esparcidos por doquier, como restos de múltiples naufragios, resultarán para la joven las personas que lo habitan: los abuelos, tan envejecidos, y tres de sus hijos, la tía Encarnación (el ojo derecho de su padre), el tío José María (muy aficionado al violín y con los nervios a flor de piel desde que salió de la cheka en la que estuvo encarcelado) —los dos solteros— y el tío Luis, pintor como su padre, casado con una joven delgada, de apariencia angelical y muy aficionada a los juegos de naipes, que congeniaría de inmediato con Carmen. El matrimonio tenía una hija, casi un bebé. En la casa había también un perro, un gato y una sirvienta malhumorada y respondona. Un total de ocho personas (siete adultos y un bebé), y la primera impresión que suscitaron en la sorprendida joven era que todos estaban enfadados unos con otros. En medio de ese barullo caía Carmen, con sus propios problemas a cuestas. La huésped número nueve de la casa. La muchacha saludó a unos y a otros, abrió la maleta, atendió las peticiones de información y con eso llegó la hora del almuerzo, que transcurrió respondiendo ella a las preguntas relacionadas con su padre y la familia. Sin embargo, apenas había concluido el almuerzo cuando ocurrió lo inesperado. Sonó el timbre y la muchacha de servicio abrió la puerta. Allí estaban los dos apuestos hermanos Lezcano preguntando por Carmen. Su presencia provocó el estupor general. La tía Encarnación, de profundas creencias religiosas y devota practicante, no salía de su asombro. ¿Acaso su sobrina se había trasladado a Barcelona para reunirse con su novio a escondidas de su padre?
Si en general la cordialidad ejerce un poder benéfico sobre los pensamientos y los deseos, ¿qué decir de dos jóvenes enamorados cuyas ganas de verse quedan de pronto ahogadas por un ambiente de extraordinario malestar y tirantez? Carmen, desconcertada por la rapidez de la visita, pues no le había dado tiempo de preparar la situación, presentó a Ricardo, en efecto, como su novio, lo que no hizo sino empeorar las cosas. El abuelo Eduardo no se abstuvo de mostrar su irritación y lo mismo ocurría con su tía y tutora. La situación era tan tensa que a punto estuvo la familia de cerrar el paso a los dos muchachos. Afortunadamente las dos tías casadas, y muy especialmente la tía María Teresa, que no vivía con ellos pero estaba allí porque había ido a saludar a la recién llegada, suavizaron las asperezas e invitaron a Ricardo y a Pedro a tomar asiento. «Yo quedé muy chafado cuando los viejos me dijeron que si quería ver a Carmen tendría que ser en el comedor de aquella casa y siempre con vigilancia.»9 Nada que ver aquella deprimente situación con la vivida los últimos dos meses en Las Palmas, ambos disfrutando de amplia libertad en las playas y los parques canarios. No dejaba de ser paradójico que la joven, que había huido harta de las reprimendas y gritos de Blasina, se encontrara con un nuevo e inesperado frente fiscalizador y viviendo sin ninguna de las comodidades que tenía en su casa canaria. Ricardo, junto a su hermano, bajó al poco rato las escaleras del edificio influido negativamente por la mala experiencia que había tenido del reencuentro, tan alejada de las ilusiones en que habían transcurrido los días de la separación: «Mi indignación, compartida por Carmen, me hizo abandonar la casa de forma muy poco educada y con unas palabras dirigidas a Carmen más inquisitivas que afectuosas». A la joven, que acababa de hacer un largo viaje por ese motivo principal, le sucedía lo mismo y por unos momentos pensó, con desesperación, que no vería más a Ricardo. Pero este había deslizado su dirección en las manos de la joven: «Se la di, y también empecé a pensar que la solución más conveniente para ambos era transformar nuestra relación en una buena amistad. La idea de un noviazgo tan formal y envarado como pretendía su familia no entraba en mis planes». Lezcano carecía de independencia económica para afrontar un matrimonio y lo cierto es que tampoco deseaba comprometerse por el momento, muy al contrario sus ideas sobre el matrimonio eran más bien negativas. Se veía a sí mismo demasiado joven y al parecer no sabía cómo resolver aquella situación.
«Saliste tú el otro día de casa ¡y fue Troya, Dick! En fin, ya ha pasado. Ahora me lo tomo a risa», le escribe unos días después queriendo quitarle hierro a la visita de su amigo y también más aliviada,10 sobre todo movida por el deseo de verle de nuevo y hablar. En todo caso, muy pronto había tenido la oportunidad de ver decepcionadas sus expectativas familiares. Los años y la guerra habían convertido a los abuelos en dos seres envejecidos y ausentes, especialmente a la abuela, una sombra del recuerdo que de ella mantenía en su memoria. Nada que ver la experiencia actual con las dulces impresiones que guardaba de su último viaje a Barcelona en 1930 con sus padres. Diez años atrás sus abuelos eran todavía fuertes y vivían en un piso todavía bello y bien amueblado donde la habían colmado de atenciones. Nada que ver con el derrumbe actual tanto de la casa como de sus moradores. Los destrozos de la guerra en septiembre de 1939 eran evidentes. Ahora era la vigorosa tía Encarnación la que llevaba las riendas domésticas, pero se vivía una atmósfera de cierta tensión entre los hermanos. Todos estaban ahí soportándose como mal menor ante las dificultades sobrevenidas. Laforet encontró el ambiente mezquino y empobrecedor. Aunque a la futura escritora todo ello no le impediría afianzar su independencia y seguir su propio camino porque ya estaba acostumbrada a hacerlo. Dicho esto, las líneas escritas a Ricardo tenían el lógico tono apremiante de quien hubo de despedirse con los ojos fijos de toda la familia y sin que entre ellos mediaran las necesarias palabras que sostenían hasta el momento aquella aventura. «Necesito hablarte, mi vida. Ahora hasta que empiece el curso no va a poder ser a solas, aunque de ninguna manera en casa, en casa no, tengo miedo.»11
Y es que Carmen encontró rápidamente la forma de comunicarse con su querido Dick y salvar los obstáculos impuestos por la familia. Es indudable que corría un riesgo evidente, pues con la victoria franquista se había fijado de nuevo la mayoría de edad, en las mujeres, a los veintitrés años. A la joven Laforet, con dieciocho, le faltaban unos cuantos para alcanzar su independencia legal. De modo que su inestable situación en Barcelona dependía de su (buen) comportamiento y de que la tía Encarnación no acudiera a su hermano con comentarios que resultarían completamente inoportunos para ella, pues forzarían un indeseable regreso a Las Palmas: «Mi mayor terror en Barcelona era que mi padre me obligara a volver a Canarias, a su casa».12 Cualquier policía podía obligarla, en efecto, en cumplimiento de una orden paterna, a regresar. Si el ángel benefactor de la pareja en la isla había sido el alejamiento familiar en que vivían ambos jóvenes, en Barcelona lo deberían todo a la tía Teresa, casada con un policía, quien llevaba todas las tardes a su hijo pequeño a los jardines del Turó: «La mujer más estupenda que he conocido después de usted y ella compensa a todos los demás y es la que me hace volver a estar alegre, porque he tenido algunos días de verdadera tristeza».13 Las conversaciones entre tía y sobrina consiguieron enderezar la situación de forzado alejamiento de la pareja. Carmen y Ricardo se vieron algunas veces en el parque del Turó, aprovechando la excusa de que la primera acompañaba a su tía a entretener al hijo de corta edad. Fue entonces, aproximadamente tres semanas después del primer encuentro, cuando Carmen le entregó a su querido Dick una copia de los tres relatos reunidos bajo el tema de la fuga, con una dedicatoria inequívoca: «A Ricardo, que en septiembre de 1939 ha cumplido veintidós años, le dedico estos tres esbozos con el mismo título y me sentiría contenta si un día cuando cumpliera muchos más volviera a recordar gracias a ellos los días azules de este verano y una gran aventura que yo quise vivir por él». Cuando Ricardo leyó atentamente aquellos textos, y en particular el tercero, que hacía explícita la intención del viaje («voy a la aventura por ti, para ti») y su deseo de vivir plenamente la experiencia amorosa se le hizo muy difícil proponerle a Carmen el fin de la relación, como tenía pensado desde que, ofendido y airado, bajara las escaleras del piso de Aribau: «Pero nuestra relación fue convirtiéndose en una amistad cada vez más gris y desangelada, llena de temores y vigilancia. En tres meses no pudimos darnos un solo beso y eso a mí me pesaba. Incluso hizo que mi ilusión por el regreso a Barcelona se tiñera de melancolía y tristeza».14
Cuando se veían, Carmen y Ricardo se sentaban en un banco alejado del de la tía María Teresa, o paseaban: «Si yo tuviera otro medio de verte ahora, cree que no te propondría ese, pero es imposible y tengo verdadera necesidad de hablarte».15 La carta de Carmen, como toda su escritura juvenil, es de una sorprendente madurez y seguridad. Da la impresión de que muy pronto aprendió a pensar por sí misma y hacerse valer. Por ejemplo, concluye su carta a Dick con un consejo y una llamada: «Diviértete cuanto puedas, ya sabes que no me importa, sal con chicas, haz lo que quieras pero cuando yo alguna vez te dé una cita... ¡¡¡Ven!!!».16 Ricardo le dio el teléfono de la casa en que se alojaba, como ella le pedía insistentemente, y acudía a las citas orquestadas en el parque del Turó con la tía María Teresa que actuaba a la vez de celestina y de carabina, pero las cosas entre ellos no acababan de funcionar en aquel régimen de secretismo y prohibiciones.
En una valiosa carta sin fechar a Lola de la Fe, pero escrita al poco de llegar a Barcelona, le resume la situación: «Veo, naturalmente, a Ricardo bastante a menudo, mientras la tutora y el abuelo creen que lo estoy olvidando... Te advierto que me divierto...».17 Sin embargo, como vemos, el recuerdo de Ricardo es distinto. «Fue un idilio un poco triste», remacha. Ninguno de los dos podía sentirse cómodo en el ambiente represivo que respiraban a su alrededor y Ricardo no dejaba de pensar ya en la manera de cortar una relación que solo podría concluir con un rápido matrimonio, que él no deseaba en absoluto. Los dos tenían muchas cosas en común: ambos vivían muy lejos de sus casas, los dos perdieron a la madre en su infancia y debieron gestionar su propio desarrollo, los dos habían roto con sus familias al cumplir los dieciocho años... Es cierto, pero ambos tenían ahora que sortear demasiadas dificultades. A Carmen, la presión que ejercía la tía Encarnación sobre ella le resultaba angustiosa porque le recordaba demasiado el acoso de Blasina y ella no deseaba este tipo de trato. En noviembre superó una especie de sarampión que la tuvo en cama, sin salir de casa cerca de dos semanas. Y escribe a Ricardo mostrando un delicioso sentido del humor: «Si la semana que viene estoy bien y puedo salir contigo el otro domingo, ya te lo dirá mi tía. Y si quieres mandarme algo con ella puedes hacerlo: una carta, un libro, bombones, un paraguas...». En la Nochevieja de 1939 los abuelos de Carmen invitaron a Ricardo a celebrarlo con ellos. Cenaron, había un ambiente de alegría en la casa, los dos jóvenes bebieron un poco de champán y un tanto achispados por la celebración salieron al balcón con la esperanza de tener algo de intimidad. La noche no era del todo fría y resultaba agradable ver cómo las gentes subían y bajaban la calle Aribau celebrando algo más que un fin de año cualquiera. Ricardo aprovechó la distendida situación para enfrentarse a lo que llevaba días queriendo decirle a su novia: que no podían continuar de aquel modo. Él le expuso francamente que no tenía intención de casarse todavía, ni estaba en condiciones de hacerlo tampoco y no había otras opciones posibles, pues Carmen no era una chica que aceptara sin más una relación física y, por otra parte, esta no era viable cuando se había impuesto entre los jóvenes la abstinencia forzada. La culpabilización que se hacía a las parejas era constante y su comportamiento estaba fiscalizado nada menos que por el Gobierno Civil. «Lloramos un poco y nos separamos con una amistosa despedida. Yo pensé que quedaría una buena amistad, que podíamos seguir viéndonos como amigos, pero lo cierto es que la relación entre nosotros acabó. Porque en nuestra primera conversación después de la ruptura, los dos en el portal de la calle Aribau, vi que ella estaba muy dolida y que no sería fácil. Yo le hablaba de la inteligencia que veía en mi hermano Pedro y Carmen me comentó: “Por lo visto él se ha quedado con toda la inteligencia disponible en la familia Lezcano”. A mí ese comentario tan ácido no me gustó y decidí cortar.» Es muy posible, sin embargo, que la actitud de Carmen estuviera contaminada de los comentarios familiares, que no habían cesado después de que ella no tuviera más remedio que reconocer lo que había ocurrido con su joven amigo. Consideraban que el muchacho había estado «entreteniendo» a la joven sin tener ninguna previsión de futuro. Y en cuanto se vio presionado, desapareció.
En todo caso, aquel primer curso en Barcelona no estaba siendo fácil. Disponemos de un documento único sobre su experiencia. Una carta que años después escribiría a su hijo Manuel evocando sus primeros meses de estancia en Barcelona: «Antes de poder ir a la universidad pasé unos meses terribles. Me había quedado el latín18 de séptimo curso (eran siete años los de mi bachillerato y una reválida en la universidad). Llegué a aquella casa tristísima y además llena de hambre después de la guerra y me encerraron. Eso no te lo he contado, ¿verdad? Por el hecho de ser una mujer joven yo tenía que estar encerrada y no salir nunca. Fue espantoso para mí. Estaba debilitada por el régimen de comidas, hinchada (malta con sacarina y un poco de pan del que se caía al suelo y se partía, para desayunar), frío húmedo. Peleas familiares alrededor. De comida: verdura hervida sin nada más que sal o sopa sintética muy aguada, y pescado hervido sin chispa de grasa y una vez cada 15 días un huevo que era como una maravilla. Leche que era un compuesto nauseabundo de almidón y sebo, etcétera, etcétera. Cena, igual... Un día, otro día. Estudiaba sola mi latín. Pero no podía estudiar. Escuchaba las palpitaciones de aquella casa. Me decía “estoy perdiendo este año, mi año, mis dieciocho años”. Qué terrible aquel final de 1939, encerrada. Pero llegó enero y aprobé el latín. Y entonces me entró ilusión y estudié la reválida y aprobé en junio. Y mi vida cambió de manera radical».19 Seguro que las palabras —«estoy perdiendo mis dieciocho años»— retumbaban en su interior, fortalecidas por una imaginación que no disponía del espacio suficiente para desarrollarse. ¿Fue entonces, en esos meses de imprevista soledad y aislamiento, cuando cristalizó la experiencia que tan agudamente transmite su primera novela? Parece evidente.
Como es habitual, del paisaje descrito a su hijo Manuel la escritora ha eliminado la mención a Ricardo Lezcano, cuya existencia explica la desesperación de Laforet por permanecer encerrada en la casa. Es un episodio que ella borraría de su biografía. Sin embargo, Lezcano jugó un papel decisivo en aquella etapa (que él mismo no ha dejado de reivindicar) y su influencia está muy presente en sus cartas a las amigas de aquella época, y en especial a Lola de la Fe. ¿De no haberlo conocido hubiera prosperado la idea de estudiar en la Ciudad Condal? ¿Se hubiera escrito Nada como la conocemos? Por lo demás, la atmósfera que la escritora describe a su hijo (las tensiones familiares, el pan seco que se parte al caer, el frío, la pobreza de las comidas) coincide plenamente con la de su novela, aunque ella negaría siempre, por las razones que veremos, las concomitancias entre su propia experiencia y su literatura. Los meses siguientes no fueron fáciles para ninguno de los dos jóvenes. Lejos de casa, su aislamiento se fundía con la soledad de una ciudad abismada todavía por el resultado de la guerra y la preocupación por la que acababa de estallar en toda Europa a causa de la intolerable prepotencia de Adolf Hitler. Barcelona, famélica y estraperlista, no hacía sino ofrecer mayores expectativas a la postración general.
Como ella misma recuerda en la carta a su hijo, se examinó de latín en una convocatoria extraordinaria a finales de enero. Pocos días después de su llegada a Barcelona, se había matriculado en el instituto Balmes, heredero del primer Instituto provincial que tuvo la ciudad y del que había sido profesor de dibujo su abuelo, jubilado desde 1922.20 Se matriculó de la asignatura que le había quedado pendiente en el séptimo curso de bachillerato, cursado en Las Palmas. Sin aprobarla no podía acceder al difícil Examen de Estado que permitía el ingreso en la universidad. Matriculada como estudiante «libre» debió preparar la materia por su cuenta en el contexto que ya conocemos. Aprobó21 y la futura novelista aprovecharía los meses posteriores para prepararse la reválida del bachillerato,22 que servía para convalidar las asignaturas de bachillerato del plan 1934. También preparó el difícil Examen de Estado que aprobaría en la convocatoria de septiembre,23 y que le abriría las puertas a la carrera de filosofía y letras. Las buenas notas de los primeros cursos de bachillerato habían sufrido una caída irreversible en junio de 1936 y lo cierto es que Laforet ya no volvería a ser una buena estudiante. Ella misma lo reconocería en numerosas ocasiones,24 pero no hay que verlo como un fracaso, en absoluto, porque su interés en este momento no está en los estudios sino en vivir al máximo sus sensaciones, fueran de gozo o de dolor. En cualquier caso, el Examen de Estado era un ejercicio duro para el cual muchos estudiantes se preparaban especialmente en alguna de las pocas academias autorizadas. Ignoramos cómo lo preparó Laforet pues nunca habló de ello, pero lo cierto es que lo superó. Y las cosas mejoraron mucho, en efecto. El curso 1940-1941, su primer curso en la universidad, fue muy distinto al ostracismo del curso anterior. Superado aquel primer año de encierro, de tristeza y soledad a causa de su amor fallido pero también del ambiente exánime y opresivo que vivía en el seno de su familia, su vida dio un paso adelante con el comienzo de las clases y el disfrute no solo de una mayor libertad sino de las primeras posibilidades profesionales que se le abrían. Consiguió publicar su primer artículo —«Muchachas estudiantes»— en la revista Mujer y por él le pagaron nada menos que cuarenta pesetas.25 Laforet estaba eufórica y aprovechó la alegría que sentía por la forma en que le iba saliendo todo, para escribir una nota a Ricardo, aceptando su propuesta de despedirse antes de la partida de este a Madrid. En la nota, no exenta de arrogancia, podía mostrarle cuánto había avanzado en los últimos meses. «Dick, estoy contenta. El mundo se me abre como una gran maravilla. Me han publicado mi artículo, ilustrado con dibujos modernos, y ocupa toda una página de una revista que cuesta dos pesetas. Me encargan una novela larga para publicarla como folletón... ¡Y todo esto me lo pagan...!
»Siento una felicidad inexpresable y hasta un poco de orgullo.
»No me importa salir contigo una tarde, si te vas a Madrid, bien entrado noviembre —antes no—. Como no quiero que esta entrevista tenga nada de recuerdo, habrías de gastarte algún dinero en llevarme a un sitio bonito.
»Si tu deseo de hablar conmigo sigue, y puedes aceptar mis condiciones, escribe.»26
Ricardo no recuerda a día de hoy cómo resolvió el difícil compromiso que le planteaba Carmen pues lo que él recibía de pensión era la mitad de lo percibido por ella. Pero, en todo caso, el encuentro sirvió para eliminar la tirantez de encuentros anteriores. Hablaron de forma desinhibida de su relación, se leyeron mutuamente algún escrito y pasaron revista a sus planes para el inmediato futuro. Sin embargo, y a pesar de la cordialidad del encuentro, no volverían a verse hasta dos años después, los dos viviendo ya en Madrid. Poco tiempo después de la cita con Carmen, Ricardo, que no dejaba de estar pendiente de los anuncios a las diversas oposiciones que se convocaban, se trasladaría a la capital para preparar las de técnico de Hacienda cuyos exámenes iban a celebrarse en la primavera de 1941. Muy pronto en Madrid conocería a una muchacha...
En todo caso, el recuerdo de aquel intenso amor juvenil emergería años después en la relación entre Marta y Sixto, en La isla y los demonios, novela que resucita la maravillosa relación vivida en Las Palmas en el verano de 1939. Pero lo fundamental es que la experiencia interior de Laforet durante los primeros nueve meses de su estancia en Barcelona, el conflicto generacional que ella misma sufrió entre sus deseos de vivir su primer amor libremente y las prohibiciones impuestas por el mundo de los adultos, aquellos meses, en fin, que ella creía «deshechados» se convertirían en el germen de su magnífica novela. Sin ellos Nada no hubiera existido, no de ese modo.
Quedémonos con el encargo de «una novela larga» que se le ha hecho.