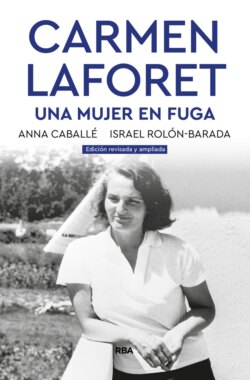Читать книгу Carmen Laforet. Una mujer en fuga - Anna Caballé Masforroll - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN ORDENAR UNA NUBE
ОглавлениеDice Viktor Sklovski que si se estudian con suficiente atención las leyes de la percepción, uno se da cuenta de que los actos habituales tienden a volverse automáticos, imperceptibles a la conciencia. Es lógico que sea así: la automatización es un proceso que facilita las cosas, el trato con la gente, la vida. Pero es un mecanismo peligroso porque también es capaz de engullirlo todo por la fuerza de la costumbre, acorchando nuestra capacidad de observación a causa de la rutina. Ropas, muebles, personas, libros... De tanto ver a una misma persona, una misma cosa, en efecto, dejamos de reparar en ella, y lo mismo ocurre con todo aquello de lo que ya nos hemos formado una opinión: acudimos cada vez que nos hace falta a ese juicio fosilizado sin pensar que tal vez convendría revisarlo. Nuestras percepciones fácilmente quedan inmovilizadas por la costumbre y solo la extrañeza generada por una nueva situación nos hace reparar en la posible necesidad de recomponer la vieja imagen, de acuerdo con la perturbación que supone ver el objeto de nuevo. Por ejemplo, yo tenía una percepción inmovilizada de Carmen Laforet. Era la autora de una novela deslumbrante y de unos pocos libros más leídos distraídamente, desdibujados por la fértil experiencia de lectura de su primer relato. Cuando Israel Rolón-Barada llegó a mi despacho, en enero de 2001, procedente de Georgetown y dispuesto a hacer su doctorado sobre la escritora, recurrí a mi percepción inmovilizada: sí, claro, la autora de Nada. Sabía que no había fallecido, pero lo cierto es que su recuerdo había desaparecido por completo de las letras españolas, también de mi mente. ¿De cuándo databa su último libro? ¿Qué había sido de ella? ¿Vivía, verdad?
Empezamos a hablar, él de sus recuerdos y yo del mío. Israel quedó fascinado cuando en marzo de 1987 la conoció en la Universidad de Georgetown. Había ido a dar una conferencia invitada por la profesora Bárbara Mujica. Laforet entró en el aula y llamó la atención de los estudiantes de inmediato por la sencillez de su trato y su rechazo a ubicarse en el atril destinado a los oradores. Tenía sesenta y seis años y era una de las muchas escritoras españolas estudiadas con asiduidad y provecho en las universidades norteamericanas. Con el pelo gris y abundantes manchas oscuras en la piel propias de la edad, sin asomo de maquillaje, y con un sencillo conjunto de falda y suéter de punto, también gris, contestó lacónicamente a las preguntas que se le hacían. No llevaba papeles, ni apuntes o libros de ningún tipo. Solo su bolso negro que dejó sobre la mesa al entrar. En su informal intervención insistió en desentenderse de la crítica, una vez más, y de los críticos —«que digan todo lo que quieran»—, pero también de cualquier interpretación de su obra —«si ustedes lo dicen...», «no lo había pensado...», «nunca se me hubiera ocurrido...»—, mostrando una actitud indiferente, y al mismo tiempo agotada, hacia sus propias novelas que sorprendió a la audiencia porque no es la habitual en los escritores. Después comprobaríamos hasta dónde podía llegar con su falta de interés por sí misma. Hay que creer a Laforet cuando dice: «Yo no conservo ni un solo recorte de periódico de todo cuanto se ha publicado sobre mí»,1 porque sin que la frase tenga como es lógico un alcance literal revela su forma de ir deshaciendo desde el principio lo que ya había conseguido, desandando la profesión hasta llegar muy pronto a inventarse una forma extraña del quehacer literario: cómo se puede no escribir sin dejar por ello de ser escritora. Laforet acabó su intervención en la Universidad de Georgetown dando por hecho que su carrera literaria había terminado, que ya no escribía. Que las obligaciones cotidianas y familiares ocupaban todo su tiempo. Lo decía con una despreocupación aparente. Pero ¿era así en realidad?
Yo, por mi parte, también eché mano de un recuerdo antiguo. Cuando la vi en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, el 6 de agosto de 1982, en el contexto de los Cursos de Verano que son la razón de ser de esta institución. Su intervención, prevista en el elegante Salón de la Reina, a pesar del empaque que se había concedido al acto, fue minúscula, demasiado breve. Tan breve que desconcertó a los organizadores. La expectación que había en torno a su conferencia había ido diluyéndose a medida que una mujer menuda de mandíbula pronunciada, embargada por la timidez, hablaba, en voz bajísima, y exponía, con demasiada sencillez tal vez, sus argumentos de novelista. Años después, en la preparación de este libro tendría oportunidad de leer varias cartas (a su amiga Antonella Bodini, a Roberta Johnson) en las que se refiere a cómo estuvo preparando, allí mismo, en la capital cántabra, la conferencia que debía dar en la UIMP aquel verano. La había titulado «Vivir y escribir»,2 y estaba decidida a abordar en ella, una vez más, la espinosa cuestión de la vida del escritor en relación a su literatura. Una cuestión que preocupaba mucho, que obsesionaba, a Laforet y que quiso resolver.3 Philiph Roth lo ha expuesto con notable claridad: un escritor no es tal si carece de la fuerza necesaria para enfrentarse a este conflicto insoluble y seguir adelante. Pero esa fuerza de la que habla Roth como de algo necesario ¿cuánta fuerza es?, ¿cómo se consigue?
En todo caso, no deja de ser una paradoja que la negación constante que hizo Laforet de la importancia de la biografía en su obra debiera enfrentarse a un hecho que esperamos poder probar aquí, y es que lo más valioso de ella es una destilación de su memoria personal, una escritura urdida por hechos y sentimientos que son inseparables de su vocación literaria. Laforet no pudo admitirlo porque, como veremos, se jugaba demasiado, y entonces cayó en la trampa de pensar que una literatura hondamente autobiográfica, como la suya, era, precisamente por ello, de naturaleza inferior a la verdadera creación. Esa trampa, que podemos denominar como de la «verdadera creación», ha asociado tradicionalmente la experiencia artística a un determinado modo de escribir, que no era el suyo. Y Laforet no tuvo el coraje suficiente, en su momento, para seguir su certero instinto, su más honda necesidad, de escribir sobre sí misma y sobre sus demonios, como había hecho en sus primeras novelas, lo mejor de su obra. El encuentro con un mundo extraño, en la Barcelona de la inmediata posguerra, se convirtió en un encuentro consigo misma y también en un ajuste de cuentas familiar, y de ahí nació Nada a los veintitrés años. Un comienzo deslumbrante, como todo el mundo (excepto algún envidiosillo) se apresuró a señalar. Ese camino de exigente y modernísimo autoanálisis lo recorrería de nuevo en La isla y los demonios, una novela que confirmó además su maestría paisajística. ¿Qué pasó después? Hubo un excelente libro de relatos, La llamada, y dos novelas más en las que tentaría nuevos caminos expresivos. Ella quería luchar contra la pulsión autobiográfica que se hallaba en el origen de su escritura y que tantos problemas le ocasionaría y se forzó a ubicarse en una ficción ajena a su vocación y a sus intereses.
De las cartas del periodo que, en mi despacho de entonces, evocamos Israel y yo (en torno a 1980) queda claro que la novelista aceptó la invitación de la UIMP por razones distintas a las habituales en el escritor profesional (el prestigio asociado, el móvil económico, el deseo de no perder contacto con los lectores): si nadie te requiere, estás muerto. Cierto. Pero el caso de Laforet es distinto y siempre lo fue. Para ella aceptar el encargo de una conferencia suponía convencerse, y convencer a quienes la rodeaban, de que seguía en pie su incómoda posición en el mundo de las letras. El año anterior también había participado en la UIMP defraudando a quienes esperaban que hablara de su propia experiencia, pues se había ceñido a unas consideraciones generales sobre la novela. «Si he aceptado otra vez es más que nada por curarme del todo —escribe a su amiga Bodini—. Por salirme de tantos y tan largos años de inhibiciones... Bueno, hablaré de la biografía en las novelas...»4 Ella quería hablar de lo que, al fin y al cabo, sus lectores le demandaban una y otra vez después de Nada. Deseaba hacerlo, sí, por más que el tema se hallara en el límite mismo de sus posibilidades. Como escritora, su principal preocupación, lo venía siendo desde tiempo atrás, era volver a la novela, enfrentarse consigo misma, ponerse en peligro para así reaccionar por fin y salir a flote anímicamente, sacudirse la niebla que iba avanzando con fuerza en su mente desde mediados de los años sesenta. Su última novela publicada databa de... 1963. Casi veinte años sin publicar en 1982. Pero lo cierto es que la cohibida actitud de la escritora daba fe de un extenuante combate, aunque en el momento de verla y escucharla eso solo fue para mí una percepción mal definida.
Y es que en 1982 Carmen Laforet vivía con una angustia incontenible su doble problema: con la escritura y, no menor que el anterior, el problema relacionado con sus apariciones públicas. En realidad un solo problema, porque no deja de ser el mismo con dos caras (el yo ante uno mismo, el yo frente a los demás), que arrastraba de muy lejos. Ya en 1956, poco después de la publicación de La mujer nueva, con treinta y cinco años, escribía: «La vocación de novelista se esfuma».5 De hecho, sus primeras declaraciones al saberse ganadora del premio Nadal —«puede que no vuelva a escribir para el público»— pueden leerse como un apunte de que en su presumible vocación de escritora estaba sucediendo algo profundamente anómalo desde el principio. Laforet se vio impotente y abrumada, una y otra vez, para producir los textos que constantemente se le solicitaban y finalmente la situación desembocaría en un rechazo completo y definitivo de su profesión. A ese rechazo lo llamaría grafofobia —ella misma se lo diagnosticó y se aplicó el remedio: no volver a escribir siquiera la firma en un talón bancario—. Y así la propia Laforet, insistiendo en que no era nadie y que nada tenía que decir, pondría el punto final a una historia que siempre ha sido demasiado confusa y ha estado demasiado protegida.
Sin embargo, recuperemos el hilo que se tendió en aquel despacho donde Israel y yo hablamos por primera vez de Carmen Laforet. Primero su evocación y luego la mía lo caldearon y, sin saberlo entonces, nuestra conversación enlazó sutilmente tres destinos. La decisión de Israel de escribir su tesis sobre la autora de Nada era firme y le recomendé que indagara en los alrededores de su narrativa. Por ejemplo, en sus colaboraciones periodísticas, en sus cartas, entrevistas... ¿Se sabía algo de su correspondencia? ¿Y de sus relaciones con el mundo intelectual? La crítica literaria había recibido triunfalmente su primera novela, pero algo pasó después que las enfrió seriamente. Ella, en general, apenas concedía entrevistas (acabaría prefiriendo que la dieran por muerta) y cuando finalmente aceptaba ponerse frente a frente, y siempre con desgana, ante un/a periodista ignoraba la literatura. Prefería no hablar de libros, ni de escritores, ni de las ideas que sustentaban su obra. No quería saber nada del mundo literario español, y temía sus andanadas. Y es que Laforet sufría un cierto complejo de inferioridad: por una parte era una novelista célebre a los veinticinco años, por la otra se sentía profundamente insegura ante el mundo intelectual. Disponía de la intuición y la imaginación del verdadero novelista para captar una atmósfera en dos trazos maestros, y de una aguda capacidad de penetración psicológica, pero su anhelo de una vida nómada era más fuerte. Ella lo sabía. En todo caso, ¿qué importaba si la materia prima estaba de su lado? Hablamos de una mujer, y en las mujeres la vida personal y el destino que les ha sido asociado siempre se han cruzado más de la cuenta. No hay entrevista de los años cuarenta o cincuenta que no pondere el hermoso rostro de la escritora, su melena rubio oscuro, su expresiva mirada, su belleza singular y modernísima. No hay periodista que no diga con un toque paternalista «señorita Laforet» antes de casarse la escritora, o se admire de cómo lleva su casa o lo educados que son sus hijos, después. Son libertades que nadie se tomaba con Cela o con Ignacio Agustí, por citar a dos novelistas contemporáneos.
El hecho de que Laforet se convirtiera rápidamente en madre de familia impidió que ella pudiera hacer una carrera literaria al estilo de sus colegas varones (Juan Antonio Zunzunegui, Camilo José Cela, Miguel Delibes), pero también que pudiera dejarse llevar por su espíritu viajero. Tampoco hubo tiempo para vivir plenamente antes de casarse ni para ubicarse sólidamente en el árido mundo de la crítica que siempre ha exigido cierta correspondencia entre la obra y el discurso creativo. En su caso ese discurso apenas estuvo de su lado, para decepción de muchos, y el hecho de estar casada con un intelectual como Manuel Cerezales no ayudó. ¿Lo hubiera construido de no tener hijos y de ser libre para trabajar en una sola dirección? Imposible responder a esa pregunta, pero es que esta no es la pregunta que hay que hacerse. Porque Laforet casándose y siendo madre de cinco hijos liberaba su ansia de realización familiar: aquello —unos padres y unos hijos queriéndose mutuamente— era una aspiración constante desde la infancia. Ella creció en medio de un ambiente familiar hostil, de modo que la raíz más profunda de su alma necesitaba superar esa falta de afecto y para ello la literatura no era suficiente, no podía serlo. Es más, podía ser una presión y de hecho lo sería. Como escribiría mientras redactaba La isla y los demonios: «Mi vida y mi vocación están horriblemente enredadas».
En poco tiempo Rolón-Barada, llevado por una tenacidad inquebrantable, localizaría el manuscrito de su primera novela, que Domingo Ródenas, en su excelente edición del año 2001, daba por perdido.6 Por lo pronto, dicho manuscrito apareció: la hija mayor de Ernesto Giménez Caballero, o sus herederos, lo vendieron al librero Carmelo Blázquez, que lo conservaba en su tienda de Madrid. Una primera ojeada al manuscrito, hoy en poder de Agustín Cerezales, ponía de manifiesto que Nada se había gestado con los avances y retrocesos típicos de cualquier obra de creación, aunque Laforet nunca hablara de sus dudas y dificultades. Poco después, la localización de las cartas cruzadas con Ramón J. Sender —de las que nadie, excepto la familia, sabía una palabra— fueron una conmoción.7 No tanto por su contenido, que también, como por las posibilidades que abrían: el mero hecho de ser unas cartas, las primeras que se leían de la escritora, la revivían, suministrándole nuevos y, por fin, precisos contornos biográficos. En ellas se dice mucho —en todo caso, algo más de lo que se sabía— acerca del tramo que va desde la publicación de Nada hasta la nada, primero literaria y después personal, a la que se abandonó la escritora en algún momento de su vida, como ya veremos. Y se dice, como sucede siempre en las cartas, no de manera antológica sino genealógica. Es decir, conocemos el origen de las cosas y cómo fueron evolucionando, no la resolución (que es la obra). Mi percepción de Laforet, leyendo su correspondencia con Sender, cambió por completo. En tan inesperadas cartas latía el pulso de una mujer que, paradójicamente, se muestra tan amante de la familia como de su propia libertad. Un espíritu angustiado que lucha terriblemente por sacar adelante su desfalleciente vocación. En sus cartas cobran forma las muchas dudas de la escritora y su pánico a la opinión pública y a la vida literaria española a las que ya se ha hecho referencia. Pero es que en los años sesenta ya había aparecido el fantasma de la depresión que acabaría por engullirla. En todo caso, ya poco tiene que ver la mujer que se desprende de la lectura de las cartas con aquella que había explotado el periodismo franquista, una perfecta ama de casa católica rodeada de críos y en un hogar feliz. Su catolicismo tuvo hondas raíces espirituales pero, a excepción del periodo comprendido entre 1951 y 1956, marchó ajeno a cualquier convención y disciplina. Sea como fuere, en las cartas cruzadas con Sender entre 1965 y 1975, Laforet se agarra con fuerza a la mano tendida que le ofrece el autor de Réquiem por un campesino español para seguir adelante y no dejarse atrapar en su propia sombra. Sender es un ancla fuera de España y un amigo leal al que la escritora va dando cuenta de cómo se siente y de cuáles son los problemas que, sin la fuerza necesaria que precisa todo escritor, acabarían por vencerla.
Los primeros hallazgos fueron pues un estímulo. Parecía imposible tanto en tan poco tiempo y la única explicación es que, en efecto, la escritora permanecía inmovilizada por la costumbre, atrapada en una locución obligada e inocua: Nadal-Laforet-Nada. Las ediciones de la novela venían sucediéndose desde 1945 como las hojas de un calendario, imparables, consecuentes, a un ritmo de venta de unos ocho o diez mil ejemplares anuales, sin que apenas nos preguntáramos por el alcance de una larga historia de amor entre la novela y sus miles de lectores en todo el mundo. Es cierto que pocas veces se ve a alguien tan dispuesto a desembarazarse de su propio éxito literario desde el principio, a transformar en indiferencia, e incluso rechazo, la fama y la fortuna de un libro. Aunque cuando se habla de una mujer esas posibilidades aumenten exponencialmente porque el instinto de la competitividad en muchas mujeres está ausente. Sin embargo, y en contra de la imagen de ser desamparado y dubitativo que Laforet ofreció en la madurez, antes de eso fue una mujer fuerte y orgullosa que no lo hizo nada mal aprovechando su éxito para firmar ventajosos contratos editoriales, gestionar sus derechos de autor o, finalmente, depositarlos en la agencia Carmen Balcells, donde siguen vigentes. Siempre le preocupó vivir de su obra porque eso le daba autonomía económica, pero el vehemente deseo que sintió Laforet de vivir una vida suya acabaría siendo un deseo carente de determinación, horro de una formulación concreta, una esperanza rota. Fue un deseo que quedó paralizado, experimentado como una «nada» progresiva en la que fue sumergiéndose resignadamente, muchos años antes de morir, en febrero de 2004. Es como si el título de su primera novela se transformara en un dictum que pesó sobre su cabeza como una sentencia de muerte. Nada.
Lo cierto es que en las más de seiscientas cartas escritas por Laforet (las dirigidas a Sender fueron solo el comienzo), obtenidas gracias a la colaboración desinteresada de mucha gente que la trató y la quiso, está el origen de la sacudida que nos movió a desautomatizar su congelada imagen literaria, a aceptar el mudo ruego que Laforet hace a todos sus corresponsales de que la comprendan. Es como si en vida hubiera dejado un caminillo de migas de pan que pacientemente hemos recogido pensando en este libro. Quién sabe si así lo concibió ella misma, diseminando a través de sus múltiples misivas a los amigos y a lo largo del tiempo las claves de su persistente y hasta ahora enigmático silencio.
Porque años después de aquella primera conversación mantenida con Israel Rolón-Barada muchos aspectos de la vida de Carmen Laforet permanecían en la oscuridad, a pesar del notable esfuerzo que realizó Inmaculada de la Fuente de aclarar algo del proceso creativo de la novelista.8 Más recientemente su hija Cristina Cerezales le dedicó un libro conmovedor como testimonio del amor filial pero exento de explicaciones. Roberta Johnson había sido la primera, en 1981, en ubicarla en el panorama internacional de las letras con su estudio en inglés sobre su obra. Sin embargo, el carácter hiperreservado de la escritora explica que los episodios más importantes de su biografía estuvieran todavía rodeados de indeterminación, fueran nebulosos y sumamente imprecisos. Ella, en fuga permanente, no hizo más que acrecentar su leyenda de mujer enigmática. Así la consideraba Josep Vergés y así se lo dijo al periodista Lluís Permanyer cuando este le pidió su dirección para remitirle el «Cuestionario Proust» que publicaba semanalmente en la revista Destino: «Ni lo intentes, es una mujer muy rara. A todo dice que no». Quizá lo fundamental sea dónde ubicar a una escritora que renunció a su profesión. Que no queriendo ser escritora porque no estaba en condiciones de asumir las exigencias que comporta, lo fue de una forma indiscutible. Es posible que su propio deseo de vivir, fatigado de ir de un lugar a otro huyendo en realidad de sus propios demonios interiores, se refugiara finalmente en una imagen interior y extraña a todo, una «música blanca» como la define su hija Cristina. Una imagen ausente. Porque la ausencia, el silencio de sus últimos años no fue más que una forma radical de la huida que Laforet vino practicando desde su primera fuga de Las Palmas, a los diecisiete años, en busca de la felicidad.
De tener que darle una forma a la biografía de Carmen Laforet, esa forma no podría ser otra más que la de una nube, reacia a cualquier geometría que no sea fugaz, cambiante y escurridiza. Las nubes forman figuras que evolucionan rápidamente, tan pronto aparecen gruesas y encadenadas como flotan en solitario bajo un cielo azul. La vida de Laforet tuvo los trazos de una nube9 que se deshizo en espesa niebla. Se resistió lo indecible a ser observada y vivió su propio mundo hasta donde le fue posible hacerlo. Pero Nada había tendido una sombra excesiva sobre ella y no hubo lugar en el que refugiarse de su potentísima luz. Cuanto más huía más interrogantes dejaba atrás. Es posible que quien con tanto empeño se esconde incite por ello mismo a ser buscado. Eso ha ocurrido en este caso; en mayor o menor medida quienes se acercaron a ella tentaban una explicación al hecho de que una brillante joven, sin precedentes en el mundo literario, hubiera gestado, de la nada, una obra maestra. Pero ella no parecía dispuesta a aceptar ese reto. Sus propios miedos eran los principales causantes del conflicto. ¿A qué eran debidos sus miedos? Creemos que ha llegado el momento de reconstruir los movimientos de la escritora, en busca de una explicación. Es como si mientras se mantuvo en activo se hubiera visto obligada a atravesar aros en llamas que le dejaran marcas indelebles de su calor. Una experiencia traumática, con sus caracteres inhibitorios, que la deslizó hacia las aguas profundas de la oscuridad, que no del olvido. No queda más remedio que preguntarse por qué.