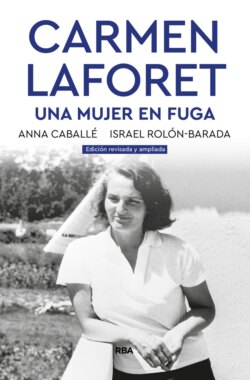Читать книгу Carmen Laforet. Una mujer en fuga - Anna Caballé Masforroll - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 ARTE Y FAMILIA
ОглавлениеLos abuelos paternos de Carmen Laforet llegaron a Barcelona, en torno a 1900, con sus tres hijos pequeños: Eduardo, Mariano y Encarnación. Venían de Castellón de la Plana, donde don Eduardo Laforet Alfaro había ejercido de catedrático de dibujo desde 1889 en el único instituto de la ciudad. En Castellón él y su mujer, Carmen Altolaguirre Segura, disfrutaban de una buena posición: vivían en el número 118 de la calle Mayor y don Eduardo podía dedicar todo el tiempo libre que permitía vivir en una ciudad de provincias a su gran pasión, la pintura. Pero sobre todo el matrimonio podía vivir su vida libremente después de los obstáculos sufridos en su largo noviazgo en Sevilla, de donde ambos procedían. La madre de don Eduardo debió de ser una mujer exigente y posesiva, poco amiga de compartir sus afectos con nadie, pues hizo prometer a su único hijo que no se casaría hasta que ella muriese.1 Murió casi centenaria, de modo que, cuando, ya en Castellón, nació su primer hijo, don Eduardo tenía cuarenta y un años cumplidos. En la ciudad levantina su labor como profesor no pasaría desapercibida a pesar de que el dibujo era una materia que sufría a finales de siglo de una manifiesta precariedad; se la consideraba un adorno del que podía prescindirse. Pero él supo aprovechar el impulso educativo que le diera la Institución Libre de Enseñanza al reivindicar las disciplinas marginales (el dibujo, la gimnasia y las lenguas extranjeras) como imprescindibles en una formación integral. Primero fue su decisión de establecer la enseñanza gratuita de pintura de acuarela para los artesanos que lo requirieran y después la adopción de una nueva metodología en sus clases, enseñando a sus alumnos, a partir del curso 1896-1897, a dibujar del natural en lugar de copiar los modelos extraídos de las consabidas láminas. Dos medidas que le dieron notoriedad en Castellón. Sin embargo, su ambición era instalarse en Barcelona, ciudad que bullía de inquietudes artísticas y ofrecía mayores posibilidades a su carrera profesional. A finales del siglo XIX en la Ciudad Condal se concentraban arquitectos como Antoni Gaudí, Elies Rogent o Domènech i Montaner; pintores de la talla de Joaquim Mir, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell o Ramon Casas e instituciones como la Escola d’Arts, la Societat d’Artistes o la influyente Sala Parés que sin duda eran una buena muestra de la febril actividad que se vivía en la época. El hecho de haber ganado una medalla de tercera clase en la Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892 no hizo sino alimentar sus aspiraciones.2
De modo que don Eduardo solicitó la cátedra de «dibujo lineal, topográfico, adorno y figura» convocada por el Instituto General y Técnico de Barcelona, el único centro público de segunda enseñanza que existía en toda Barcelona, una ciudad de medio millón de habitantes en 1900. La obtuvo y el matrimonio dejó Castellón sin demasiada pena para instalarse en la Ciudad Condal con sus tres hijos en busca de prosperidad y futuro. La familia alquiló un piso en la primera planta del número 36 de la calle Aribau, esquina con la calle Consejo de Ciento; un domicilio que Carmen Laforet inmortalizaría en su primera novela. En él nacerían los cuatro hijos restantes del matrimonio Laforet Altolaguirre: María Teresa, José María, Luis y María del Carmen.3 En total, siete hijos. A don Eduardo le faltó tiempo para habilitar su estudio en una pieza de la espaciosa vivienda y así poder ubicar de nuevo sus pinceles, paletas, bocetos, pantómetros, figuras de yeso y estudios de aproximación (razón por la que su nieta Carmen, al llegar a la vivienda de Aribau, quedaría sorprendida por las múltiples piezas depositadas en cualquier lugar y que procedían del antiguo estudio del abuelo, utilizado después como dormitorio).
El trazado de la calle Aribau tenía entonces un aspecto muy parecido al actual, aunque el piso era todavía de tierra y abundaban los solares entre las casas. Pero el alumbrado, las aceras y los coches de caballos que transitaban le proporcionaban ya su aspecto urbano. La calle había ido creciendo a la sombra de la mole del Seminario Conciliar, inaugurado en 1772 y posteriormente de la universidad, abierta oficialmente a estudiantes y profesores en 1872, cien años después. Las casas, librerías y talleres eran en su mayoría de reciente edificación y formaban parte del Ensanche de la ciudad, fuera de los muros medievales que habían constreñido el crecimiento de Barcelona hasta el siglo XVIII.
La familia Laforet se ubicó lo más cerca posible del imponente edificio neogótico de la universidad, diseñado por Elies Rogent, donde estaba previsto que don Eduardo diera sus clases de dibujo. A principios de siglo, el instituto de segunda enseñanza donde se cursaban los estudios previos al ingreso en la universidad no disponía todavía de dependencias propias, de modo que la enseñanza se impartía en el último piso del gran edificio, también ocupado por la Escuela Normal de Maestros y la Escuela de Arquitectura. Las dependencias nobles de la planta baja, el primer piso y los claustros estaban reservados a los estudios propiamente universitarios. Pero al tratarse de una instalación provisional carecía de espacios de recreo adecuados donde un centenar de chicos pudiera relajarse o bien de una biblioteca en la que estudiar. En los ratos de patio los adolescentes podían disponer del terrado que todavía circunda las dos alas del edificio. Desde allí, en los días de sol paseaban en grupos y observaban con ilusión a los jóvenes universitarios que se reunían en el patio de la facultad de Derecho a la entrada y salida de clases. Es decir que a la llegada de don Eduardo el prestigio del instituto no lo podía proporcionar la calidad de las instalaciones pero sí la calidad de algunos de sus profesores. El más notable era el de ciencias naturales, doctor Mir Navarro: «¡Después de treinta o cuarenta años enseñando la misma asignatura a cantidad de muchachos imberbes que cruzan el límite de su adolescencia, conservar aquella frescura de espíritu, aquel gusto por comunicar la sagrada llama!», comentaría agradecido el memorialista Carles Soldevila,4 uno de aquellos muchachos que pasaron por su aula. El profesor Mir, sin ayuda de nadie, con su propio esfuerzo, había creado un museo de historia natural que era su orgullo. Solía llegar a clase con algún ejemplar extraído cuidadosamente de su colección, sembrando el asombro de aquellos jóvenes tal vez ansiosos de saber: «Señores, aquí tienen ustedes al Anthropopithecus chimpancé. Guapo chico, ¿verdad?». Y procedía a describirlo.
Al otro extremo del cuerpo de profesores, don Tomás Escriche, profesor de física y química, era la antítesis del doctor Mir. Su menuda y trémula figura era objeto de continuas burlas y procacidades por parte de los alumnos más crecidos, a los que no conseguía dominar. También profesaba el doctor Hermenegildo Giner de los Ríos, al que llamaban «el malo» para distinguirlo de su hermano, don Francisco, «el bueno», el impulsor de la Institución Libre de Enseñanza. Sus alumnos le reprochaban su falta de entrega, dando siempre la impresión de que detrás de sus palabras se insinuaban unos conocimientos que no les quería descubrir, quién sabe si por la avanzada edad o porque consideraba a sus discípulos demasiado jóvenes para su magisterio. Eduardo Laforet se hizo muy pronto un nombre en el claustro de profesores y en pocos años pasaría a encargarse también de la docencia en la Escuela Normal.5 Su popularidad le vino en parte gracias a la popularidad alcanzada por el manual que en poco tiempo preparó de su asignatura y del que se hicieron varias reediciones,6 pues era el libro que debían utilizar sus alumnos tanto del instituto como de la Escuela Normal. Una decisión muy oportuna, pues en 1900 se había hecho obligatoria la práctica del dibujo en los alumnos de segunda enseñanza y magisterio y no había manuales.
En su estudio, el profesor Laforet apenas tenía tiempo para preparar a algún que otro alumno que necesitara de sus clases de dibujo particulares. Sabemos que uno de esos alumnos fue un joven zaragozano, Virgilio Albiac (después pintor reconocido), quien se trasladó a Barcelona en 1926 para aprender a pintar junto a don Eduardo.7 El mejor amigo de don Eduardo era un catedrático de historia del arte en la Escola d’Arts, Manuel Mora Agudo, quien visitaba el domicilio de los Laforet casi a diario. Allí los dos hombres mantenían viva una animada tertulia. Don Eduardo era, aun pintando del natural, un pintor de estudio, más interesado por la técnica que por las innovaciones encaminadas a cambiar el curso de la pintura contemporánea. Según su nieto, José María Laforet, obtuvo un reconocimiento importante en una bienal de París con un bodegón de uvas que mostraba el dominio de su técnica cromática: «Los ocres y dorados de mi abuelo tenían una calidad extraordinaria».
Disponemos de una fotografía del matrimonio, presumiblemente de principios de siglo. La fotografía está tomada en el amplio estudio de don Eduardo y él, sentado, aparece rodeado de cuadros y bocetos, el pincel en la mano derecha y la paleta de colores en la izquierda. Su rostro severo y altivo, de unos cincuenta y cinco años, de espesa barba recortada y bigote bien atusado, recuerda al de Santiago Rusiñol. La abuela de Carmen aparece tras él, de pie, vestida de negro, el rostro ovalado, la mirada recta y algo triste y el aspecto bondadoso. Al parecer marido y mujer eran de temperamento muy diferente. Él podía tener reacciones desaforadas. En cierta ocasión la portera del inmueble llevaba toda la mañana cantando una canción de moda cuyo estribillo decía «Ay, tápame, tápame, tápame». Don Eduardo trabajaba en su estudio y cada vez le resultaba más difícil lograr la concentración necesaria para pintar hasta que, furioso, bajó de cuatro en cuatro el tramo de escaleras hasta alcanzar la portería con una manta en la mano lanzándosela a la sorprendida portera nada más verla: «¡Venga, tápese de una vez!». Por el contrario, la abuela de Carmen era de natural nada colérico (y así la retrata Laforet en Nada) y disfrutaba hablando y contando historias familiares.
El padre de la escritora, Eduardo Laforet Altolaguirre, primogénito de la familia Laforet, había nacido en Castellón el 20 de julio de 1891. Cuando sus padres llegaron a Barcelona tenía unos ocho o nueve años. Poco después inició sus estudios de bachillerato en las Escuelas Pías, donde obtuvo unas notas excelentes.8 Lo terminó a los dieciséis años y se matriculó en la Facultad de Ciencias exactas, físicas, químicas y naturales, ubicada también en el edificio de la universidad, pero algo debió de suceder para hacerle cambiar de orientación. Lo más probable es que el hecho de obtener una plaza de profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid le llevara a trasladar su expediente a la capital de España y allí se matriculara en arquitectura. Terminaría sus estudios en 1916, recién cumplidos los veinticinco años. Pero nada sabemos de esa juventud a caballo entre Barcelona y Madrid en la que no faltarían las conquistas amorosas. La primera noticia en firme que tenemos de él lo sitúa en Toledo, donde ejerció temporalmente como profesor de dibujo en la Escuela Normal Superior.9 Allí conoció a una joven con mucho encanto llamada Teodora Díaz Molina. Ambos procedían de familias numerosas. La familia de Teodora tenía, sin embargo, un origen mucho más modesto y con un acusado, al parecer inflexible, sentido del deber. Su padre, Juan José Díaz, natural de Carriches, era guarda de una importante finca rural en Carmena, a cuarenta kilómetros de Toledo. Su madre, y abuela de la escritora, se llamaba Mercedes Molina y había nacido en Carmena, donde también habían nacido sus padres.
Teodora era la séptima de los ocho hijos habidos del matrimonio.10 El hecho de ser la penúltima en nacer le facilitó mucho las cosas, pues disfrutó de una mayor libertad e independencia que sus hermanos mayores. Pudo estudiar magisterio en Toledo, la única carrera entonces al alcance de una joven con afición al estudio y pocos recursos económicos. Pero Teodora nunca ejercería la profesión para la que se preparaba, porque fue entonces cuando conoció a Eduardo, en la Escuela Normal de la ciudad, y se enamoró profundamente de él. La joven quedó deslumbrada con el atractivo y la seguridad que desprendía Eduardo Laforet Altolaguirre. Era un hombre apuesto, de cuerpo atlético y muy aficionado al deporte: practicaba la natación, el ciclismo, el montañismo, el tiro al blanco... Pero también sabía disfrutar de la música, la pintura y la fotografía. Un hombre, en fin, con muchas aficiones y un gran atractivo personal cuya presencia nunca pasaba desapercibida entre el sexo femenino. Teodora y Eduardo se casaron después de un corto noviazgo, en pleno verano, el 4 de agosto de 1919, naturalmente en Carmena. Ella tenía diecinueve años (había nacido el 11 de septiembre de 1900) y él veintiocho, nueve años más. A la boda asistieron innumerables parientes de Teodora.11 La leyenda familiar dice que la novia se casó a la antigua usanza, de negro y con mantilla castellana, una mantilla corta de encaje, como imponía la severa tradición campesina. En todo caso, la joven estaba más que dispuesta a emprender una nueva y larga vida junto a su apuesto marido.
Dos años después, el 6 de septiembre de 1921, nacía en Barcelona la primera hija del matrimonio. Teodora dio a luz a mediodía en el domicilio de sus suegros, donde ambos vivían. La pareja se había trasladado a la Ciudad Condal con el fin de instalarse provisionalmente bajo el paraguas profesional de don Eduardo, y a la espera de alguna plaza en propiedad. Bautizaron al bebé en la catedral y le dieron, como era costumbre, el nombre de su madrina y abuela paterna, Carmen. La primogénita de la nueva familia Laforet pasó los dos primeros años de su vida en casa de los abuelos paternos, rodeada de cuadros, bocetos y pinceles, respirando un aire impregnado de resina y aguarrás. «Mi infancia estuvo llena de referencias a pintores y escultores», recordaría en su madurez la novelista, en una de las dos breves autobiografías que se le conocen.
Y es que, en efecto, la vocación por el dibujo y la pintura parecía haber marcado a los Laforet: según la leyenda el bisabuelo habría trabajado en un taller de pintura como dorador de marcos, el abuelo era pintor, y dos de sus hijos serían profesores de dibujo (y uno de ellos, Mariano, también pintor como su padre).12 Y será un espacio recurrente en las novelas de la escritora, siempre vinculadas al mundo de la pintura, o del arte: Román, el tío de Andrea (en Nada) es violinista y posee su estudio en la buhardilla de la casa de la calle Aribau, pero su hermano Juan es pintor y recibe a algunos alumnos en parte de lo que fue el antiguo estudio del abuelo; en La isla y los demonios, el coprotagonista de la novela, el maduro y bohemio Pablo, de quien Marta Camino se enamora, es pintor y Martín, el protagonista tanto de La insolación como de Al volver la esquina, las dos últimas novelas de la escritora, de nuevo es un pintor de éxito. Todos, sin embargo, son artistas que tienen en común el haber perdido su aliento creador (o no lo tuvieron nunca, como Juan) arrastrando una confusa leyenda de luces y sombras. En todo caso, no es de extrañar que la aspiración secreta de la primogénita de la familia Laforet-Díaz (hasta entonces dominada por los varones) fuera llegar a ser una gran pintora,13 y de hecho el tratamiento que recibe la pintura en sus novelas, o en alguna reseña de exposiciones de amigos pintores, tiene la sensibilidad de quien se siente muy cerca de ella.
La estancia de Carmen Laforet, siendo un bebé, en Barcelona no pudo ser más grata. Ese primer recuerdo, al que se añadiría una segunda visita en 1930, sería el epicentro de su nostálgico regreso a la ciudad muchos años después, en busca del paraíso infantil que allí había conocido. Y es que fue la primera nieta llegada a la familia Laforet y por ello se convirtió en el centro de las atenciones y delicadezas de sus tíos y abuelos. La escritora siempre sentiría por estos últimos verdadera devoción: «Las personas a quienes más quise de mi familia fueron mis abuelos paternos (aunque los vi poco)», le confesaría de adulta a su amigo Ramón J. Sender.14
La oportunidad que estaba esperando el padre de la futura novelista no tardaría en llegar. Fue en 1923, cuando quedó vacante en Las Palmas de Gran Canaria una plaza de dibujo en la Escuela de Peritos Industriales y él la solicitó. Su nombramiento fue confirmado por una real orden firmada por Alfonso XIII. Allí anclaría el padre de Carmen Laforet después de intentarlo en Madrid y Barcelona, aunque su carácter inquieto y aventurero no estaba hecho para la vida familiar. La nueva familia, compuesta por Eduardo, Teodora (embarazada de su segundo hijo) y la pequeña Carmen, viajó a la capital canaria a primeros de noviembre de 1923 a fin de que el primero pudiera tomar posesión de su plaza al iniciarse el curso académico, incorporándose de inmediato. A Las Palmas llegó un hombre de treinta y dos años, con su mujer de veintitrés y una niña de dos, después de un viaje de diez o doce días en barco bordeando la costa, primero mediterránea y después atlántica: Barcelona, Valencia y Cádiz. Tras permanecer un día de descanso en la capital gaditana los tres harían la travesía hasta Las Palmas, final de viaje. Viajaron cargados con el ajuar de novia de Teodora, los bártulos paternos y una valiosa tela atribuida al pintor Murillo, regalo de boda de los abuelos, y tal vez el cuadro más valioso que colgaba de las paredes de su casa de Aribau. Se trataba de una Purísima del tamaño de las que se muestran en el museo del Prado aunque con un pequeño desgarrón entre los dedos enlazados de la Virgen de tal forma que podía dar la impresión de estar fumando, y ese era un comentario habitual en la familia. En el anverso del cuadro podía leerse: «Para nuestros hijos Eduardo y Teodora con cariño. Firmado: Eduardo Laforet y Carmen Altolaguirre». Al llegar a Las Palmas el matrimonio no conocía a nadie en la ciudad, pero en ese momento tampoco eso preocupaba demasiado a la pareja, porque ambos tenían mucho que hacer: Teodora debía encargarse de buscar una vivienda adecuada para ellos y Eduardo se incorporaría de inmediato a la escuela como funcionario de carrera. Ya habría tiempo para tomar las medidas a la nueva ciudad isleña.
En los años veinte del pasado siglo, cuando llegaron los Laforet, la capital canaria vivía una época de intenso crecimiento económico y cultural, que en realidad venía de más lejos. De 1852, cuando el gobierno español autorizó el puertofranquismo canario para paliar los efectos de la hambruna sufrida en 1847 y la terrible epidemia posterior de cólera morbo. Fue entonces cuando la pequeña sociedad burguesa y liberal de la isla adquirió conciencia de la imperiosa necesidad de una apertura comercial. Sin ella, Canarias iba a perder el tren de la modernización que había supuesto la revolución industrial en toda la costa del Atlántico norte. Básicamente se concretó en el importante desarrollo del puerto de la Luz, derivado de la expansión del imperialismo colonial británico y de que en Canarias se hallara la más importante estación de carbón de toda Europa: binomio ideal que favorecería el tráfico comercial inglés. Los ingleses se acostumbraron a tomar tierra en la isla para repostar sus barcos descubriendo la excelencia del clima canario como parte del necesario proceso de aclimatación a las altas temperaturas africanas, antes de proseguir viaje hasta los dominios ingleses en el continente subsahariano. Eso explica que algunos de ellos se instalaran en Las Palmas, debido a la benignidad del clima. Desde luego este no podía ser más conveniente para todos aquellos viajeros que huyeran de la humedad o de las frías temperaturas.15 La capital canaria tiene un clima estable, todo el año en torno a los 26 ºC, con muy escasa variación además entre sus temperaturas diurnas y nocturnas, y era un clima seco a pesar de la condición marina del archipiélago. Son dos rasgos que explican la afluencia de viajeros que primero por razones de enfermedad y después por turismo habían recalado en las islas en la segunda mitad del siglo XIX con la intención de consumir sus recursos naturales generando una riqueza que a su vez se invertiría en la creación de una infraestructura turística. De modo que la economía canaria estaba en ese momento todavía muy vinculada a la economía inglesa.16 Especialmente expansivo fue el periodo de entreguerras, entre 1916 y 1945: el hecho de que España se mantuviera neutral en las dos guerras mundiales y la distancia de las islas respecto a la Península las convirtió en un destino codiciado.
En torno a los años veinte, buena parte del florecimiento de la ciudad se concentraba en el moderno barrio de Triana, que crecía con empuje frente al casco antiguo de la ciudad, Vegueta, dominado por la catedral y la antigua casa del gobernador, hoy casa-museo Colón. Vegueta y Triana, dos barrios de gran personalidad, habían crecido a ambos lados del barranco de Guiniguada, hoy seco y sepultado por una autovía. «En muchas cosas Las Palmas tomó como modelo de crecimiento la ciudad de Sevilla, de gran influencia en la época colonial.»17 Las Palmas era el último puerto español (o el primero según la dirección del transporte marítimo), mientras que Sevilla era la capital administrativa del próspero comercio con la América española. Al igual que Sevilla, Las Palmas estaba cruzada por un río por el que corría el agua en los inviernos lluviosos y disponía de su propio barrio de Triana, bullicioso y comercial, a semejanza del sevillano: «Triana era el más alegre corazón de la ciudad. Con tiendas elegantes, como Modas Doreste, o con tiendas casi surrealistas, como la de mi tío Juan de la Fe, frente a San Telmo. El escaparate, donde se mezclaban higos pasados con alpargatas, carburo, barajas, vino, judías, jaulas, etc., hubiera hecho las delicias de algún pintor del tipo delirante», evoca la escritora Dolores de la Fe en uno de sus libros.18 La gente podía comprar de todo en el barrio de Triana, desde un corte de seda cruda hasta el obsequio más elegante para una boda. Sin embargo, los juguetes más deseables seguirían estando en Vegueta, en el llamado bazar alemán, al que los niños Laforet acudirían también alguna vez en busca de sus propias fantasías.
En lo más alto del barrio de Triana se alzaba majestuoso el famoso Gabinete Literario, un edificio que debió de brillar espectacularmente cuando se fundó, en 1844, por iniciativa de un inglés, Robert Houghton-Houghton. Solo las familias más adineradas de la ciudad podían ser socias del casino y en él se celebraban sin duda las fiestas más brillantes. Eduardo Laforet quedó maravillado al verlo. Una doble escalinata conducía a la puerta de entrada. En cuanto al interior, estaba dominado por un enorme lucernario que iluminaba toda su parte central. Una amplia escalera conducía a los salones del primer piso: el salón dorado, donde se celebraban las cenas y bailes más concurridos, el salón rojo o de los retratos de los fundadores y principales socios de honor, y el salón Eliseo Meifrén, el corazón del Gabinete, llamado así por concentrar en sus paredes solo marinas del pintor catalán que en 1903 se había instalado en Las Palmas estrechando los lazos entre el modernismo catalán y el modernismo canario, o lo que es lo mismo, simbolizando el contacto que hubo entre ambas prósperas burguesías. El salón Meifrén, amueblado con cómodos sillones tapizados en consonancia con los amplios y ricos cortinajes de terciopelo, disponía de mesas de juego (bridge, canasta, ajedrez) y un bar inglés donde los camareros, de blanco, preparaban las bebidas a los socios del casino. Algunas tardes de verano, los solícitos camareros cruzaban hasta la alameda vecina trasegando los sillones para que los socios pudieran estar más frescos. El Gabinete disponía asimismo de una biblioteca bien provista y de pequeños salones pensados para la tertulia o la exposición de piezas de arte. Si a un socio le interesaba un libro no tenía más que decirlo y un uniformado botones se lo llevaba a su domicilio para evitarle el cargar con un enojoso paquete por la calle. Don Eduardo solicitó el alta como socio en febrero de 1924, es decir, tres meses después de llegar a la ciudad.
El joven matrimonio instaló su vivienda en la calle Arenas, muy cerca de la calle Triana, donde nació su primer hijo varón, Eduardo, el 19 de febrero de 1924. Dos meses después ocurriría un desafortunado accidente, mencionado por Agustín Cerezales19 y descrito por Cristina en Música blanca con mayor detalle. Eduardo era un bebé cuando se contagió de la tos ferina contraída por su hermana mayor, Carmen, que no había cumplido todavía los tres años. El médico prescribió lo habitual en aquella época, «un cambio de aires». De manera que los padres alquilaron una casa en un pueblo de las cercanas montañas y en pleno trajín de la instalación Carmen se dirigió a la cocina a pedir un vaso de agua. Se lo dio una sirvienta, de una botella abierta que en realidad contenía potasa diluida, muy utilizada para desinfectar sanitarios. Lo que ingirió fue apenas unas gotas, pero lo suficiente para que la boca y el esófago de la niña se convirtieran al momento en una llaga quemante. Teodora al oír el llanto desesperado de su hija reaccionó de inmediato cogiéndola en brazos y saliendo a la calle en busca de auxilio. Durante mucho tiempo la pequeña Carmen estaría sometida a laboriosas y dolorosas curas y a especiales cuidados en su alimentación, pues apenas podía ingerir más que líquidos. Cristina lo relata cediendo la voz a la escritora: «Tuve un buen médico especialista que durante años todos los días me iba metiendo una sonda para separar los bordes de la herida».20 La propia escritora haría referencia al episodio recordando su preocupación por no angustiar más a la sirvienta que había causado el accidente, ni a sus padres; acostumbrándose a ocultar el dolor o la incomodidad que sentía con las curas. Su ansia de ser feliz le hacía negar todo aquello que fuera negativo o pudiera enturbiar su alegría innata, lo que no significaba que no fuera consciente de ello. Sencillamente, le negaba el derecho al contacto.21 Tal vez por ello en una entrevista que le hiciera Carmen Conde inquiriendo sobre su infancia, a la pregunta de la escritora cartagenera relacionada con su forma de verse cuando era una niña, Laforet respondería que fue «muy hipócrita». La respuesta sorprendió a Conde —«no lo hubiera creído nunca»—,22 pero es muy posible que tenga que ver con el disimulo de sus dificultades adquirido ante los demás. A la pequeña Carmen le estarían prohibidos largo tiempo alimentos de primera necesidad para el crecimiento infantil como el pan y la carne y su flaco aspecto acusaba las restricciones que padecía. En el futuro, ya madre de familia, Laforet mostraría una gran preocupación con sus hijos, para que de niños no les faltara el sol, una alimentación equilibrada y la vida al aire libre que facilitara su natural crecimiento.
En torno a 1925 el matrimonio Laforet decidió un cambio de domicilio. Las nuevas posibilidades profesionales abiertas a don Eduardo como arquitecto municipal, en sustitución de Fernando Navarro, propiciaron el traslado al primer piso del número 4 de la calle Remedios, casi esquina con la bajada de San Pedro, tal vez el mejor enclave de la ciudad. La casa de los Laforet se hallaba muy próxima a la casa-palacio de Juan de León y Castillo, ingeniero de caminos (artífice del puerto de la Luz) y uno de los hombres más influyentes y poderosos en la sociedad canaria de aquellos años.23
La bajada de San Pedro era una calle tranquila que por las mañanas, temprano, todavía recibía la visita de un hombre tostado por el sol que conducía un rebaño de cabras, ordeñándolas a domicilio. Dolores de la Fe, autora de una sutil evocación de la tranquila y floreciente vida de entonces, recuerda a su madre oyéndole decir siempre las mismas palabras al cabrero: «No me eche tanta espuma que se queda en nada la medida...».24 Para los niños era también un espectáculo la entrada y salida de la tropa del vecino cuartel de San Francisco, con su imponente escalinata central y dos centinelas apostados permanentemente en su puerta principal. Por las tardes a los lados de la gran escalera se concentraba una muchedumbre de soldados ociosos que constituían el terror de las chicas que debían pasar por allí, tal era el aluvión de piropos que podía esperarse de ellos... Muy de tarde en tarde aparecía en la bajada de San Pedro y anunciando sus servicios el lañador: «¿Quiere que le lañe algo, señora?». El hombre, con su cajita de madera, reparaba los desperfectos causados en la loza de la cocina o en la vajilla del comedor.25 Por su parte, la próxima calle Pérez Galdós acogía también a los turistas ingleses recién llegados de su propia isla y que recalaban en Las Palmas antes de proseguir su viaje hasta Senegal, Monrovia, Guinea Ecuatorial o Sudáfrica, donde tenían sus negocios. La costumbre era recoger a los ingleses en el puerto en coches de capota plegada y después de un paseo turístico por la ciudad emprender la excursión hasta el monte Lentiscal, en Tafira, donde habían construido su propia colonia residencial. En el centro de la misma se alzaba, y se mantiene, el elegante hotel Santa Brígida, rodeado de palmeras, flamboyanes y de un jardín exuberante y escalonado que llegaba a la carretera. Sus tés danzantes o tea parties de los domingos por la tarde eran muy concurridos. A esta bella y tranquila colonia dominada por un paisaje de eucaliptos, algunos pinos, fincas plataneras y vides que crecían enterradas en innumerables hoyos, entre lava áspera y negra, se trasladaría la familia Laforet en torno a 1930, cuando don Eduardo alquiló una casa próxima al hotel «de los ingleses».
Teodora, sin embargo, y a pesar de la bonanza económica, no era feliz. Vivía atormentada por los celos que sentía de su marido, que apenas le hacía caso pues la consideraba una mujer demasiado temperamental y poco cultivada. Los embarazos sucesivos no ayudaban tampoco a la compenetración de la pareja. Eduardo Laforet vivía pendiente de sus propias ocupaciones y distracciones, y parecía tener un poder casi milagroso de herirla con un simple gesto, de enloquecerla de celos o bien, raras ocasiones, de hacerla brillar de felicidad cuando la pareja se reconciliaba. Teodora vivía consumida por su pasión y no había forma de evitar que sufriera terriblemente con los rumores que le llegaban de que su marido veía a otras mujeres (una situación que Carmen evocaría en La isla y los demonios). Aunque la pequeña Carmen no permitía que esas tensiones se transparentaran en su semblante o en su actitud, siempre alegre y con la mayor disposición a la lectura y al relato de historias fantásticas. Todo lo que pasaba por su mente es probable que tuviera la dimensión de un semillero de vida literaria, aunque ella no fuera consciente de ello. En su breve relato «Sabiéndose feliz» evoca un recuerdo infantil interesante porque representa el momento de su particular choque con la verdad. Ella tiene cuatro años y ha empezado a ir al colegio de las madres teresianas, que llevaban entonces un hábito marrón con toca blanca rizada. La niña regresa a casa los primeros días contando cosas extraordinarias. Visto por ella el colegio es un palacio encantado con múltiples personajes fantásticos que hacen sus delicias. Un día Teodora coge de la mano a su hija, le dice que las dos van a ir juntas a dar las gracias a la madre superiora por tantas atenciones extraordinarias como están teniendo con ella, por llevarla a ver tesoros y cuevas y salones magníficos. Por la calle, de la mano de su madre, la niña pasa un rato terrible hasta que confiesa que ha mentido. «Esas cosas tienen que contarse como cuentos, no como si fueran verdad», le dice su madre transformando el episodio en una magnífica lección de vida.26
El nacimiento del tercer y último hijo del matrimonio, Juan José, tuvo lugar el 21 de agosto de 1926, pero fue un acontecimiento que no estuvo exento de importantes complicaciones. Teodora no llevó bien aquel embarazo y el parto la sumió en una honda tristeza. Al decir de una amiga de Teodora que la trataba con asiduidad, «ella después de aquel parto no volvió a ser la misma». Ignoramos exactamente lo que le ocurrió, tal vez fueron varias cosas sumadas, pero ya no se repondría del todo. Su postración obligó a que la madre de Eduardo, y abuela de los niños, se trasladara a Las Palmas desde Barcelona, un viaje de envergadura en la época, por una larga temporada a fin de hacerse cargo de los tres pequeños. Su estancia es recordada por el propio Juan José Laforet: «Mi abuela era una mujer muy religiosa y buenísima, y vino una larga temporada a vivir a Las Palmas, en 1926, cuando yo nací. Mi hermana tenía entonces cinco años».27 La abuela se hizo cargo de los tres nietos por un año:28 el recién nacido, Eduardo, de dos años y medio, y Carmen, de cinco, a la espera de la mejoría de su nuera. Apenas pueden quedar recuerdos de aquella situación vivida con incertidumbre. Pero la abuela, y madrina de su nieta, sin duda procuraría distraer a los niños suministrando a los dos mayores, y especialmente a Carmen, el bagaje de leyendas familiares que constituyen para la mente infantil un patrimonio irreemplazable.
En algún momento de 1927 Carmen Altolaguirre regresó a Barcelona, sin que pueda saberse a día de hoy si Teodora había recobrado enteramente la salud. En Las Palmas circulaban algunos rumores. Una foto de Teodora, tomada el verano de 1928, ayuda a la visualización. Es una foto de estudio como lo eran todas en aquella época: Teodora, de aspecto más bien grueso, está sentada en una banqueta y tiene a sus tres hijos a su alrededor. Juan y Eduardo, uno a cada lado, mientras Carmen, subida a una caja y con una indumentaria poco apropiada que le da un aspecto de niña pobre, es la más alta del grupo y tiende maternalmente un brazo sobre el hombro de su madre. Teodora, vestida con un traje oscuro, tal vez negro, cosido por Pepita Gutiérrez, la mejor modista de la ciudad, tiene los pies cruzados y su rostro es inexpresivo. Mientras los tres niños miran al fotógrafo, ubicado a la izquierda, con gran viveza, Teodora mantiene la vista al frente, como perdida, sumida en sus cavilaciones, sin interaccionar con el entorno.
¿Qué sabemos de Teodora por boca de Carmen Laforet? En primer lugar sorprende la delgadez de los recuerdos familiares. Desgraciadamente, apenas disponemos de testimonios veraces sobre ella, más allá de un par o tres de referencias que se repiten en los distintos relatos familiares que hemos podido consultar y vinculadas a la más temprana infancia, cuando las cosas no habían empezado a torcerse todavía. Según sus recuerdos, doña Teodora poseía una enorme finura espiritual y fue ella quien le inculcó «la valentía de la verdad» y la necesidad de afrontar siempre las consecuencias de los actos. En el relato familiar de la escritora, la figura de Teodora es una imagen borrosa, apenas definida por unas pocas anécdotas. Concretamente tres. La relacionada con su afición a la lectura (esperable en quien cursó los estudios de Magisterio, los más comunes entre las jóvenes que sentían la vocación del estudio), aunque Carmen siempre se referiría a la biblioteca familiar como perteneciente y frecuentada exclusivamente por su padre. En todo caso, «ella plantó la lectura como una semilla en nosotros»29 y muy especialmente en Carmen, quien siempre recordó la «pasión devoradora» por los libros en su infancia —confirmada por su amiga Lola de la Fe—, en especial a raíz de unas lecturas en familia promovidas por Teodora. Consistían en leer en la sobremesa un capítulo de una obra importante, el Quijote, el Lazarillo de Tormes, la Vida de los insectos de Jean-Henri Fabre... Hay que imaginar a una niña de seis o siete años atrapada en las historias del naturalista, por ejemplo, narradas con el pulso de un conocedor de la naturaleza humana. Mientras la mantis religiosa devora a su enamorado atacándole por la nuca, la langosta verde se aprovecha de la cigarra y las arañas envuelven parsimoniosamente en sus hilos al pequeño insecto que ha caído en la red, impidiéndole el movimiento porque lo que quieren es comérselo sin peligro. Por su parte, las orugas procesionarias del pino demuestran carecer de voluntad al seguir cansinamente una larga fila. Los libros de Fabre, como los de Maeterlinck, tenían un gran éxito en los años treinta, cumplían una función divulgativa al tiempo que sabían sugerir estimulantes correspondencias psicológicas entre los distintos tipos de insectos y la forma de ser de los humanos y sus capacidades. Fabre describía formas de convivencia crueles, atroces, generosas que quedarían incrustadas en el imaginario de Laforet: ¿cuántas veces no hará referencia, siendo ya una escritora reconocida, a las historias de Fabre en sus escritos? Pero no solo era Fabre. Teodora supo despertar en sus hijos el gusto por los clásicos castellanos y sobre todo por la novela picaresca: el Lazarillo de Tormes, La lozana andaluza, el Guzmán de Alfarache... Una literatura que explota en el Renacimiento español como reflexión sobre la libertad personal. El pícaro rompe con la sociedad en la que vive, aunque su rechazo se transformará en un cinismo amargo y resentido. Y Carmen se siente directamente aludida por esa nostalgia de la libertad más absoluta, ideal del pícaro, expresada en los relatos que oye de la boca de su madre o que ella misma lee. Es como si ellos sugirieran proyectos de vida, fluorescencias precoces de un querer ser que rebrotará a lo largo de toda su vida, primero como posibilidad y después como nostalgia.
Otra anécdota relacionada con Teodora es la del piano. Su padre tocaba el piano con destreza, y solía practicar un rato por las noches. Al parecer por iniciativa suya se decidió que Carmen recibiera clases, como otras niñas de su posición social. Ella se resistiría de forma pasiva a las lecciones de piano y ejecutaba la escala de do mecánicamente. Hasta que su madre descubrió un día que en el atril del piano, la partitura que practicaba su hija compartía el espacio con un cuento que iba leyendo a intervalos y decidió suprimir las clases ante tan evidente falta de afición. «Siento como una mutilación mi mal oído musical», escribiría en su autobiografía.30
En todo caso, el relato de su infancia siempre quedaría reducido a unas pocas anécdotas aisladas, exentas de cualquier sentimentalismo, como observaría más adelante Carmen Conde. Y en cambio en sus novelas la orfandad será un rasgo determinante que comparten todos sus protagonistas, una especie de mancha de aceite que va extendiendo sus límites y marcando tristemente a los personajes con ese hecho diferencial: la soledad familiar. No hay madres en la narrativa de Laforet. A pesar de que todas sus novelas (excepto La mujer nueva) están ubicadas en la adolescencia y juventud, la madre es una figura ausente. Hay parientes, hermanos, madrastras, tutoras, abuelos, novios, amigas, pero la única madre perfilada por la escritora es Teresa, la madre de Marta Camino en La isla y los demonios. Una madre que no ejerce: «Es como si estuviera muerta. Nunca te necesitó... Ni la necesitaste desde que dejó de estar en tu vida».31 Marta es la adolescente que puede interpretarse como un precedente de la célebre Andrea, protagonista de Nada, aunque la novela a la que pertenece su personaje, La isla y los demonios, es posterior. Se trata de una adolescente perdida, aislada, que vive en Las Palmas en medio de una atmósfera familiar hostil y deseando huir de la isla, a causa de los «demonios» que habitan en ella y contra los que no sabe cómo luchar. No son los legendarios demonios generados por Bandama, el gigante de la isla que instaló en ella una gran caldera en cuyo fuego infernal hervirían los primeros diablos, sometidos después por Alcorah, el gran dios canario. No se trataba de esta clase de demonios. Éstos solo serían el pretexto en la novela para introducir otro tipo de demonios surgidos de la propia naturaleza humana.
Marta Camino es casi una niña y, como dice ella misma, ha sufrido: en su casa no hay felicidad, ni comprensión, ni dulzura. La llegada de unos parientes que huyen de la Guerra Civil que se vive en la Península modifica hasta cierto punto el siniestro paisaje moral en que se forma la adolescente. Pero centrémonos en Teresa, la madre de Marta Camino. Es una presencia muda en la novela que no juega ningún papel en relación a la muchacha, un vacío a causa de su deterioro psíquico que la tiene reducida a una condición inerte. Vive permanentemente recluida en su habitación, inmóvil, al cuidado de una fiel sirvienta, la majorera Vicenta. Cuando esta abre la puerta para entrar la suele encontrar de pie, mirando al vacío, con las manos sujetas a los pies de la cama, o bien pegada a la pared. Entonces hay que conducirla a un sillón para que se siente o hacerla andar un rato por la habitación, como ha recomendado el médico. Resulta imposible sacarla al aire libre, Teresa se tapa el rostro horrorizada si alguien lo intenta. No tolera nada que altere su campo visual.
Cuando se publicó la novela la crítica corrió a ver en Teresa los ecos de antiguas novelas inglesas, Cumbres borrascosas o Jane Eyre, subrayando, al mismo tiempo, el carácter hondamente autobiográfico de la narración. ¿Nadie se preguntó si Teresa formaba parte de ese mismo aliento autobiográfico expresado por la escritora? ¿No estaba Laforet volcando en ella tal vez la amargura de una vivencia nunca expresada a nadie en palabras? ¿Por qué Laforet, que se identifica por tantas razones con Marta Camino, eligió a una madre trastornada en lugar de una madre enferma? ¿Por qué disponemos de tan poca información referida a Teodora Díaz después de 1926?
En todo caso, y a pesar del relativo vacío que rodea a la figura de Teodora,32 lo importante ahora es señalar el cambio de Carmen en torno a los siete años, cuando la familia veraneó en una aislada casa de pescadores, junto al mar en La Laja, en cuya conocida playa larga los niños Laforet aprendieron a nadar en 1928 mientras su padre practicaba en sus horas de ocio su deporte favorito, la vela.33 La escritora evocaría la playa de La Laja años después, nostálgica: «no más hermosa que otras de la isla de Gran Canaria, pero para mí única, con su enorme extensión de arena oscura y limpia después de la marea». La casa era muy modesta (sorprendentemente modesta para la posición económica de don Eduardo) y estaba aislada. Se diría que la elección fue debida a su aislamiento, que la protegía de la curiosidad. La casa era como un cubo de cal, en el recuerdo de la escritora, con la puerta y las ventanas pintadas de añil, y carecía de luz eléctrica, de modo que la familia cenaba a la luz de un quinqué de petróleo colgado sobre la mesa del comedor. El artículo que le dedica Laforet continúa: «Entre todas estas luces está el fantasma joven de mi madre, de algunas sirvientas, de mi padre, que venía de Las Palmas a la hora de las comidas, y que por la noche, cuando el sueño nos vencía a los niños, se quedaba sentado en su mecedora de la terraza».34 La evocación paterna siempre irá seguida de algo, aquí del padre yendo y viniendo de la ciudad, descansando en su mecedora por la noche. La madre no existe más que como una presencia ausente, muda, fantasmal.
Pero lo cierto es que a pesar de una vida familiar que no debía de estar exenta de tensiones y problemas, en aquella magnífica playa con su alta roca en forma de caballo incrustada en la arena, Carmen y sus dos hermanos se divirtieron mucho. Jugaban a galopar, vislumbraban las primeras luces de los trasatlánticos en el horizonte y disfrutaban fabricándose sus propios juguetes con aros hechos de herrumbrosas latas arrojadas por la marea, cañas secas o maravillosas piedras de colores que Carmen envolvía amorosamente, con más atención que la que podía prestar a cualquier muñeca de su casa de la ciudad. La solícita colaboración de los pescadores del cercano barrio de San Cristóbal era indispensable en los múltiples descubrimientos infantiles. Fue entonces cuando Carmen empezó a comer ávidamente como resarciéndose de tantos años de vigilancia y prohibición. Su aspecto saludable a la vuelta de La Laja daba fe del cambio físico operado. Por fin estaban curadas del todo sus quemaduras de esófago y podía disfrutar lo indecible tomándose maravillosos tazones de gofio con plátano a todas horas. Entonces sería su padre, enamorado del vigor físico y la musculatura, el encargado de advertirla de los peligros de la gordura. Él la detestaba. Y ella captó el mensaje: una niña gorda nunca sería digna hija del amor de su padre, el centro brillante y único de su universo infantil.