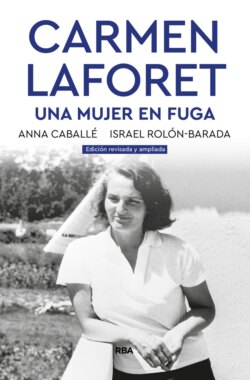Читать книгу Carmen Laforet. Una mujer en fuga - Anna Caballé Masforroll - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 VIVID VUESTRO MOMENTO
ОглавлениеSiete meses después del matrimonio de don Eduardo con Blasina estallaba la Guerra Civil. En febrero del 36 la ciudad había vivido los últimos carnavales con desfile de carrozas, batallas de confetis, máscaras callejeras y una enorme alegría por toda la ciudad. En un artículo del año 19491 Laforet evocaba su primer carnaval en Las Palmas a los cinco años: su madre la disfrazó de china (los rasgos de la niña seguro que favorecían el disfraz), con crisantemos en el cabello. Fue el primer año en que Carmen pudo encaramarse hasta las ventanas del Gabinete Literario y, como el resto de los hijos de los socios de la entidad, lanzar bolas de confetis a las adornadas carrozas durante el mágico desfile por las principales avenidas de Las Palmas.
En mayo del 36, Carmen y Lola de la Fe terminaban su cuarto curso de bachillerato; a primeros de junio se celebraron los exámenes, y los profesores, muchos de ellos peninsulares, regresaron a sus casas para pasar las vacaciones de verano. Nadie podía tener idea en las islas de que unos días después la situación política española daría un giro completo. El joven general Francisco Franco Bahamonde había llegado a Canarias en marzo de aquel año, aceptando de mala gana la Capitanía General, con sede en Tenerife. La víspera del 18 de julio se trasladó con su mujer e hija a las Palmas para asistir al funeral del general Balanes.2 A las tres de la madrugada del 18 de julio su asistente le despertó en su alojamiento en el hotel Madrid, que continúa funcionando en la plaza de Cairasco (junto al Gabinete Literario), para comunicarle que en Marruecos los militares españoles se habían sublevado. Dos horas después Franco firmaba una cauta declaración de guerra en su despacho de la Comandancia Militar. Y a las siete se producían las primeras manifestaciones de protesta: un grupo de gente numeroso y favorable a la República se agolpaba ante el Gobierno Civil mientras grupos de trabajadores del puerto se dirigían también hacia allí para apoyar al tambaleante gobierno de la República. La situación era muy tensa en la ciudad. Franco actuó rápidamente consiguiendo que los dos grupos de manifestantes no llegaran a unirse y disolviéndolos forzadamente con salvas de artillería disparadas al aire. Cuando las tropas de choque del Frente Popular recuperaron el ánimo y empezaron a atacar, los soldados dispararon sobre ellas y por primera vez corrió la sangre en Las Palmas. Los rebeldes controlaron de nuevo la situación. A mediodía, Franco emprendía viaje a Marruecos para dirigir la operación militar que ya se había iniciado aquella madrugada.
«El 18 de julio recuerdo —Lola de la Fe— que cayó en sábado porque íbamos a las Hermanitas de los Pobres cuando llegó el panadero de Parrilla y nos dijo que en la calle pasaba algo. Desde la ventana de casa, mirando hacia la iglesia, se veían grupitos de gente y algunos soldados.»3 La nueva fisonomía de la ciudad la proporcionaban aquel día, y los días sucesivos, los corros de gente en los que se comentaban los rumores y la actualidad política. Cuando las alumnas del instituto se encontraron de nuevo en septiembre coincidieron en sus observaciones: todo eran grupitos, grupitos y más grupitos por todas partes hablando en voz baja, compartiendo retazos de información siempre con gran secretismo. Dicen que... Esto inspiraría a Carmen una idea: hacer una revista con ese título, Grupitos, que casualmente coincidiría con la llegada al instituto de una nueva profesora de literatura. La redacción de la revista, escrita a mano, estaría formada por las cuatro amigas que se habían hecho inseparables: Laforet, Lola de la Fe, Carmen Lezcano y Julia Cuenca. Su firma se numeraría por orden de estatura: G-1 (Lola de la Fe), G-2 (Carmen Lezcano), G-3 (Carmen Laforet) y G-4 (Julia Cuenca). Todavía se conserva algún ejemplar de la publicación.
Laforet, por su parte, escribía y escribía, en cuadernos o cuartillas que llevaba entre los libros de texto. Años después evocaría aquella escritura sometida precozmente a la destrucción. Se trata de un breve diálogo entre dos mujeres, una de ellas ha decidido suspender un paseo para entregarse a una limpieza de armarios y papeles que la sume en la duda. La cuestión es qué hacer con tantos recuerdos como han ido almacenándose involuntariamente. Laforet responde: «Yo, personalmente, soy muy cruel con mis pequeñas cosas. He sentido algo por el estilo al romper más de una vez esos innumerables papeles que se acumulan, escritos en mis cajones. En una época, cuando era chiquilla, los quería tanto que para hacer menos dolorosa su pérdida decidí romperlos según los fuera escribiendo. Fue una temporada terrible. Iba yo al instituto y en cualquier pupitre donde hubiese estado sentada podía verse un montoncito de papeles rotos, fruto de mi manía de escribir».4 En todo caso, esos apuntes que Laforet tomaba en cualquier lugar fueron dando carácter y forma a su indiscutible talento literario.
En los tres años de contienda no se conoció un solo bombardeo en la ciudad (ni en todo el archipiélago), ni siquiera cabía la remota posibilidad de un frente cercano. Sin embargo, habría que matizar la idea de que a Canarias la guerra simplemente no llegó. Sí se produjeron situaciones que revelan que las islas, a pesar de la distancia que las separaba de la Península, no fueron ajenas a la contienda, no podían serlo: «Empezarían a ocurrir cosas en clase, aunque siempre dentro del más asombroso secreto. Entramos en la tremenda época de los “dicen que” y “se dice”. Una niña vino diciendo que al hijo de su cocinera lo habían tirado por la Mar Fea, que yo no sabía dónde quedaba».5 A veces, sigue Dolores de la Fe, una compañera de clase rompía a llorar amargamente porque se decía que se habían llevado a su padre o a un hermano... Nadie sabía nada de nada, a excepción de los que lo sufrían. Según comentarios de la escritora, don Eduardo era apolítico6 y apenas manifestaba públicamente sus opiniones, pero lo cierto es que desde el principio de la guerra su padre se adhirió a la Falange (no así su tío Mariano) y en el periódico del Movimiento se le mencionaría siempre como «nuestro camarada Eduardo Laforet», reconociéndole uno de los suyos. Y nada tiene de extraño que Carmen, con quince o dieciséis años, se sumara dócilmente al ambiente de entusiasmo patriótico (se entiende que profranquista) que iban alimentando las noticias de victorias y derrotas: «Estaba deseando que se “liberasen” pronto todas aquellas pobres gentes sometidas a horrores que nos narraban los periódicos y la radio», recordará en una de sus autobiografías.7 Lo cierto es que ella no sentía ninguna pasión por las ideas políticas que tan arraigadas se veían en aquellos tiempos en los adultos y que eran una lucha a vida o muerte en cada uno de ellos. A Laforet la política nunca le interesaría, era una música extraña y ajena a ella, como si se estuviera hablando en clave y sin que las consignas pudieran agarrarse a nada que la escritora reconociera y pudiera valorar.
El estallido de la sublevación contra la República había tenido consecuencias inmediatas para el grupito de amigas, el «círculo mágico» del que habla Dolores de la Fe: la primera es que las clases del curso 1936-1937 no empezaron hasta bien entrado el mes de noviembre, pues hubo dificultades para poner en marcha el nuevo curso en el instituto. Muchos profesores ya no regresaron a Las Palmas y el primer escollo con que se encontró la dirección del centro fue la imperiosa necesidad de sustituirlos. Cuando se incorporaron al nuevo curso académico se dieron cuenta de que había quedado suprimida la coeducación, buque insignia de la enseñanza pública durante el corto periodo republicano. Como es natural, el interés por los chicos —Pedro Lezcano, Sergio Castellano, Ventura Doreste...—, hasta entonces compañeros de curso, no hizo más que crecer entre las adolescentes dispuestas a vivir la aventura de su propia vida. Hasta el punto de que, al margen de los hechos concretos que podían sembrar tristeza y pesadumbre, la principal preocupación del grupo de amigas al que pertenecía Carmen Laforet era lógicamente el otro sexo. Los chicos por los que se sentían atraídas y con los que empezarían a reunirse en Triana, después de las clases y antes de volver a casa. Reuniones «clandestinas» de las que nada se decía a los padres para evitar la prohibición. La mente de Laforet era vehemente y soñadora, y sobre todo muy enamoradiza. Sus pasiones seguían su propia dirección. La encaminaban, por ejemplo, a enamorarse de hombres maduros, por ejemplo, como su profesor de física y química, hombre moreno y enjuto, con el pelo a cepillo al que ella atribuía una inteligencia extraordinaria. Lo veía capaz de leer en su cerebro adolescente y comprenderla como nadie podía hacerlo. Y se divertía proponiendo a sus amigas seguirlo hasta su casa a la salida de las clases en el instituto. Algunas veces se aventuraba ella sola, con el corazón golpeándole el pecho de la emoción. La sola idea de que él se girara y la reconociera le proporcionaba una mezcla de terror y emoción que le resultaba de lo más estimulante. Si iba acompañada, las risas con las amigas eran continuas. «El personaje de Pablo, en La isla y los demonios, está inspirado en un profesor, don Clemente, del que estuvo muy, muy enamorada Carmen durante unos meses», nos recuerda su amiga Dolores de la Fe, autora de una excelente introducción a la novela. Lo sustituiría en su corazón por un chico de su edad muy popular al que llamaban «pollo swing». Y es que la edad de Carmen, quince, dieciséis años, era la mejor para alimentar su ya de por sí brillante imaginación con toda clase de fantasías. De hecho ella empezaba ya a vivir la novela que llevaba dentro. Y a sentirse fascinada por las vidas ajenas, por cómo serían más allá de lo que ella podía observar. Carmen podía perderse una tarde siguiendo a alguien que le pareciera interesante o bien subiendo a casas desconocidas a preguntar por personajes como Tales de Mileto.8 Era pura avidez de experiencias, como la que vivieron al asistir en grupo a una de las célebres matinées organizadas por la rapsoda argentina Berta Singerman, en el teatro Pérez Galdós, recién restaurado. Singerman tenía por costumbre presentarse sola en el escenario, vestida con una larga túnica blanca, y recitar a capela las composiciones más vibrantes de los poetas hispanoamericanos. Entre versos de Rubén Darío, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou, recitó un poema del uruguayo Carlos Sabat Ercasty titulado ¡Alegría del mar!: «¡Alegría del mar! ¡Alegría del mar! ¡Alegría del mar! / ¡Los vientos resalados danzan, corren, asaltan! / ¡Los vientos anchos muerden las grandes aguas locas! / ¡Ruedan ebrias olas! / ¡Blancas hileras de espuma señalan / los peñascos negros bajo las olas verdes!»... Las amigas enloquecieron con aquellos versos vibrantes, hábilmente modulados por la excepcional Singerman, que concluía el poema recitando en voz baja sus últimos y enfáticos compases: «¡Las olas golpean contra el límite! / ¡El viento golpea contra el límite! / ¡El mar entero y vasto golpea contra el límite!». Aquellos versos, como recordaría Dolores de la Fe años después, se metieron en sus libros, en sus cuadernos, se convirtieron en su divisa, una señal de reconocimiento entre ellas. «¡Alegría del mar!» Lo decían a todas horas y así terminarán, en el futuro, muchas cartas de la escritora dirigidas a su gran amiga canaria. «¡Alegría del mar!»
Entre los profesores recién incorporados al claustro del instituto de Las Palmas se hallaba una joven de veintiséis años que ejercería una gran influencia en la vida de Carmen Laforet. Se trataba de Consuelo Burell y de Mata y era su nueva profesora de lengua y literatura. Rápida aunque inconscientemente la futura condesa de Torre Mata (pues era la tercera hija de María Luisa de Mata, condesa de Torre Mata, y del influyente político y hombre de letras Julio Burell) inspiraría mucho a unas jóvenes sedientas de modelos que imitar, pero muy especialmente su ejemplo fecundaría en el ánimo de Laforet, quien sintió por ella una atracción y una devoción irresistibles. «Carmen estaba obsesionada con Consuelo Burell», asegura de forma nuevamente desabrida su amiga Carmen Lezcano en la penosa entrevista que se hizo en su domicilio de Las Palmas, porque, en efecto, a ella, tan necesitada de afecto, le encantaba aguardar la salida de Consuelo Burell y seguirla hasta que pudo averiguar dónde vivía y especular fantasiosamente sobre su vida extramuros del instituto en el que impartía sus clases. Al poco tiempo nacería una entrañable relación entre maestra y discípula. Más amigable que Carmen Lezcano, la también escritora y amiga de Carmen, Lola de la Fe, nos deja un retrato de su antigua profesora: «La recuerdo delgada, muy delgada, no muy alta, muy bien vestida pero con discreción, distinguida, muy, muy habladora. Se expresaba con una gran brillantez y, además de saber muchísimo, sabía transmitir su amor por los libros y la literatura. Tenía mucho sentido del humor». Sus clases no dejaban indiferentes a sus alumnos y a pesar de lo mucho que hablaba supo transmitirles una verdadera pasión por los libros y sus autores, que completaría las enseñanzas de su anterior profesor, Juan Velázquez.
En todo caso la llegada de Consuelo a Las Palmas es parte de una historia interesante. La joven había nacido en Madrid, el 7 de enero de 1911, en un lujoso piso de la calle Serrano y creció rodeada de las mayores comodidades, con criados, doncellas almidonadas y coche de caballos. Sus padres eran visitantes asiduos del Palacio Real, la familia veraneaba en San Sebastián y tomaba sus baños en uno de los extremos de la Concha donostiarra, siguiendo en todo los ritos de la primera familia española que era la que entonces, como ahora, imponía las costumbres entre la alta sociedad de la época. Consuelo vivió sus primeros diez años en medio pues de ayas e institutrices, vestidos de encajes y fiestas infantiles, pero ese confortable mundo doméstico y familiar se vino abajo con la muerte inesperada de su padre, Julio Burell Cuéllar, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII y figura muy conocida en su tiempo además por ser amigo y protector de Valle-Inclán.9 «Su muerte en 1919 fue un corte total», opina la mejor amiga de Consuelo Burell, Carmen Castro,10 esposa del filósofo Xavier Zubiri. Con el fallecimiento de don Julio, gracias al cual la universidad española se abrió a las mujeres por primera vez, desapareció ese tren de vida lujoso que tuvo que ser rápidamente sustituido por otro más discreto. Primero fue la mudanza a un piso más reducido, muy próximo al anterior en la calle Serrano.11 La vivienda fue decorada con los mismos tapices, cuadros, lámparas, objetos de plata y piezas de cerámica antigua del domicilio anterior; también allí se trasladaría la magnífica biblioteca paterna, pero las cosas, desgraciadamente, no podían ser más distintas. En todo caso, la condesa de Torre Mata supo elegir para su hija el mejor de los centros educativos disponibles en 1922: el Instituto-Escuela, fundado en 1918 y célebre por la valía de sus profesores (Samuel Gili Gaya, Manuel Terán) y por el hecho de que sus alumnos llegaban a ser bachilleres sin pasar por los exámenes impuestos en los centros oficiales. La nueva pedagogía que se aplicaba en el Instituto-Escuela sustituía el supuesto rigor de los ejercicios finales por lo que hoy llamaríamos un sistema de evaluación continua, basado en los fomentados diálogos alumnoprofesor a lo largo del curso o bien en el planteamiento de temas que habían de ser desarrollados por los alumnos en la hora de clase, varias veces al mes. Además se impartían no solo las materias reconocidas escolarmente sino que los alumnos aprendían trabajos manuales, gimnasia rítmica, música, modelado y encuadernación. Se enseñaban lenguas vivas (francés, inglés, alemán) y muertas (latín y griego). Nunca se había salido tan preparado de unas aulas. Consuelo salió del Instituto-Escuela con una formación humanista impecable y la firme vocación de seguir la carrera de filosofía y letras. Obtendría nada menos que el Premio Extraordinario de Licenciatura.
Con la llegada de la República habían sido expulsados de España los jesuitas que tenían colegios y centros docentes repartidos por todo el país. Hicieron falta profesores de instituto, que apenas existían hasta entonces, y nació la categoría docente de «cursillista» aplicable a los licenciados que se seleccionaron para enseñarles a enseñar. Consuelo Burell y Carmen Castro, hija de don Américo Castro, fueron becadas para asistir en la recién creada Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, a uno de esos cursos de formación pedagógica (precedentes de los actuales) después de pasar un duro examen en Madrid. La segunda tuvo ocasión de conocer allí a Xavier Zubiri —una relación que acabaría en matrimonio—. Zubiri ya estaba entonces secularizado y era la gran atracción de los cursos por su temperamento humanista y la forma que tenía de plantear complejos temas filosóficos.12 Consuelo aprovecharía al máximo la estancia en La Magdalena asistiendo a clases y conferencias impartidas por los intelectuales más brillantes de la época. Allí, por ejemplo, tuvo la oportunidad de conocer al poeta Pedro Salinas, secretario del patronato que regía la UIMP, quien impartía aquel verano un seminario sobre Garcilaso (con el tiempo ella sería una experta garcilasista) y en los ratos libres preparaba un libro de poemas que ya deseaba terminar: La voz a ti debida. En sus clases en Las Palmas Consuelo transmitiría a sus alumnos todo su amor por ambos poetas, Salinas y Garcilaso. Los versos del primero serían recitados a pleno pulmón por Carmen Laforet en las calles canarias: «Para vivir no quiero / islas, palacios, torres. / ¡Qué alegría más alta: / vivir en los pronombres!».
Al finalizar el curso santanderino, Consuelo fue destinada, como cursillista ya en prácticas, al Instituto Calderón de la Barca de Madrid, donde coincidió con Antonio Machado y Rafael Lapesa, una experiencia que ella recordaría numerosas veces a sus amistades. Sin duda Machado gestaba ya su Juan de Mairena. Un día mientras Consuelo corregía los exámenes de sus alumnos, el poeta la interrumpió diciéndole que no debía tomarse tantas molestias enseñando métrica «porque, si no perciben el verso, de nada les sirve conocer su estructura métrica».13
Como en tantas familias españolas, la guerra dispersó a los hermanos Burell. Consuelo quedó al cargo de su madre, mientras que su hermano se incorporaba al bando republicano. No sabemos si por consejo de alguien, decidió solicitar el destino al único instituto de Las Palmas, alejándose así de la contienda que había incautado la casa familiar, amenazando a las dos mujeres por su connivencia política con la monarquía. La joven profesora se incorporó muy tarde a su nuevo destino y su estancia en la capital canaria puede reconstruirse gracias al impagable testimonio de un breve diario que refleja el carácter reflexivo de su autora, rasgos ocultos tras una máscara de sociabilidad, firmeza y simpatía que siempre la acompañó. Por él sabemos también que Burell llegó a la isla enamorada, aunque sin esperanzas. Se trata de un cuaderno de color crema, adquirido en la librería Izquierdo, próxima al domicilio de los Laforet,14 y que, desgraciadamente, Consuelo solo escribiría a medias volcando en él parte de su experiencia cotidiana. Lo suficiente, sin embargo, para comprender la situación de una mujer tan joven (en enero de 1938 cumplía veintisiete años) que se alojaba con su madre, la condesa de Torre Mata, en un hotel de la ciudad y que debía enfrentarse a largas tardes solitarias mientras el país estaba en guerra. Con los años la madre de Burell se convertiría en un personaje habitual y entrañable en la vida de Carmen y también de sus hijos y sería una de las «abuelitas» mencionadas en el extraordinario cuento «Al colegio» escrito en 1950: «Una vez sentada dentro [del taxi], se me desvanece siempre aquella perspectiva de pájaros y flores y lecciones de la buena Juanita, y doy la dirección de casa de las abuelitas, un lugar concreto donde sé que todos seremos felices: la niña y las abuelas, charlando, y yo, fumando un cigarrillo, solitaria y en paz».15
El 26 de mayo de 1937 la joven Burell estaba corrigiendo los ejercicios de sus alumnas.16 Entre ellos el de Carmen Laforet, una alumna brillante en sus redacciones pero inquieta, poco disciplinada y amante de las escapadas (o fugonas, como las llaman en Las Palmas). Quién sabe si después guardaría su examen como recuerdo.17 En todo caso, Burell anotó en su diario unas líneas que pueden leerse como un manifiesto que su discreción sabía mantener en voz baja: «Se acaba un curso. Un curso más que he pasado en tierras para mí lejanas y en circunstancias excepcionales. ¡Los otros cursos parecen ahora tan lejanos! Todo lo pasado parece estar más que nunca pretérito y definitivamente aislado del presente. Una tarde de trabajo, parecida a otras que fueron y a otras que serán. Papeles, papeles. Leo y leo. Impresiones rápidas de almas adolescentes. ¡Y yo me noto tan del otro lado, tan separada de muchas cosas claras y alegres de la juventud! Pero no tengo nostalgia. Cada momento exige su tarea y mis años de extrema juventud fueron perfectos en exaltación e intensidad. Solo con curiosidad me asomo a estos espíritus que se me dan casi sin saberlo en esa generosidad, que no teme al desgaste, de los diecisiete años. Qué limpio es todo entonces y sin tacha, nuevo y sin estrenar, deseando el estreno, no temiéndolo, con la fuerza en tensión, creyendo que no se puede agotar. Qué rectos se ofrecen los caminos, qué amplios los horizontes. Yo os quisiera decir: Vivid vuestro momento. No importa que se choque, que lo intacto se manche, que lo alto se rebaje, que lo nuevo envejezca, que lo recto se doble, que vuestro afán de ofrecer no encuentre aceptación. No importa. Disparaos. No temáis. Lanzaos. Que explote vuestro ímpetu en un arrojo alegre».
«Vivid vuestro momento» es una de las enseñanzas que Consuelo supo transmitir a sus alumnas entonces y después, consciente de lo que significa el contacto con adolescentes bulliciosos, seres en crecimiento, a punto de dar ese salto siempre duro que es el de enfrentarse a la vida verdadera, es decir a la gobernada por uno mismo y por nadie más. Entre las poquísimas anotaciones que se conservan de sus clases, pues todo lo suyo quiso destruirlo antes de morir,18 en una tirilla de papel pegada en el interior de uno de los manuales que utilizaba se lee otro lema, con indicación de que pertenece al colegio escocés de Gordonstown: «Dentro de ti hay más». Otra tirilla de papel, debajo de la anterior, es menos complaciente pero muy representativa de su forma de pensar, no tan preocupada por la felicidad como por alcanzar el equilibrio interior entre el placer y el dolor. El lema consta de una sola palabra: «Sufre».
Por fortuna se conserva íntegra su biblioteca,19 de la que se ha rescatado esta información. Lo cierto es que Consuelo Burell abrió una ventana a sus alumnas hablándoles de la Península, de la intensa vida cultural que ella misma había conocido en Madrid, del Instituto-Escuela, de la importancia de la Institución Libre de Enseñanza. Descubriéndoles a Pedro Salinas, a Juan Ramón Jiménez, a Teresa de Jesús. Contándoles anécdotas de la siempre sustanciosa vida literaria. Laforet no podrá sentirse más vivamente interpelada por las enseñanzas de su profesora: «Deseé conocer a todas aquellas gentes. Admiré y quise, antes de conocerlas, a muchas personas cuya amistad, cuando llegué a Madrid, me parecía, y me sigue pareciendo, un honor», evocará Laforet más adelante.20 A su vez, la profesora Burell recordaría a su antigua alumna y discípula en su típico carácter soñador y ambivalente: «Siempre que la vi, cuando era estudiante, me dio la impresión de alguien que se movía entre las realidades como si no la rozasen. Recuerdo haberla visto en los recreos, apoyada en una columna del patio, la cabeza hacia atrás, su melena movida por la brisa, la mirada perdida, un poco enigmática, ajena a los juegos y gritos, soñando sin duda en algo incomunicable. Pero otras muchas veces era la chica alegre entre compañeras y su sonrisa se convertía en risa juvenil».21
Pero hay que decir que la relación entre Burell y Laforet y la positiva influencia de la joven profesora de literatura en su joven alumna empezó mal, empezó porque no iba a clase. Y no iba porque aun gustándole mucho la literatura y haber leído, y escrito, más que cualquier adolescente de su edad, la clase de literatura estaba programada por la tarde, después de una clase de física que Laforet aborrecía. Y ella se iba a visitar a alguna amiga que no podía ir a clase por alguna razón o bien correteaba por la ciudad. Los ejercicios de redacción los entregaba a través de alguna compañera que la justificaba diciendo que estaba enferma. Pero se daba la circunstancia de que Burell se había cruzado con ella varias veces en la calle al salir de clase, de modo que un día cuando se le dijo que estaba enferma contestó: «Pues tiene una enfermedad muy rara porque la veo muchos días en la acera de enfrente. Decidle que aunque escribiera mejor que Cervantes la voy a suspender porque no puede faltar tanto a clase».22 A partir de aquí Laforet reaccionó y de la mano de Burell trabajaría con provecho indiscutible. No solo eso sino que la joven buscaría en su profesora una complicidad amistosa que Consuelo propiciaba con su juventud y simpatía.
En mayo de 1937 el instituto de Las Palmas publicaba un opúsculo elaborado con la voluntad de desautorizar la labor llevada a cabo por la República en materia de educación. El libro recogía las aportaciones de un certamen literario organizado el 8 de marzo de aquel año y tras el cual es fácil adivinar la mano de Consuelo. Previamente se había solicitado a los estudiantes de bachillerato una redacción con el lema «Mi libro favorito». Carmen Laforet ganó el segundo premio de su clase23 (sexto curso de bachillerato) con una elección muy adecuada al nuevo espíritu pedagógico que animaba las aulas. Se trata de Las Moradas, una de las obras preferidas de Burell y materia imprescindible de sus clases. La joven discípula abría su redacción de forma contundente y desprendiendo una enorme madurez interior: «Yo creo que al tratar de explicar el por qué [es mi libro favorito], podría reunir mis impresiones en una frase: porque me ha hecho pensar más que ningún otro. Ahora, ampliando esto yo digo: porque me ha hecho soñar como ninguno; porque al terminar su lectura siento como nunca el deseo de ser mejor, porque su estilo fácil y sencillo, y la sana alegría que alienta en sus páginas tratando de cosas tan sublimes, me encantan». Santa Teresa escribió este libro en 1577 (cinco años antes de morir) y sufriendo ya severos problemas de salud a los que se refiere a menudo en el texto por las dificultades de concentración que le ocasionaba su escritura. Esos problemas no se ocultan a la sagaz mirada de la estudiante, es de suponer que previamente advertida por su profesora: «Disgustos y achaques combatían a santa Teresa en la época que escribió Las Moradas, pero nada de ello refleja su obra».24 Es una observación aguda y perspicaz para una joven de su edad: ¿se estaba gestando ya entonces el núcleo de su posterior rechazo a mostrar el sufrimiento o la dificultad de las cosas? Pero más importante todavía es la sintonía que muestra con la obra teresiana, centrada como sabemos en exaltar la calidad de la vida interior, concebida como castillo en cuyo centro se alza el ser divino. ¿Puede leerse esta redacción como un germen de la inquietud espiritual que siempre la acompañó y que estallaría años después en La mujer nueva? Sin duda esta fue una de las redacciones que impresionaron gratamente a su profesora, como antes la escrita en torno a Gabriel Miró había sorprendido al profesor Velázquez. Pero la participación de Laforet no quedó aquí y el día del certamen no solo subió al estrado a recoger su premio sino que recitó el poema «Canto a la España Nueva» del poeta Ignacio Quintana:25 «Levanta tus arcos, España, pionera de gestas y lizas...». «Yo tenía esa oda clavada en mi memoria —recuerda Dolores de la Fe— porque Carmen tenía que ir a los ensayos en presencia del poeta y como no era correcto que fuera sola, allí estaba yo, acompañándola de carabina inocente.»
Al curso siguiente, el peso de la guerra se haría sentir en el ánimo de Consuelo Burell: «La guerra ruge. Mi pensamiento está puesto en ella pero la anécdota no me llega. Como contraste con la fuerte sacudida, aquí lo suave. Las horas pasan con peso igual», anota el 3 de febrero de 1938 en su característica prosa de corte clásico. Otra anotación del mes siguiente es más optimista: «Hoy es un día para ser feliz. Para dejarse ir hacia lo suave y fácil porque es claro, ligero y sonriente y se contempla el azul sin pensamientos trascendentales. Día para sentir a flor de piel y embriagarnos de sensaciones. Día para querer sin arrebato, solo para poder poner nuestra alegría en la mirada. Para soñar sin preocuparse de si los sueños van a realizarse».26 La impresión es que Consuelo llegó a Las Palmas alejándose de un amor que había templado su carácter imprimiéndole cierta melancolía derivada de la frustración con que debió concluir la experiencia. Al menos muchas entradas insinúan un corazón entristecido, pero también resignado a la soledad futura (Burell nunca se casaría) que ella considera ya entonces un hecho irreversible, como así sería: «Estoy esperando a cualquier persona, una de esas que se encuentran y se dejan en el ir y venir. Y porque espero, desespero y me pongo a pensar en todo lo que evoca la palabra espera, y en cómo ha habido que borrarla definitivamente, y sin quererlo, de mi vocabulario. No hay espera ni la habrá. Es toda la vida como una tarde larga, sin plan determinado. Hay deberes —afortunadamente— que llenan los momentos, normas —para siempre fijas y exactas— que fundamentan mi vivir, pero la esencia que lo infiltra todo falta y por ningún punto cardinal se la puede ver venir». Y escribe a continuación unas líneas deliciosas por la suavidad con que refieren su aceptación de la ruptura sentimental: «Se abren puertas, no es para que llegue. Se corre en trenes, no es para alcanzarle. Llegan barcos, no es para traerle. Se leen cartas, no es para recordarlo. Se escuchan voces y palabras y ninguna es la que nos produjo vibración. ¿Dónde están tu voz y tu imagen y el paisaje que te rodea y tus ojos y tus manos que escribirán frases que yo nunca leeré?». Algo sucedió y la situación parecía irreversible en la conciencia de la joven profesora de literatura española.
Pero Las Palmas estaba demasiado lejos y Burell anhelaba regresar a Madrid. Lo haría en el verano de 1939, poco después de finalizar el curso escolar. En realidad poco antes de que Laforet emprendiera su gran viaje,27 aunque ambas lo ignoraran todavía cuando la discípula se despidió de su profesora. Los frecuentes comentarios de Consuelo Burell sobre Madrid y la magia de la vida literaria habían ido dando forma concreta al anhelo de Carmen de alejarse de una situación familiar cada vez más enojosa y asfixiante: siendo imposible la convivencia familiar, alejarse de Las Palmas, ir a estudiar a la Península, a la vieja metrópoli tantas veces mencionada, y conocer de cerca las maravillas contadas por su profesora aparecía no solo como una opción razonable sino como la única posible para ella.