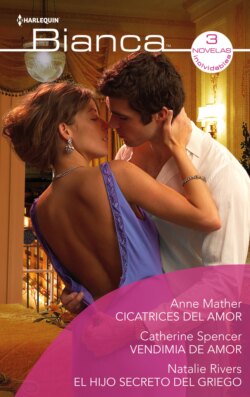Читать книгу Cicatrices del amor - Vendimia de amor - El hijo secreto del griego - Anne Mather - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 7
ОглавлениеNI SIQUIERA después de darse una ducha se sintió mejor.
¿Qué iba a hacer?, se preguntó Isobel. Y no sólo respecto a Alejandro. También tendría que decirle a su tío que no iba a haber ninguna entrevista exclusiva con una escritora de fama internacional que vivía recluida al norte de Río de Janeiro.
Se puso la bata blanca que colgaba de la puerta del cuarto de baño y salió al salón. Allí vio que durante su ausencia alguien había dejado una bandeja con fruta, bollos y café, así como una cesta de pan recién hecho.
A pesar del delicioso aroma a café, Isobel miró a su alrededor con aprensión. Estaba segura de que había cerrado la puerta con llave antes de meterse, pero era evidente que el personal de Anita Silveira tenía llaves. ¿Las tendría también Alejandro?
Unos golpes en la puerta le hicieron volverse nerviosa e ir a abrir sin saber quién podría ser. Al abrir, se encontró a un joven enfundado en un elegante traje gris, camisa y corbata a juego, que la miraba con una sonrisa.
–¿Señora Jameson? Soy Ricardo Vincente, el asistente personal de la señora Silveira.
–Oh.
Isobel estrechó la mano que el joven le ofrecía y echó una rápida ojeada al reloj que el hombre llevaba en la muñeca. Todavía eran las ocho de la mañana.
–Encantada –respondió titubeante–. ¿Qué …? –estuvo a punto de decir «¿qué quiere?», pero logró morderse la lengua a tiempo–. ¿Qué puedo hacer por usted? –preguntó con cortesía, consciente de que todavía iba con el albornoz.
–He venido para enseñarle la casa, señora –el hombre sonrió–. Las zonas públicas, por supuesto.
–¿Y la señora Silveira? –preguntó Isobel.
–La señora Silveira no recibe a nadie antes de mediodía –le informó Ricardo con cierto tono de altivez. Entonces la miró de arriba abajo y pareció darse cuenta de que Isobel iba en albornoz–. ¿Prefiere que vuelva más tarde?
–Sí, por favor –dijo Isobel–. Si puede darme media hora, se lo agradeceré. Todavía es muy pronto.
Ricardo arqueó las cejas morenas.
–La mejor hora del día, antes de que suba el sol y apriete el calor –dijo, y consultó el reloj–. Volveré en treinta minutos. Adiós.
A última hora de la tarde Alejandro volvió de Río de Janeiro, donde habían acudido después de su encuentro con Isobel en la playa, por una reunión de la junta de su empresa.
Él se ocupaba prácticamente de toda la gestión de la compañía, sobre todo desde que su padre sufrió una embolia ocho meses antes y tenía órdenes médicas de no excederse demasiado.
A pesar de todo, Roberto Cabral insistía en estar presente en todas las reuniones de la junta directiva, dejando clara su opinión cuando no estaba de acuerdo con las decisiones de su hijo mayor.
Como aquella mañana, que se había opuesto sin éxito a la iniciativa de Alejandro de instalar spas en todos los hoteles de la compañía en Sudamérica. Los hoteles europeos y norteamericanos ya los tenían, y Alejandro quería ofrecer el mismo servicio a todos sus clientes. Por suerte, su hermano José era de su misma opinión.
Ahora, mientras su avión privado descendía hacia la pista de aterrizaje que había junto a su rancho de Montevista, Alejandro se dio cuenta de que llevaba todo el día preocupado inconscientemente por la posibilidad de lo que pusiera hacer Isobel en su ausencia.
Ahora ya sabía que tratar con ella no sería fácil, y desde luego tampoco había esperado encontrarla tan atractiva.
A pesar de sus continuos recuerdos de Londres, con los años se había convencido de que la atracción que sintió por aquella joven inglesa fue tan fugaz como su relación. Y tras su regreso a Río de Janeiro, y lo que ocurrió después, no pensaba que volvería a verla.
Lo cierto era que cuando salió de Londres urgentemente para acudir al llamamiento de su padre su intención era regresar a Europa un par de meses después y volver a verla, pero dos meses después él estaba luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos de uno de los mejores hospitales privados de Río de Janeiro, con lesiones en el rostro, varias costillas rotas, un pulmón lesionado y la posibilidad de que tuvieran que amputarle una pierna.
Los faros de un coche iluminaban la pista de aterrizaje. Su amigo y encargado de llevar el rancho, Carlos Ferreira, lo esperaba.
–La señora Silveira ha llamado al menos media docena de veces –le dijo Carlos cuando se dirigían hacia su casa–. Creo que no me ha creído cuando le he dicho que estabas en Río. Quiere que vayas a cenar a su casa. Dice que no está contenta con la entrevista.
Alejandro soltó una maldición en voz baja y Carlos le ofreció una sonrisa.
–La mujer es muy insistente, ya lo creo –dijo Carlos, sabiendo lo que pensaba su socio y amigo–. Quizá la joven periodista de la que me has hablado no está dispuesta a aguantar todos sus caprichos. Le he dicho que quizá no volvías hasta mañana –le informó Carlos, y sonrió–. Anímate, amigo mío. María ha preparado enchiladas para cenar, y estás invitado.
Alejandro frunció el ceño.
–Gracias –apretó los dientes, y enseguida, casi para sí mismo, añadió–: Supongo que es demasiado tarde para ir hoy.
–Ya lo creo que sí –repuso Carlos.
La carretera que iba desde Montevista a Porto Verde podía ser difícil, especialmente en la oscuridad. El descenso desde la meseta donde estaba el rancho era peligroso, y cuando llovía, algunas partes de la misma quedaban totalmente cubiertas de lodo.
Alejandro suspiró. Le preocupaba que Isobel hubiera aprovechado su ausencia para irse, pero si Anita continuaba con aquella actitud insoportable, seguramente se debía a que Isobel continuaba en su casa.
Sabía que la niña era su hija. Estaba seguro de ello. Todo coincidía, además de las fechas.
Si al menos se lo hubiera dicho. Si hubiera intentado ponerse en contacto con él. Lo hubiera podido hacer a través de la página web de la empresa, una información que su amiga Julia conocía.
Bueno, quizá su comportamiento tampoco fue muy responsable. De hecho, no estaba especialmente orgulloso de sus actos, aunque la llamada de su padre lo puso en una situación difícil. Pero Isobel se negó a escucharlo, y desde luego la despedida no tuvo nada de amistosa.
Durante el largo viaje de regreso a Río de Janeiro, Alejandro deseó haber hecho las cosas de otra manera, pero se dijo que lo arreglaría todo cuando volviera a verla. Algo que el destino le impidió por completo.
Carlos detuvo el coche delante de su casa, una elegante edificación de dos plantas de paredes blancas y con un porche cubierto a lo largo de toda la fachada principal.
–Dile a María que gracias, pero dejaré las enchiladas para otro día –dijo Alejandro apoyando la mano en el hombro de su amigo–. Y tranquilo, no tengo intención de bajar a Porto Verde esta noche.
–¿Me lo prometes? –le preguntó Carlos no muy convencido.
–¿Crees que te mentiría, amigo mío? –respondió Alejandro bajando del coche–. Dile a tu bella esposa que cenaré con vosotros otro día.
Carlos suspiró resignado y, despidiéndose con la mano, pisó de nuevo el acelerador y se dirigió hacia su casa, a un kilómetro de distancia.
Alejandro se dio una ducha antes de llamar a Anita desde el teléfono fijo. En el rancho el teléfono móvil era inútil. No había cobertura.
Con sólo una toalla alrededor de la cintura, marcó el número de Villa Mimosa y, sorprendentemente, Anita respondió el teléfono personalmente.
–Alex, querido –exclamó, sin poder ocultar su irritación–. ¿Dónde has estado todo el día? Carlos dice que has ido a Río, pero no me lo creo. Anoche no me dijiste nada.
Alejandro se mordió la lengua.
–Ha sido una emergencia –dijo sin querer dar más explicaciones–. ¿Ocurre algo, Anita?
–¿Qué clase de emergencia? ¿Está enfermo tu padre? Oh, tengo que hablar con Elena. Cuando no estoy en Río, me temo que descuido…
–Mi padre está bien –le interrumpió Alejandro–. Era una reunión de trabajo. ¿Para qué me has llamado? Creía que… la señora Jameson te tenía muy ocupada.
–Oh, ella –Anita dejó escapar un gemido de irritación–. No la he visto en todo el día.
–¿Por qué no?
–Bueno, si te interesa mucho, tengo migraña. Aunque supongo que, después de cómo te fuiste anoche, no creo que te importe demasiado.
–¡Anita!
–¿Qué? –preguntó ella–. Como no lograba localizarte creía que me estabas evitando. Sé lo que me ha contado Carlos, pero ese hombre nunca me ha caído bien, ya lo sabes.
Alejandro suspiró. Sabía que Anita podía ser una mujer muy difícil, pero no quería contrariarla.
–Anita, ¿por qué iba a evitarte?
–Eso digo yo, ¿por qué?
Alejandro apretó la mano en un puño.
–¿Qué quieres decir con eso?
–Oh, por favor –le espetó ella–. No soy tonta, Alex. Vi la reacción de la señora Jameson cuando te vio. Eras la última persona que esperaba encontrar aquí, pero a ti no te sorprendió, ¿verdad, Alex? Tú sabías que venía –Anita Silveira maldijo en voz baja–. Supongo que por eso me convenciste para que le diera una entrevista.
–Creía que era tu representante quien concertó la entrevista.
–En términos estrictos, supongo, sí.
–¿Por qué me echas la culpa a mí? Creía que, además de hablar de tus libros, querías aclarar algunos de los rumores sobre los… problemas de Miranda.
–Era tu mujer –le recordó Anita chasqueando la lengua.
–¿Crees que puedo olvidarlo? –dijo Alejandro con amargura–. Pero tú sabes, tan bien como yo, que nuestro matrimonio fue una farsa.
–¡No digas eso! ¡Miranda te quería!
–Miranda sólo se quería a sí misma –dijo Alejandro sin inmutarse–. Vamos, Anita. Decir la verdad ya no hará daño a nadie.
–Creo que no quiero hablar de Miranda –dijo Anita por fin–. Que digan lo que quieran. No me importa.
Sí le importaba, pero Alejandro no era tan cruel como para recordárselo.
–Dime una cosa, ¿por qué elegiste esa revista en especial?
Alejandro no quiso dar una respuesta directa.
–Alguna vez me comentaste que conocías a Sam Armstrong de tus principios como escritora.
–Sí, fue muy agradable conmigo –dijo Anita–, pero eso no altera el hecho de que esa mujer te reconoció, Alex. ¿Por eso le recomendaste a mi representante que se pusiera en contacto con la revista Lifestyles? –insistió Anita–. Más vale que me lo digas, de todas maneras lo averiguaré.
–Está bien –dijo por fin Alejandro con un suspiro–. Es cierto, la conocía. Nos conocimos hace unos años, en uno de mis viajes a Londres. Me cayó bien, y, según todos los informes, es muy buena en su trabajo.
–¿Te acostaste con ella? –Anita no se andaba por las ramas.
La risa que soltó Alejandro era dura.
–Buenas noches, Anita –dijo sin responder a su pregunta, y colgó el teléfono.