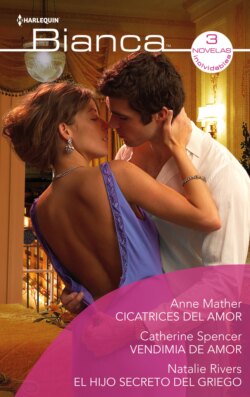Читать книгу Cicatrices del amor - Vendimia de amor - El hijo secreto del griego - Anne Mather - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 8
ОглавлениеDEBIDO al cambio de horario, a la noche siguiente Isobel tampoco logró dormir bien y antes de las seis de la mañana estaba en pie, contemplando las siluetas de las palmeras que se balanceaban junto al porche.
Esperaba los primeros rayos de luz en el horizonte, aquel halo rosa que rápidamente se convertiría en amarillo limón a medida que el sol empezaba a alzarse por el cielo.
Aún no se había vestido, pero le hubiera encantado ponerse una camiseta y unos pantalones, o incluso el bañador, y bajar a la playa. Pero el temor de volver a encontrarse con Alejandro la detuvo. De momento tendría que conformarse con darse una ducha.
Estaba muy confusa.
Se había pasado el día anterior esperando a que Anita Silveira la llamara para empezar la entrevista, pero no fue así. Cierto, Ricardo Vincente le enseñó toda la villa, y ella pudo admirar toda su opulencia, pero no vio ni rastro de su anfitriona, ni de Alejandro.
¿Le habría contado a su suegra la verdad? ¿Quizá por eso había decidido la escritora cancelar la entrevista? ¿Cuándo pensaba alguien decirle lo que estaba pasando?
El día anterior había pasado con una lentitud pasmosa. Aunque había dedicado unas horas a corregir un artículo anterior, empezaba a sentir el viaje como una pérdida de tiempo a nivel profesional. Varias veces había decidido hacer el equipaje y marcharse, pero su orgullo no se lo permitió. Estaba allí para hacer un trabajo que le habían encargado, y no iba a echarse atrás.
Cuando salió de la ducha, vio que alguien había vuelto a dejarle el desayuno en el saloncito, y después, vestida con unos pantalones piratas negros y un blusón de gasa color crema sobre una camiseta de algodón, decidió que ya era hora de tomar la iniciativa.
Teniendo en cuenta lo que Ricardo le había dicho sobre los horarios de la escritora, esperó hasta las once y después, llevando la grabadora y el ordenador portátil, se dirigió hacia el vestíbulo de la casa.
Ya hacía bastante calor, pero en el interior de la mansión la temperatura era más agradable. Allí, dos doncellas se afanaban en pulir el suelo de mosaico. Isobel estaba a punto de preguntarles dónde estaba la señora Silveira cuando un hombre apareció bajo uno de los arcos.
Alto y moreno, con el rostro en la sombra, su figura era inconfundible. Era Alejandro.
Por un momento Isobel sintió que le temblaban las piernas, pero, resuelta a no dejarse intimidar por él, continuó caminando hacia él.
–Señor –dijo, tratándolo de usted delante de las criadas–. No esperaba encontrarle aquí.
–Le creo –dijo él con sequedad, apoyándose en una columna de mármol–. ¿Cómo está, señora Jameson?
Isobel tuvo que aclararse la garganta antes de responder.
–Muy… muy bien, gracias, señor –dijo deteniéndose un par de metros delante de él–. Con ganas de empezar la entrevista. ¿Sabe si se ha levantado la señora Silveira?
–¿Cómo iba a saberlo? –preguntó Alejandro ladeando la boca en una cínica sonrisa–. No soy el guardián de mi suegra. Pero si quiere saber por qué no la llamó ayer, puedo decirle que estaba indispuesta.
Isobel tenía dificultades para concentrarse. Lo tenía demasiado cerca. A pesar de que la cicatriz de la mejilla era ahora mucho más visible, ella era muy consciente de él. El poder de su sexualidad la abrumaba, y le impedía mantenerse emocionalmente distante de él.
–¿Indispuesta?
–Dolor de cabeza –respondió él–. Los dolores de cabeza de Anita son legendarios. Siempre aparecen en los momentos más oportunos.
–Querrá decir inoportunos –dijo Isobel.
–No, oportunos –recalcó él–. Como estoy seguro de que no tardará en darse cuenta, querida.
Isobel se estremeció.
Alejandro llevaba una camisa negra que se le pegaba al torso y con alguna que otra mancha de sudor, como si hubiera estado trabajando bajo el calor del sol. Llevaba los pantalones, también negros, metidos por dentro de las botas de ante que le llegaban hasta el tobillo.
–¿Cree que estará bien para recibirme esta mañana? –logró preguntar ella por fin.
–A mí me pareció que estaba bien ayer –le aseguró Alejandro–, pero dudo que quiera verla antes del mediodía.
Las doncellas se habían retirado discretamente sin hacer ruido, e Isobel entrecerró los ojos y lo miró con curiosidad.
–¿Estuviste aquí ayer por la tarde? –le preguntó tuteándolo, dejando a un lado las formalidades.
–No –respondió él–. Hablé con ella por teléfono.
Se hizo un momento de silencio, y después él añadió en voz baja:
–Te he estado esperando, cara. Sabía que tarde o temprano aparecerías.
Isobel soltó un largo suspiro.
–Creía que ayer por la mañana nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir –miró a su alrededor–. A pesar de la ausencia de la señora, quizá podrías decirme si se va a realizar la entrevista o no.
Alejandro se irguió cuan alto era.
–No va a resultar –dijo él enigmáticamente, e Isobel se sintió presa del pánico, como la primera vez que lo vio allí–. Pero, por favor, tómate tu tiempo para considerar la situación. Sugiero que pasemos algo de tiempo juntos. Quizá pueda convencerte de que soy un hombre razonable.
Involuntariamente Isobel dio un paso atrás.
–No he venido a pasar tiempo contigo –protestó ella.
–Eso lo sé –dijo él torciendo los labios en un gesto cargado de desdén y sarcasmo–. Pero no tienes que tenerme miedo. Aunque parezca un monstruo, te aseguro que sigo siendo penosamente humano.
Isobel abrió desmesuradamente los ojos al darse cuenta de que él había confundido su pánico por otra cosa.
–No lo entiendes –dijo ella–. Sólo me refería a que me encargaron una entrevista con Anita Silveira y…
–Te entiendo perfectamente, Isobella –respondió él con sequedad–. Y también sé por qué fuiste invitada a venir. Aunque supongo que no es mucho pedir, bajo las circunstancias, que seas un poco comprensiva.
A Isobel le temblaban las rodillas, pero no quería perder los estribos.
–¿Me estás diciendo que no habrá entrevista? –preguntó–. Porque si ése es el caso…
–¡Escúchame! –le interrumpió él–. Aquí lo importante no es la entrevista, ¿lo entiendes? Tu relación con Anita es cosa tuya, no mía. Lo que yo quiero es tener una conversación seria contigo sobre nuestra hija. Pensaba enseñarte mi rancho esta mañana, pero…
–¿Tu rancho?
–Sí. Además de trabajar en la empresa familiar crío caballos para polo.
–¿Caballos para polo?
Una burlona sonrisa se dibujó en los labios masculinos.
–Sí, caballos para polo. Mi mánager hace todo el trabajo, la verdad. Es mi escape de la ciudad. Te gustará, estoy seguro. Pero está a unos kilómetros de aquí, y puesto que Anita ayer estaba indispuesta…
Sus palabras recordaron a Isobel su situación, que se dio cuenta de lo poco que sabía de él. A pesar de haber tenido una vida llena de comodidades, ella desde luego no estaba acostumbrada al alto nivel de vida de Alejandro. Quizá creería que eso la influiría, pero estaba equivocado.
–¿Y a tu esposa le gustaba quedarse en el rancho? –preguntó ella, recordándole a Miranda–. Supongo que sí. Os casasteis en cuanto volviste a Brasil, ¿no?
Los ojos claros de Alejandro se endurecieron.
–¿Por qué te interesa tanto? –quiso saber él–. A menos que lo que de verdad quieras saber es por qué ocurrió el accidente. ¿O crees que Miranda no se hubiera casado conmigo si el accidente hubiera tenido lugar antes de la boda, eh? ¿Estás sugiriendo que quizá se arrepintió? ¿Y por eso tomó una sobredosis de heroína al año de casarse conmigo?
–¡No! –Isobel estaba horrorizada al ver su reacción. Ni siquiera sabía cómo había muerto su esposa–. No me refería a eso en absoluto.
–Pero desde luego no niegas que te resulto repulsivo –dijo Alejandro amargamente–. No importa lo que pienses de mí, cara. Siempre y cuando no interfiera con lo que quiero.
Isobel se humedeció los labios.
–¿Qué es lo que quieres?
–Debes saber que tengo toda la intención de conocer a mi hija –declaró él gravemente–. Y de ser parte de su vida.
A Isobel se le hizo un nudo en el estómago. Eso era lo que temió desde la noche que lo vio allí, y era evidente que Alejandro era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Un hombre cuya fortuna y poder no permitiría que nada se interpusiera su camino.
Y por eso dijo, desesperadamente:
–Ya te lo he dicho, Emma no es hija tuya.
–Sé que lo es –Alejandro era inflexible–. Tengo pruebas –le aseguró. La sujetó por los hombros y la obligó a mirarlo–. Tenía esperanzas de poder hacer esto como dos personas adultas –dijo, clavándole los dedos hasta el hueso–, pero es evidente que no es el caso. Pero eso no me importa. Soy un hombre paciente, Isobella.
Isobel estaba estupefacta. ¿Qué pruebas podía tener? Nadie más sabía lo que había ocurrido entre ellos, y mucho menos que él era el padre de su hija. Además, aquél no era el Alejandro que ella conoció, y algo le dijo que no se iba a rendir tan fácilmente.
Lo miró a la cara y deseó no haberlo hecho. Los brillantes ojos ámbar se clavaron en ella, sosteniéndole la mirada, y ella fue incapaz de apartar la vista. Humedeció una vez más los labios secos con la lengua.
No lo hizo para provocar, Alejandro lo sabía. Pero mientras continuaba mirándola, se dio cuenta de que sus sentimientos de rabia estaban dando paso a algo diferente, más insistente y mucho menos controlable.
Al igual que la mañana anterior en la playa, el recuerdo de tenerla en sus brazos lo abrumó una vez más. Seguía deseándola con una urgencia que rayaba la locura, con una necesidad que parecía burlarse de su capacidad de razonar.
Cuando se volvió hacia ella, Isobel no pudo resistirse. La pilló desprevenida, y conteniendo una exclamación de sorpresa, se tambaleó contra él y soltó la bolsa sin querer, tratando de sujetarse a algo.
Pero lo único que consiguió fue sujetarse a la camisa masculina para no perder el equilibrio, y antes de poder echarse hacia atrás, Alejandro bajó la cabeza y le capturó la boca con la suya a la vez que le sujetaba la nuca con la mano.
Isobel se hundió contra él, demasiado confusa por la intimidad del contacto para ofrecer resistencia. El calor del beso, las caricias de sus manos, el viril olor de su cuerpo la estaban seduciendo hacia un estado en el que la única respuesta era emocional.
Alejandro murmuró algo en voz baja, con la voz ronca, algo que ella no alcanzó a comprender, pero cuyo significado estaba claro.
Él la acarició con las manos, deslizándolas bajo la blusa hacia la suave piel de la espalda. Isobel se arqueó contra él y ella sintió la inconfundible presión de su erección en el vientre.
Alejandro también la sintió. Sintió cómo le apretaban los pantalones y se le concentraba la sangre en la entrepierna. Sintió la suavidad de las caderas femeninas contra él, tan deliciosas, tan excitantes, y la idea de enterrarse en ella lo excitó como pocas veces. Recordó aquella primera vez, el placer que experimentó al sentir las contracciones de los músculos femeninos al penetrarla. Nunca había experimentado una sensación como aquélla, como una explosión de los sentidos, de la voluntad…
¡Pero no!
Con una determinación inexplicable, Alejandro se obligó a levantar la cabeza y mirarla. Isobel tenía los ojos cerrados, y él los cerró también fugazmente, para apartar de la vista la sensual tentación que ella representaba.
Los labios de Isobel estaban hinchados, y había marcas en la mejilla femenina. Antes de soltarla, Alejandro no pudo resistirse a acariciarle el labio inferior con el dedo. Quería más, mucho más, pero no era ni el momento ni el lugar. Además, no tenía la menor intención de hacerle creer que ella tenía la sartén por el mango.
Eso nunca, se aseguró para sus adentros, y se apartó de ella.
«Tranquilízate», se dijo apoyándose en una columna. «Tienes que mantener el control».
Un dolor punzante en la pierna lesionada distrajo su atención, aunque no le pilló desprevenido. Permanecer de pie durante mucho tiempo siempre tenía esa consecuencia, que además de proporcionarle dolor le recordaba lo imprevisible que podía ser la vida. Él lo sabía perfectamente.
Isobel lo miraba, sin saber en qué estaría pensando. Cuando abrió los ojos, lo encontró observándola con una inconfundible expresión de desprecio en el rostro. Instintivamente se ruborizó, al pensar en su propia estupidez, pero por un momento, mientras él la besaba, tuvo que reconocer que todas sus inhibiciones con él habían desaparecido.
–¿Te encuentras bien?
La frialdad de la voz masculina la devolvió de nuevo a la dura realidad e Isobel, agachándose para recuperar el ordenador, dijo:
–Lo estaré. Cuando me vaya de aquí –le aseguró–. Y por favor, no pienses por un momento que creo tus mentiras. Ni que mostrándome tu riqueza me sentiré tan abrumada que aceptaré cualquier sugerencia que se te ocurra hacerme –Isobel cuadró los hombros–. Ahora, si me perdonas.
–Mañana –dijo Alejandro como si ella no hubiera hablado–. Iremos a Montevista mañana. Pasaré a recogerte a las ocho.
Isobel parpadeó.
–¿Montevista? –preguntó, dándose cuenta de que estaba otra vez repitiendo lo que él decía–. ¿Qué demonios es…? –se interrumpió, irritada consigo mismo por mostrar interés–. Sea lo que sea, o esté donde esté, no pienso ir a ninguna parte.
–Montevista es mi rancho –explicó él con irritante calma–. Como he dicho hace un momento, antes de que cayeras tan oportunamente en mis brazos…
–Yo no he caído en tus brazos.
–Te gustará. Es un lugar muy hermoso, y muy aislado. Por favor, no me dejes plantado. No es muy prudente llevarme la contraria, Isobella.
–¿Es una amenaza? –dijo ella, tratando de adoptar un tono desafiante, aunque no pudo evitar el temblor en la voz.
–Es un consejo. A las ocho en punto.
–¿Y si me niego? –preguntó ella mirándolo a los ojos–. ¿Me obligarás?
Los ojos pálidos de Alejandro se endurecieron.
–Sugiero que te tranquilices, Isobella –dijo con un tono de voz tan duro como su mirada–. Sé que mi aspecto resulta muy disuasorio, pero te acostumbrarás. Te lo prometo.
–No lo entiendes –insistió Isobel mirándolo con impotencia–. Tu aspecto no tiene nada que ver con esto. Y querer hacerme creer que puedes demostrar que Emma es hija tuya…
–Puedo.
–No.
–Sí.
–¿Qué ocurre aquí?
La voz imperiosa era un alivio y una frustración a la vez. Isobel suspiró y se volvió para encontrar a Anita Silveira cruzando el vestíbulo hacia ellos enfundada en una bata de chiffon abierta sobre un negligé a juego. Isobel tuvo que reconocer que sólo una mujer de su arrogancia y estatura podía tener aquel aspecto tan elegante en ropa interior.
–¡Alex! –exclamó la recién llegada, mirando un momento a Isobel y después a él–. ¿Qué haces aquí? No sabía que ibas a venir. Ven, comeremos juntos.
–No tengo hambre, Anita –dijo Alejandro con frialdad, imperturbable ante la aparición de su madre política–. De hecho, ya me iba.
Anita frunció el ceño.
–Pero has estado hablando con la señora Jameson –protestó.
–En tu ausencia, querida, nada más –mintió Alejandro sin ningún remordimiento–. Le estaba hablando de mi rancho –se volvió a mirar a Isobel–. Adiós, señora Jameson. Ha sido un placer. Adiós, Anita. Hablaremos otro rato.
–¡Espera! –Anita se volvió irritada a mirar a Isobel–. Puede irse, señora Jameson. La llamaré cuando esté preparada.
–Pero…
Isobel empezó a hablar, pero al ver la sombría expresión del rostro de Alejandro lo pensó mejor y se interrumpió.
–Muy bien –dijo.
Pero en aquel momento decidió llamar a su tío. Ninguna entrevista era tan importante como para soportar lo que ella estaba soportando.