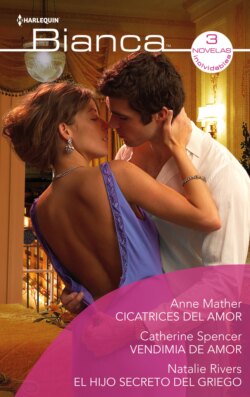Читать книгу Cicatrices del amor - Vendimia de amor - El hijo secreto del griego - Anne Mather - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 9
ОглавлениеISOBEL pasó la siguiente media hora paseando nerviosamente por el saloncito de su habitación, sin poder decidir qué era lo que debía hacer.
Aunque la idea de llamar a su tío le pareció razonable en un primer momento, después de pensarlo un poco más detenidamente ya no estaba tan segura. Además, la implicación de Alejandro en todo aquello la desconcertaba.
¡Si al menos pudiera estar segura de que Alejandro mentía cuando aseguraba poder demostrar que Emma era su hija!
Isobel no se explicaba cómo había averiguado la existencia de la niña, pero en lugar de discutir con él, debía haberse comportado como la periodista profesional que se preciaba de ser y haberle preguntado al respecto.
Quizá él no le hubiera respondido, por supuesto. Pero al menos ella tendría la satisfacción de saber que lo había intentado. La situación había dado un giro de trescientos sesenta grados desde la noche que llegó a Porto Verde. Entonces sólo tuvo que preocuparse de volver a encontrarse con Alejandro, pero ahora tenía mucho más que perder.
Alguien llamó a la puerta de su habitación y se tensó. Pero no podía ser Alejandro, se dijo, impaciente con la ansiedad que le producía sólo pensar en él.
Sin embargo, al abrir la puerta se encontró a Ricardo Vincente.
–Venga conmigo, señora –dijo Ricardo con su formalidad habitual–. La señora Silveira le espera.
–¿Está seguro? –preguntó Isobel.
–La señora desea comenzar la entrevista inmediatamente –dijo Ricardo con impaciencia–. Vamos, le acompañaré a su habitación.
Al cruzar de nuevo el vestíbulo, Isobel vio que las mujeres continuaban sacando brillo al suelo y al mobiliario. Qué discretas, pensó, con cierta amargura. ¿O es que todo el personal bailaba al son de los deseos de Alejandro?
Esta vez Ricardo la llevó por las escaleras hasta una galería que dominaba el vestíbulo desde lo alto, profusamente decorada con gruesas alfombras, urnas de bronce y estatuas de mármol. Al final del pasillo, una enorme puerta doble marcaba su destino. Ricardo llamó una sola vez y, tras un momento, la abrió con gesto dramático.
–La señora Jameson, señora –dijo casi como si Anita fuera un miembro de la realeza–. Adelante –Ricardo se volvió a mirar a Isobel y le indicó con la cabeza que pasara.
Isobel entró despacio. Aquello no era el despacho que había esperado. Los estores bajados de las ventanas revelaban un espacioso salón con amplios sofás y sillones alrededor de varias mesas creando distintos ambientes.
Una gran alfombra cubría casi todo el suelo. Una recargada chimenea de piedra ocupaba un lugar prominente en la estancia, y las paredes, empapeladas en elegantes estampados decimonónicos, estaban decoradas con austeros retratos y todo tipo de cuadros enmarcados.
Anita estaba sentada en una chaise longue junto a una de las ventanas, con lo que su cara quedaba parcialmente oscurecida al contraluz. Pero cuando Isobel entró, la mujer se levantó a saludarla y la periodista se dio cuenta de que la escritora todavía llevaba las mismas prendas de dormir de antes.
–Señora Jameson –dijo la mujer con expresión enigmática–. Siéntese, por favor. Ricardo, dile a Sancha que nos traiga café.
–Sí, señora.
Con una reverencia, Ricardo se retiró e Isobel miró nerviosa a su alrededor.
–¿Dónde quiere que me siente, señora? –preguntó consciente de que le sudaban las palmas de las manos.
Anita se la quedó mirando durante un largo e inquietante momento, y después le indicó un sillón a la derecha de donde ella estaba.
–Aquí, creo –dijo con una sonrisa en los labios–. Hoy no necesitará eso –añadió refiriéndose al bolso de Isobel donde llevaba la grabadora y el ordenador portátil–. Supongo que estará de acuerdo conmigo en que primero tenemos que conocernos, ¿no?
Isobel titubeó.
–Oh, pero…
–¿Alguna objeción? –preguntó Anita Silveira arqueando las cejas en un tono que no admitía réplica.
Isobel se dio cuenta de que no le quedaba más remedio que hacerle caso.
–No, no –dijo dejando el maletín en la silla que Anita le había sugerido–. Pero mi vida no es muy interesante, señora Silveira. Preferiría que habláramos de usted.
Anita volvió a sentarse en la chaise longue. Estiró las piernas y se las cubrió ligeramente con la bata.
–Mi yerno me ha dicho que se conocieron en Londres hace años –empezó la escritora.
A Isobel le pilló totalmente desprevenida. ¿Qué le habría contado exactamente Alejandro?
–Sí –murmuró, tratando de concentrarse en la vista desde la ventana–. Tiene una vista maravillosa, señora. Supongo que esto es muy distinto a su casa de Río.
–¿Por qué no lo mencionó cuando les presenté? –Anita no se dio por aludida y mantuvo el rumbo de la conversación.
–Oh. Bueno, era difícil –dijo Isobel por fin y, repentinamente inspirada, añadió–: No quería que pensara que mi presencia aquí se debía a que conocía al señor Cabral.
–¿Y no es así?
–Por supuesto que no. Era… –Isobel se aclaró la garganta–. Era la última persona que esperaba ver.
–Ya.
Era evidente que Anita estaba absorbiendo toda aquella información, e Isobel supo que la conversación no había terminado ahí.
–¿Fue en alguna reunión de trabajo? –continuó Anita con su interrogatorio tras un momento–. Quizá la empresa de Alejandro quería poner anuncios en una de las revistas de su tío.
La tentación de responder afirmativamente era fuerte, pero Isobel sospechó que la escritora le estaba tendiendo una trampa y decidió ser franca con ella.
–En realidad fue en una fiesta de cumpleaños –dijo tratando de quitarle importancia–. Una amiga mía, que trabaja en publicidad, invitó a su yerno y él aceptó.
–¿Y esto fue cuándo?
–Oh…
¿Cómo responder a aquello?
–Hace unos años –dijo Isobel por fin–. No podría darle la fecha exacta.
Aunque podría, el día y la hora exacta.
–¿Y desde entonces no había vuelto a verlo?
–No desde que se fue de Londres, no.
Anita permaneció en silencio unos momentos e Isobel esperó a que la escritora continuara indagando, pero no lo hizo.
Como si hubiera decidido dejar las preguntas sobre Alejandro para otro momento, Anita alzó los brazos sobre la cabeza y se desperezó a placer.
Y después, con la llegada de la doncella con el café que había pedido, concentró su atención en temas menos personales. Preguntó a Isobel sobre sus tíos, interesada por el hecho de que se dedicaran a la cría de caballos. Por un momento Isobel estuvo convencida de que volvería a mencionar a Alejandro.
Pero se equivocó. La escritora mostró interés por su trabajo y su experiencia profesional, pero cuando terminó el café, claramente aburrida, se levantó y dijo:
–Estoy cansada. Continuaremos con esta conversación mañana por la tarde. A usted también le sentará bien descansar. Quizá se lo haya dicho Ricardo, normalmente trabajo por las noches. Por eso no estoy disponible por las mañanas –torció el labio–. Estoy segura de que podrá encontrar sola el camino de vuelta a su habitación.
Alejandro casi esperaba encontrarse con la negativa de Isobel a acompañarlo.
Cuando llegó a Villa Mimosa a la mañana siguiente, estaba prácticamente preparado para llevársela a la fuerza, por lo que quedó gratamente sorprendido cuando la vio esperándolo en la terraza.
Todavía era bastante temprano, pero allí estaba ella, con una camiseta de cuello de pico de color verde aceituna y unos pantalones cortos de color caqui. Llevaba el pelo, más largo de lo que él recordaba, recogido en una trenza que caía sobre los hombros. No llevaba joyas y apenas maquillaje, pero su aspecto era espectacularmente femenino.
Alejandro detuvo el todoterreno al pie de los escalones del porche y no tuvo tiempo de apearse. Cuando quiso salir del coche, Isobel ya estaba abriendo la puerta del copiloto y sentándose a su lado.
–No te molestes en bajar. Puedo sola.
Alejando la miró sin comprender.
–Perdóname, pero no esperaba que estuvieras tan dispuesta a pasar la mañana conmigo.
–Y no lo estoy –le espetó ella–. Pero siento que te cuesta caminar…
Alejandro tensó la mandíbula.
–Sientes lástima por mí, ¿verdad? –soltó una dura carcajada–. Por favor, no necesito tu lástima. Y soy muy capaz de subir y bajarme de este coche todas las veces que sea necesario.
Isobel lo miró con frustración. ¿Acaso no se daba cuenta de que la cicatriz en su mejilla ejercería una fascinación casi primitiva? ¿Que tenía una sexualidad que ella jamás podría ignorar?
Aquel Alejandro no era el mismo hombre que conoció en Londres, desde luego, pero era mucho más peligroso. Ahora era el padre de Emma, una realidad que ella había logrado ignorar hasta llegar a Brasil.
–Sólo quería ser un poco considerada –dijo ella.
–¿Ah, sí?
–Sí, y lo haría con cualquiera en la misma situación.
Alejandro no quería pasar la mañana discutiendo con ella, ni convirtiéndose en su enemigo, si no lo había hecho ya. Su hija era mucho más importante, mucho más importante que cualquier resentimiento que pudiera sentir hacia ella. Y aunque no lo esperaba, sentía profundamente no haber podido disfrutar de los dos primeros años de la vida de Emma.
Emma…
Poco después atravesaron el pequeño pueblo de Porto Verde, que Isobel contempló con interés. Al igual que la aldea cercana a Villa Mimosa, Porto Verde le recordaba lugares que había visitado en el Caribe. Parcelas cuadradas rodeadas de pequeñas casas encaladas con tejados rojos que brillaban bajo el sol. Incluso a aquellas horas de la mañana, los niños se volvían a mirarlos cuando pasaban.
A lo lejos se veía el aeropuerto, pero Alejandro dejó la carretera de la costa y se adentró por una empinada pista de tierra. Lejos de la costa todo indicio de vida desapareció y la carretera dio paso a una belleza mucho más primitiva.
Muy similar al hombre con el que iba, pensó Isobel, que todavía no estaba segura de haber hecho bien en aceptar la invitación. Pero ¿qué otra opción tenía? Por encima de todo era imprescindible que averiguara todo lo que sabía Alejandro sobre Emma y sobre ella.
–Es precioso –dijo ella por fin, tratando de no tocar temas escabrosos–. ¿Queda muy lejos el rancho, Monte…? ¿Cómo se llama?
–Montevista –dijo él, serio.
El cielo que se extendía sobre ellos era de un mágico azul translúcido. Los ojos de Isobel siguieron la estela de un avión que volaba en lo alto, y después creyó vislumbrar algo que se movía entre las hierbas. ¿Una serpiente, quizá?, se preguntó, recordando las advertencias que le había hecho su tío. Se estremeció. En aquella parte del mundo podía haber criaturas muy peligrosas, y no se refería sólo a los animales.
Por fin llegaron a una especie de meseta y dejaron atrás las sinuosas curvas de la ascensión. A lo lejos se veía la línea del horizonte, que no era otra que la del mar. En la dirección opuesta, las montañas, medio envueltas en niebla, tenían un aspecto distante y misterioso. A su alrededor, el calor bailaba sobre kilómetros de pastos abiertos, salpicados de pequeños grupos de pinos y acacias.
A lo lejos vio unas vacas buscando la sombra de los árboles, y pensó que parecían animales peligrosos.
Tan ocupada estaba observando todo lo que le rodeaba, que casi no se dio cuenta de la verja que atravesaron hasta que vio el grupo de edificios un kilómetro más allá.
Allí había más ganado, e Isobel miró a Alejandro con curiosidad.
–Creía que era un rancho de caballos –dijo señalando los animales–. ¿También tenéis ganado vacuno?
–Procuramos ser autosuficientes –dijo él esbozando una sonrisa–. Para Carlos, mi mánager, sería un crimen no aprovechar unos pastos tan magníficos como éstos.
Se estaban acercando a lo que parecía un pequeño grupo de edificaciones e Isobel esperó con nerviosismo ver la casa de Alejandro.
La vivienda era inconfundible. Un amplio edificio de dos plantas con un porche que rodeaba toda la planta baja y persianas verde oscuro abiertas en todas las ventanas. Las paredes estaban medio cubiertas por enredaderas de maracuyá, y de los balcones de la primera planta colgaban numerosas plantas en flor.
Isobel dejó escapar una exclamación de admiración y Alejandro se volvió a mirarla.
–¿Ocurre algo?
–No, no –ella sacudió la cabeza–. Es precioso. No sé, pensaba que sería un poco menos… menos…
–¿Civilizado? –sugirió Alejandro con sequedad, deteniendo el coche delante de la casa.
–Menos sofisticado –le corrigió ella, abriendo la puerta sin pensar en lo que estaba haciendo, necesitando sobre todo respirar un poco de aire.
–Ten cuidado –dijo él abriendo la puerta y apeándose–. Hace mucho calor.
–Ya me he dado cuenta –murmuró Isobel echándose un poco de aire a la cara y apartándose unos mechones húmedos de la frente–. Supongo que con el tiempo te acostumbras al calor.
–Con el tiempo, sí –dijo Alejandro, a quien no parecían afectarle las altas temperaturas–. Ven, tomaremos algo fresco.
A pesar de sus reticencias a estar a solas con él, Isobel rodeó el coche y fue hacia él. Justo en ese momento apareció otro hombre, un poco mayor que Alejandro, de la parte posterior de la casa.
–Hola –el hombre saludó a Alejandro con una amplia sonrisa, y después miró a Isobel–. Hola. Soy Carlos Ferreira –se presentó ofreciéndole la mano.
–La señora Jameson, la mujer de la que te hablé –dijo Alejandro.
Isobel le estrechó la mano con entusiasmo y alivio. Al menos ahora sabía que no estaba sola con Alejandro.
–Encantada de conocerle, señora.
–Llámeme Isobel, por favor –dijo ella–. Tengo entendido que es usted el que hace todo el trabajo por aquí.
Carlos se echó a reír, y mostró una hilera de dientes blancos debajo del borde del bigote moreno.
–No puedo creer que le haya dicho eso –dijo refiriéndose a su amigo–. Pero si quiere ver los establos, yo soy su hombre.
Isobel miró a Alejandro, pero su expresión era indescifrable.
–Me gustaría mucho –dijo por fin.
–Pero ahora no –sugirió Alejandro sin alzar la voz, pero dejando muy claro que aquello era una orden–. Isobel tiene calor. Le diré a Consuela que nos traiga algo frío para beber.
Tras intercambiar algunas palabras con Alejandro, Carlos se despidió de Isobel y se alejó.