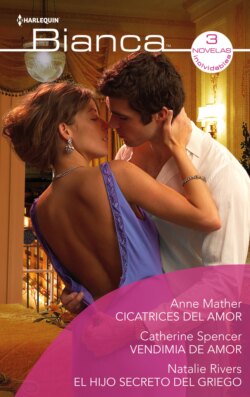Читать книгу Cicatrices del amor - Vendimia de amor - El hijo secreto del griego - Anne Mather - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 5
ОглавлениеTres años después
Desde el aire, la ciudad de Río de Janeiro era impresionante, con el Cerro Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor en la cima del Cerro del Corcovado y las maravillosas playas de la bahía de Guanabara.
Isobel había leído que los primeros pobladores de la zona creyeron que la bahía era la desembocadura de un río, y eso, junto con el mes de su descubrimiento, fue lo que dio el nombre a la ciudad.
Durante el viaje había leído mucho, aprovechando las once horas de vuelo en conocer mejor aquel fascinante país y sus gentes. Ya tendría tiempo de conocer a su entrevistada cuando se reuniera con ella. Sabía que Anita Silveira era una escritora famosa de la que había leído casi todos sus libros, por lo que sentía que la conocía un poco.
La ironía de aceptar el encargo no se le pasaba por alto. Su tía Olivia no había querido que fuera, e incluso su tío Sam tenía sus reservas, pero por lo visto Anita Silveira había leído algunas de sus entrevistas y quería que fuera ella quien le hiciera la entrevista. Siendo como era una exclusiva tan importante para la revista, Sam Armstrong había accedido a dejarla ir.
Las probabilidades de encontrarse con Alejandro Cabral eran prácticamente nulas, le había asegurado Isobel a su tía. Río de Janeiro era una ciudad enorme, con más de seis millones de habitantes. ¿Cuántas probabilidades había de encontrarse otra vez con el padre de su hija? Más bien ninguna.
De todos modos, Isobel no podía negar que tenía ganas de conocer la ciudad natal de Alejandro y su lugar de residencia. Aunque su relación fue muy breve, había tenido consecuencias duraderas, pensó amargamente, aunque ella no cambiaría a Emma por nada. Su hija le había dado verdadero sentido a su vida.
Pero ahora Río de Janeiro quedaba atrás. Nada más llegar a la ciudad dos días antes, Ben Goodman, su anfitrión y amigo de su tío, le informó de que la señora Silveira se había trasladado a su villa, en la costa al norte de Río de Janeiro, y ella tuvo que volar hasta Porto Verde para realizar la entrevista.
Aunque Ben Goodman nunca había estado en la casa de la escritora, le dijo a Isobel que tenía fama de ser una casa preciosa. Anita Silveira era una mujer que poseía una importante fortuna, le había dicho, un poco arrogante quizá, según tenía entendido, pero también había vivido una gran tragedia personal: la muerte de una hija con tan sólo veintidós años.
Anita Silveira rara vez concedía entrevistas, y esta vez sólo lo había hecho porque Sam Armstrong hizo una crítica muy positiva de su primer libro, publicado muchos años atrás. Siendo una escritora de renombre, no necesitaba promocionarse ni publicitarse, y era una persona muy celosa de su intimidad. Isobel tenía claro que le había concedido una oportunidad única.
La azafata recorrió el pasillo informando a los pasajeros que no tardarían en tomar tierra y pocos minutos después el aparato empezó a descender hacia las pistas de aterrizaje. Después de aterrizar, el aparato se dirigió hacia la pequeña terminal.
En el vuelo apenas había una docena de pasajeros, en su mayoría turistas en una zona que ofrecía excelentes oportunidades para hacer senderismo y escalada, así como deportes acuáticos en el enorme lago Sao Francisco.
Una vez más, Isobel notó la fuerte bocanada de aire caliente al descender por la escalerilla del avión y caminar hacia el vestíbulo. Después de hacerse con su equipaje, salió a la parada de taxis.
Aunque tenía la dirección de Anita Silveira, aquella tarde prefería hospedarse en un hotel y relajarse tras el viaje.
Sin embargo, antes de llegar a uno de los taxis, un hombre mayor vestido con una camisa blanca, un chaleco negro y pantalones holgados se acercó a ella.
–¿Señora Jameson? –le preguntó, con una sonrisa que dejaba al descubierto una hilera de dientes manchados de tabaco.
–Sí –dijo ella sorprendida–. Yo soy la señora Jameson.
–Muito prazer, señora –dijo el hombre haciéndose con su maleta y llevándola hacia una limusina aparcada junto a la acera–. Por favor, suba.
Isobel titubeó.
–¿Quién es usted? –preguntó educadamente.
–Me llamo Manos –respondió el hombre señalándose con el dedo–. Trabajo para la señora Silveira.
–Ah. ¿Va a llevarme a un hotel? –preguntó Isobel un tanto aliviada.
–¿Hotel? No hotel, señora. Usted se alojará con la señora Silveira, ¿no?
Isobel frunció el ceño. Su tío le dijo que la señora Silveira se ocuparía de su alojamiento, pero pensaba que sería en un hotel. Además, ¿quería alojarse con una desconocida, por generosa que fuera la invitación? Ella siempre prefería mantener su independencia.
–Por favor –el hombre volvió a señalar el coche, y esta vez abrió el maletero y metió la maleta–. No está lejos, señora. Yo conozco muy bien.
Isobel sacudió la cabeza. No eran sus dotes de conductor lo que le preocupaba, pero siguió sus instrucciones y se sentó en el amplio vehículo.
La carretera avanzaba sinuosamente en paralelo a la costa, pero la pesada limusina resultó sorprendentemente cómoda, sobre todo en algunas de las zonas más bacheadas que atravesaron.
–¿Está muy lejos? –preguntó ella por fin cuando atravesaron una pequeña aldea de casitas de colores con tejados rojos apiñadas alrededor de una pequeña plaza. Grupos de niños descalzos y perros esqueléticos interrumpían sus juegos para ver el paso del elegante vehículo, e Isobel se preguntó si Anita Silveira disfrutaba de la superioridad que le daba aquel enorme coche a los ojos de sus vecinos.
–No, señora. Enseguida llegamos –respondió Manos.
El vehículo continuó avanzando por una carretera flanqueada de árboles llenos de flores hasta que llegaron a una verja de hierro coronada por una pequeña cúpula. Manos cruzó la verja y aceleró por el sendero de gravilla que discurría entre cuidadas praderas de césped a izquierda y derecha. El sendero conducía hasta una pantalla roja de poincianas reales en flor tras las que se veía un porche de altas columnas que sin duda rodeaba toda la casa y que sería el lugar ideal para refugiarse del fuerte calor de las primeras horas de la tarde. Las ventanas arqueadas de la planta superior daban al edificio un aspecto de gran elegancia, y en el patio delantero, decorado con una gran profusión de arbustos floridos, había una fuente de piedra. El agua se derramaba plácidamente hasta la base que estaba llena de orquídeas.
Dos hombres con ropas similares a las de Manos, pero mucho más jóvenes, salieron a recibirlos. Uno de ellos abrió la puerta de Isobel para que ésta descendiera, mientras el otro sacó su maleta del maletero.
Isobel no estaba acostumbrada a aquel trato, pero era evidente que a Anita Silveira le gustaba vivir con estilo, aunque fuera en su casa de campo. Cuando se apeó del coche, el cansancio se hizo más evidente, e Isobel deseó alojarse en un hotel y poder descansar antes de enfrentarse a su anfitriona.
Entonces apareció en el porche una mujer alta de melena negra que le caía hasta los hombros. La mujer supervisó el trabajo de los criados, pero no se acercó a ellos.
–La señora está esperando –le informó Manos con gesto nervioso, y le señaló hacia la casa.
Isobel no tuvo más remedio que subir los escalones del porche. Al acercarse a la mujer, se dio cuenta de que era muy hermosa: pómulos altos, nariz prominente y una boca carnosa y apasionada.
Por un momento Isobel creyó que la mujer iba a ignorar su presencia, que iba a dar media vuelta y entrar en la casa, dejándola sola, pero el momento pasó y salió a recibirla tendiéndole una mano con el aplomo regio de una reina.
–¿Señorita Jameson? –preguntó, como si hubiera alguna duda sobre la identidad de Isobel–. Bienvenida a Villa Mimosa, señorita Jameson. Soy Anita Silveira. Entre, por favor. Debe de estar cansada después de un viaje tan largo.
Isobel suspiró aliviada al ver que la escritora hablaba perfectamente su idioma.
–Así es –respondió ella siguiendo a la mujer hasta el interior, a un amplio vestíbulo–. Gracias por alojarme en su casa.
Anita restó importancia a sus palabras con un ademán, e Isobel miró a su alrededor con interés: paredes revestidas con paneles de madera oscura, suelos de mosaico y mobiliario señorial iluminados por una gran lámpara de araña que colgaba del alto techo. La luz se colaba a través de las ventanas e iluminaba las hornacinas esculpidas en las paredes y las estatuas de mármol que se alojaban en ellas.
El efecto era bastante sobrecogedor, pero un cuenco de orquídeas blancas sobre un baúl de piel al pie de la escalinata proporcionaba una agradable nota de color. Varias puertas arqueadas daban acceso a las estancias contiguas, llenas de muebles de roble y caoba, con un cierto toque barroco que resultaba un tanto recargado.
Una anciana completamente vestida de negro, con un delantal inmaculadamente blanco y el pelo plateado recogido en un moño, apareció al fondo del vestíbulo. Probablemente el ama de llaves, pensó Isobel. Otro más de los criados de la escritora.
Tras una breve conversación con la anciana, Anita miró de nuevo a Isobel.
–Ésta es Sancha. Ella cuida de mí y de mi casa cuando estoy aquí –le informó la escritora–. Es mi ama de llaves. Si tiene alguna pregunta durante su estancia, puede dirigirse a ella.
Isobel esperaba que la mujer le estrechara la mano, pero la anciana continuó con los ojos en el suelo.
–Sancha le acompañará a sus habitaciones –continuó Anita Silveira.
–Gracias.
–La cena es a las nueve –añadió la escritora–. Cuando esté lista, toqué el timbre y uno de los criados le acompañará a la terraza.
–Gracias –volvió a decir Isobel antes de que la escritora desapareciera a través de uno de los arcos a la derecha.
En cuanto quedaron solas, Sancha le indicó que la siguiera.
–Es por aquí –señaló con el dedo la mujer.
Isobel la siguió. Pasaron bajo el arco de las escaleras y, por el porche, llegaron a la parte posterior del edificio.
El calor y la humedad eran intensos, e Isobel deseó que, fuera donde fuera, hubiera al menos aire acondicionado. Llevaba toda la ropa totalmente pegada al cuerpo por el calor, la humedad y el sudor.
De hecho, sus habitaciones daban al porche. Por una puerta doble de madera se entraba en un agradable salón con el suelo de madera, sofás de piel y varias acuarelas de paisajes en las paredes. Había una chimenea de mármol, que probablemente no se usaba muy a menudo, y una mesa redonda con cuatro sillas. Incluso había televisión, algo que Isobel no esperaba.
La habitación tenía una decoración más moderna que la zona noble de la casa, e Isobel se volvió al ama de llaves con una sonrisa.
–Es preciosa –dijo–. Gracias, Sancha. Estoy segura de que estaré perfectamente.
–Aquí está el dormitorio –dijo la mujer cruzando la estancia y abriendo una puerta que daba a un dormitorio con su propio cuarto de baño–. ¿Todo bien? –preguntó la mujer.
–Muy bien. Hum, muito bem –respondió Isobel, tratando de utilizar el poco portugués que había ido aprendiendo en los pocos días que llevaba en el país.
La mujer se limitó a asentir con la cabeza y salió de la habitación justo cuando los hombres llegaban con sus maletas.
Cuando quedó sola, Isobel pensó en darse una ducha, pero una doncella le interrumpió al llegar con una fuente de refrescos: té helado, café caliente y una jarra de zumo de frutas, además de unos sándwiches y canapés de caviar y queso.
No tenía hambre, pero no pudo resistirse a probar la comida. Como todo lo demás en la casa, era delicioso.
«Me podría acostumbrar», pensó para sus adentros. O quizá no. De momento estaba demasiado cansada para pensar.
Pero no para llamar a sus tíos y decirles que había llegado a su destino sana y salva y que ya estaba instalada. También quería noticias de Emma, a la que echaba mucho de menos cada vez que tenía que viajar por motivos de trabajo.
–Está bien –le aseguró su tía Olivia–. Hoy me ha ayudado a dar de comer a los caballos y después hemos ido a dar un paseo con los perros. Ahora duerme como una bendita, seguramente soñando con los cachorros recién nacidos –su tía se echó a reír–. Aunque ha preguntado al menos una docena de veces dónde estabas y cuándo volvías.
Isobel sintió un nudo en la garganta.
–Dile que le quiero mucho, ¿vale? –le dijo a su tía.
–Claro que sí –dijo su tío Sam por encima del hombro de su esposa–. Dime, ¿qué tal el hotel?
–No estoy en un hotel –le informó Isobel–. El hombre que vino a buscarme al aeropuerto me dijo que tenía alojamiento en casa de la señora Silveira, así que aquí estoy.
–¿Ya has podido hablar con Anita? –preguntó su tío.
–Sí, nos hemos visto un momento –dijo Isobel–. Parece… muy agradable.
–No suenas muy convencida –dijo su tío con voz más clara. Probablemente ahora era él quien tenía el teléfono.
–Ya lo creo que sí –protestó Isobel–. Ya te lo diré cuando pueda hablar con ella. Ahora tengo que colgar. Se me está terminando la batería y no quiero que se me descargue del todo.
Isobel colgó el teléfono y se comió uno de los sándwiches de pescado acompañado de una taza de café. Después de ducharse y deshacer el equipaje, salió al salón. Las cortinas no estaban echadas y fue a echar un vistazo al exterior. Aunque ya había oscurecido, los jardines estaban iluminados e incluso creyó ver un destello de agua, lo que podría ser una piscina, pero era demasiado oscuro para saberlo con certeza.
Entonces vio una sombra que cruzaba el porche. Inmediatamente se echó hacia atrás, asustada. Era un hombre, de eso estaba segura. ¿La habría estado espiando? Miró hacia la puerta y recordó que no la había cerrado con llave. ¿Debía hacerlo ahora? ¿O asomarse a ver quién era?
No. Lo mejor sería tranquilizarse. Estaba nerviosa, se dijo, ansiosa por su hija y por la entrevista con Anita Silveira. Lo que necesitaba era dormir profundamente una noche y recuperarse por completo del viaje desde Europa.
Se puso un vestido negro de tirantes, formal sin ser demasiado tradicional, y unas sandalias también negras y se miró en el espejo. Los tacones resaltaban la elegancia de las piernas largas y torneadas y el par de kilos que había engordado desde el nacimiento de Emma daban a su figura un aspecto más sinuoso.
Cuando estuvo preparada tocó el timbre, y prácticamente al momento apareció una doncella para acompañarla de nuevo a la casa principal. Allí, en una terraza acristalada adyacente al salón, estaba Anita Silveira, lánguidamente tumbada en una chaise longue.
Cuando ésta oyó entrar a Isobel se puso en pie y la recorrió de arriba abajo con los ojos, con una mirada que no ocultaba cierta molestia, como si le faltara algo. La escritora llevaba un caftán de colores con un pronunciado escote.
–Ah, señora Jameson –dijo dejando la copa que llevaba en la mano–. Está usted encantadora. Totalmente inglesa, por supuesto.
Isobel no lo hubiera pensado, pero comparado con la ropa colorida de Anita podía ser así.
–Me lo tomaré como un cumplido –dijo intentando bromear. Miró a su alrededor, y vio a un camarero de pie en una esquina–. Este sitio es precioso. Menos formal que… que…
–¿Mi casa le parece formal, señora Jameson?
Al oírla Isobel decidió que tendría que pensar bien sus palabras antes de hablar.
–Hum, tradicional –dijo por fin–. Me recuerda casas que he visto en Portugal –se humedeció el labio y después continuó–: La verdad es que tiene una casa preciosa.
Las palabras de Isobel parecieron aplacar un poco a la mujer, que señaló hacia donde estaba el camarero.
–¿Qué quiere beber? ¿Vino, o quizá un cóctel?
–Vino blanco, por favor –dijo Isobel.
Lo que menos necesitaba era una bebida con alto contenido de alcohol para confundirla todavía más.
–Muito bem –Anita chasqueó los dedos–. Una copa de vino blanco para la señora, Ruis, por favor.
–Sim, señora.
Un momento más tarde Isobel tenía una copa de vino blanco en la mano.
–Gracias –dijo al joven que regresó a su puesto junto al gabinete.
Entonces Isobel oyó un ruido de pasos desde la habitación contigua. Eran pasos lentos, algo titubeantes, pero Anita se volvió con evidente placer hacia la puerta.
–Aquí está mi yerno –dijo sorprendiendo a Isobel, que no sabía que su hija se hubiera casado–. Ven a saludar a nuestra invitada, Alex. Te estábamos esperando.
Isobel suspiró. En el fondo esperaba que Anita decidiera empezar la entrevista aquella misma noche, pero ahora era evidente que sus intenciones eran otras. A pesar de su hospitalidad, Isobel se alegraría cuando por fin terminara con aquel trabajo. Y desde luego, conocer a los miembros de su familia no era parte del trato.
Pero entonces sintió que le flaqueaban las piernas. El hombre que apareció por la puerta la miraba con ojos fríos y sarcásticos. Quizá Anita lo conociera como Alex, pero para Isobel aquel hombre era Alejandro. Habían pasado tres años desde la última vez que se vieron, pero el hombre que entró arrastrando una pierna y con pasos desiguales a la terraza era sin duda el padre de su hija.