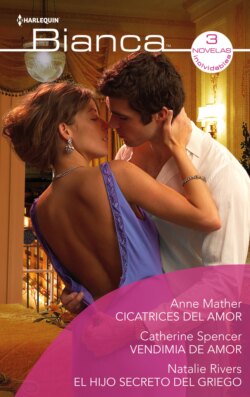Читать книгу Cicatrices del amor - Vendimia de amor - El hijo secreto del griego - Anne Mather - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 3
ОглавлениеQUÉ TAL la fiesta?
A la mañana siguiente sonó el teléfono. Isobel medio esperaba que fuera Alejandro. Había encontrado la cazadora de piel que dejó el día anterior, y aunque sospechaba que era la verdadera razón de su visita, necesitaba desesperadamente hablar con él.
Pero era su tía Olivia.
Sus tíos Samuel y Olivia se convirtieron en sus tutores legales tras el fallecimiento de sus padres en un accidente de esquí en los Alpes austríacos, cuando ella tenía cinco años, y los quería como si fueran sus padres.
–Hum, no estuvo mal –respondió ella, aunque Olivia detectó la falta de entusiasmo en su voz.
–Ya te lo advertí, Belle –dijo la mujer–. Esa gente con la que anda ahora Julia no son como tú. ¿Qué pasó? ¿Hubo drogas? ¿Bebieron mucho?
–No –al menos eso esperaba, se corrigió Isobel–. No, sólo que se alargó demasiado.
–Hum –su tía no parecía convencida–. Bueno, ahora ya está, y supongo que no ha habido daños irreparables.
–No, nada irreparable –dijo Isobel, preguntándose qué diría su tía si le contara lo que había estado a punto de pasar la tarde anterior, de no ser por la interrupción de su vecina.
–Bueno, ¿cuándo te veremos? –estaba diciendo Olivia–. Hace mucho tiempo que no pasas un fin de semana con nosotros.
Sus tíos tenían una pequeña finca en Villiers, un pueblo en el condado de Wiltshire. Su tío, propietario de una editorial de revistas, viajaba a Londres un par de veces a la semana para reunirse con sus directores, mientras su tía se dedicaba a criar caballos y perros. Villiers fue el hogar de Isobel hasta que fue a estudiar a la Universidad de Warwick y conoció a David Taylor, con quien se casó en cuanto terminó la licenciatura.
–Eso es porque el tío Sam me tiene muy ocupada –respondió ella, alegrándose de hablar de su trabajo y no de su vida personal. Le gustaba entrevistar a gente y agradecía la confianza que su tío había depositado en ella.
Cuando se matriculó en la universidad, lo hizo con la intención de obtener una licenciatura en Periodismo y trabajar en algún periódico de tirada nacional, con la ilusión de convertirse en corresponsal de guerra.
Pero cuando conoció a David, uno de sus profesores, todo eso cambió, y ella se dijo que era feliz estando con él y trabajando como ayudante de documentación hasta que tuvieran hijos.
Por supuesto aquello nunca llegó. Dos años después de su boda, Isobel se encontró sola y perdida. Con retraso logró su trabajo como periodista, pero no el que había imaginado.
–Entonces le diré a Sam que deje de mandarte de la Ceca a la Meca –dijo Olivia enfadada–. Ya es hora de que encuentres a un hombre decente y vuelvas a casarte.
–Ya lo he hecho, y no, gracias, no pienso repetir –exclamó Isobel al instante.
Aunque habían pasado seis años desde el divorcio, no tenía ningún deseo de establecer ningún tipo de relación sentimental. Le gustaba su vida, le gustaba su independencia, y que hubiera estado a punto de sucumbir a un momento de locura la tarde anterior…
–¿Seguro que no has conocido a nadie? –insistió su tía Olivia, que a veces podía ser muy perspicaz.
–No –dijo Isobel sentándose en el brazo del sofá–. Bueno, ¿qué tal va todo por ahí? ¿Ya ha nacido el potrillo de Villette?
–Eh, tengo la sospecha de que estás intentando cambiar de conversación, Belle, pero te lo perdono –dijo Olivia–. Venga, ¿por qué no vienes a vernos este fin de semana? Los Aitken dan una cena para celebrar el cumpleaños de Lucinda, y estarían encantados de que vinieras.
Isobel se mordió el labio. Aparte de que no tenía nada en común con Lucinda Aitken, su hermano Tony estaría allí, y sabía que sus tíos hacía tiempo que albergaban esperanzas de que se casara con él.
–No estoy muy segura –respondió Isobel–. A lo mejor voy el domingo, a pasar el día.
Olivia suspiró decepcionada.
–Supongo que me tendré que conformar con lo que sea –dijo la mujer con toda franqueza–. ¿Por qué no lo piensas, querida? Llámame mañana, ¿vale? A lo mejor puedes venir.
Pero Isobel no podía enfrentarse a Tony aquel fin de semana.
–Vale, lo pensaré –dijo por fin.
–Bien –Olivia sonaba mucho más optimista–. Sé que lo intentarás. Oh, y para tu información, Villete ha tenido un potrillo negro precioso. De momento le hemos llamado Río, pero puedes elegir otro nombre cuando lo veas.
¡Río!
¿Es que no podía escapar de todo lo brasileño?
–Tengo muchas ganas de verlo –dijo Isobel con una sonrisa en los labios, y cuando colgó el teléfono supo que era muy cierto.
Después de la reunión, al ver que llovía, Alejandro frunció el ceño. Dado que era hora punta en Londres, no había taxis libres, por lo que subiéndose el collar de la chaqueta de mohair se dirigió al metro más cercano. Podía haber pedido que le recogiera un coche de la empresa, pero no estaba acostumbrado a tanta inactividad. En Brasil, caminaba, nadaba y navegaba prácticamente todos los días, y cuando quería más tranquilidad se dirigía a la hacienda que su familia poseía al norte de Río de Janeiro.
No estaba de muy buen humor. De hecho, no lo estaba desde que salió del apartamento de Isobel por segunda vez en estado de pura frustración.
Podía haber vuelto de nuevo más tarde, pensó, pero su orgullo no se lo permitió, y se consoló diciéndose que las mujeres con las que se relacionaba normalmente nunca invitarían a un hombre a entrar en su apartamento, al menos estando solas. Y mucho menos tras un comportamiento como el suyo la primera vez. Pero ella lo había invitado y ahora estaba pagando por ello.
Alejandro sacudió la cabeza, impaciente consigo mismo, e impaciente con el tiempo. Cuanto antes regresara a Río de Janeiro mejor.
Y a Miranda, aunque eso era lo que menos le apetecía. La joven le caía bien, desde luego. Prácticamente habían crecido juntos, pero a él no le gustaban las compañías que ella frecuentaba en la actualidad. Y además sus padres esperaban demasiado de lo que era, básicamente, una amistad. Esperaban un anuncio de compromiso, pero se iban a llevar una gran decepción.
Consultó el mapa del metro y vio que el apartamento de Isobel estaba sólo a un par de estaciones.
Exhaló profundamente. Vale, ¿por qué no aprovechar la oportunidad para ir a recoger su cazadora?, se dijo. Dentro de unos días regresaba a Brasil, y quizá aquélla fuera la última vez.
Media hora más tarde subía las escaleras del apartamento de Isobel, con la chaqueta empapada y los mocasines totalmente encharcados.
Llamó al timbre y la espera se le hizo eterna, sobre todo comparado con la rapidez con que respondió a la llamada de su vecina el día anterior. Pero por fin la puerta se abrió unos centímetros y Alejandro vio el cuerpo de Isobel medio oculto tras la misma, cubierto tan sólo con un albornoz.
Probablemente acababa de salir de la ducha. Tenía las mejillas encendidas y el pelo húmedo le caía sobre los hombros.
Por el momento, Isobel se le quedó mirando, incapaz de reaccionar. De lo único que era consciente era de que debajo del albornoz estaba desnuda, y de las gotas de agua que le bajaban por el cuello.
–Estaba en la ducha –balbuceó por fin, y Alejandro asintió.
–Ya lo veo. ¿Vengo en un mal momento?
«¿Tú qué crees?», le hubiera podido responder ella, pero no lo hizo. Se pasó la lengua por el labio superior y encogió levemente los hombros.
–Supongo que vienes a buscar la cazadora –dijo ella, pensando que de nada serviría imaginar que tenía otro motivo.
Aquella tarde iba vestido más formalmente, con un elegante traje de mohair, aunque la chaqueta estaba totalmente empapada. Al igual que el pelo, que llevaba pegado a la cabeza por el agua.
–¿La has encontrado? –preguntó él con su voz grave.
–Claro, no era difícil –respondió ella casi sin respiración.
Alejandro inclinó la cabeza.
–Claro –hizo una pausa–. ¿Estás bien?
–Con un poco de frío –reconoció Isobel, dándose cuenta de que no podía ir a buscar la chaqueta y dejarlo plantado en el pasillo–. Supongo que será mejor que entres –murmuró por fin.
–¿Estás segura?
Alejandro era el que no estaba seguro de lo que hacía, pero aceptó la invitación.
–¿Por qué no? –preguntó Isobel, y dejando la puerta abierta, volvió con pasos rápidos hacia el salón–. Cierra la puerta, ¿quieres? –le dijo dirigiéndose a su dormitorio–. No tardo nada.
Alejandro cerró la puerta y se apoyó en ella. Lo pensó un momento y giró la llave. Por seguridad, se dijo. Después fue al salón.
El salón estaba limpio, y no quedaba ni rastro de la fiesta de Julia. Al fondo había una puerta abierta, y la curiosidad le llevó a ver adónde daba. Tras titubear un momento, cruzó el salón y se metió por el pasillo que probablemente daba acceso al dormitorio y el cuarto de baño.
Abrió una de las dos puertas. Era el dormitorio. Sobre la colcha estampada de la cama había varias prendas de ropa. ¿Se estaba arreglando para salir?, se preguntó él, aflojándose inconscientemente el nudo de la corbata al sentir una punzada desconocida en las entrañas.
No podía estar celoso, se dijo, bajándose el nudo hasta la pechera. Él nunca podría entablar una relación con una mujer inglesa.
Sin embargo…
Al otro lado del dormitorio se abrió una puerta y apareció Isobel vestida únicamente con un diminuto sujetador y unas braguitas de encaje a juego. Los rizos todavía húmedos le caían sobre los hombros, y parecía distraída, aunque estaba increíblemente sexy, y Alejandro sintió el impacto en las entrañas y notó la fuerte reacción de su cuerpo.
Pero ella estaba demasiado concentrada en ponerse las medias de seda que había sobre la mesa y no reparó en su presencia. Al menos al principio. Hasta que de repente algo, quizá el sonido de una respiración acelerada desde la puerta, la hizo levantar la cabeza y mirar en su dirección.
Con una pierna levantada en el aire estaba irresistible, y Alejandro, a pesar de la exclamación de ella al verlo, entró con pasos lentos en el dormitorio.
–¿Qué haces aquí? –balbuceó ella, casi sin poder pronunciar las palabras. Tirando de las medias, hizo una bola con ellas y se las lanzó–. ¡Fuera de aquí! ¡Te he dicho que esperaras en el salón! –le gritó, entre asustada e indignada.
–Si no recuerdo mal, no me has indicado exactamente dónde debía esperar –le contradijo Alejandro, atrapando la bola de seda negra con una mano y llevándosela a la cara–. Mm, huele a ti –continuó–. No te enfades, cara. Eres una mujer preciosa. No te avergüences de tu cuerpo.
–¡No me avergüenzo! –le respondió ella poniéndose de pie–. Y si eso es una disculpa, no la acepto. No tienes ningún derecho a entrar aquí y comportarte como si debiera sentirme halagada.
–No era una disculpa –dijo él dejando caer las medias en el suelo y mirándola a la cara–. Sólo decía la verdad. No me culpes por eso.
–Sí, claro –Isobel miró a su alrededor, buscando algo, quizá la bata, para cubrir su semidesnudez. Pero la bata estaba en el cuarto de baño–. ¿Y supongo que, si fuera brasileña, me comportaría igual?
Alejandro apretó los labios. A pesar de lo ocurrido recientemente, no podía negar que la madre de Miranda nunca le hubiera permitido entrar en el dormitorio de su hija, incluso si él hubiera querido. A pesar de las nuevas libertades del siglo XXI, las mujeres de buena familia mantenían sus costumbres de siempre. Claro que eso no quería decir que los jóvenes no se revelaran. Él estaba convencido de que Miranda había hecho cosas de las que su madre no sabía nada.
–Me lo imaginaba –dijo ella dándole la espalda–. Ahora, por favor, vete.
Alejandro apretó los puños, reprimiendo el impulso de sujetarla por los hombros y pegarla a él, medio desnuda como estaba. Desde su perspectiva, apenas lograba vislumbrar los senos, pero la estrecha curva de la cintura y las hermosas caderas resultaban irresistibles, así como las nalgas redondeadas que se adivinaban bajo el encaje negro de las bragas. Sintió que toda la sangre se le arremolinaba en el sexo.
La deseaba, reconoció. Deseaba enterrar su sexo ardiente en ella y acabar con todo el estrés y la frustración que sentía desde que la besó por primera vez.
Pero no podía hacerlo.
No debía.
No era un animal.
Y ella no era una prostituta barata a quien él podía seducir y dejar sin volver la vista atrás. La respetaba demasiado, y por eso tenía que salir de allí antes de perder por completo el juicio.
Los ojos azules de ella, claros y transparentes como el cielo estival, buscaron su atormentada mirada. Durante un momento se quedaron mirando, hasta que al final ella dijo:
–La… la chaqueta está colgada en la percha de la entrada. A lo mejor la has visto al entrar.
En realidad Alejandro no había visto nada más que a ella.
–Gracias –dijo él en voz baja, y retrocedió hacia la puerta. Pero antes de salir, hizo un asentimiento con la cabeza–. Ha sido un placer conocerte, Isobella –dijo con ironía–. Adiós, querida. Espero que tengas una buena vida –concluyó antes de salir al salón.
Mientras Isobel asimilaba la finalidad de sus palabras, prestó atención esperando oír el ruido de la puerta de la calle al cerrarse. Pero no lo oyó.
El silencio que la envolvió era ensordecedor, y con una mezcla de ansiedad y curiosidad, se puso una camisa sobre la ropa interior y salió al salón.
Allí estaba Alejandro, de pie junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad.
Llevaba puesta la chaqueta con la que llegó a su casa, y ahora Isobel se dio cuenta de lo mojada y arrugada que estaba.
–¿Ocurre algo? –preguntó pidiendo una explicación a su presencia allí.
Alejandro se volvió en redondo, con las manos en el cuello, y ella se dio cuenta de que estaba apretándose el nudo de la corbata. Se había precipitado, tenía que haberle dado más tiempo.
–Tienes una vista muy interesante –dijo él dejando caer las manos a los lados–. Perdona, ya debería haberme ido.
–Tienes la… la chaqueta empapada –dijo ella, incapaz de pensar en nada más.
–Está lloviendo –dijo él abriendo las manos.
Isobel apretó los labios.
–Podrías ponerte la otra cazadora –comentó.
–Podría, sí –dijo él, quitándose la chaqueta de mohair.
Isobel salió al vestíbulo a buscar la cazadora de piel y se la llevó.
–Muchas gracias –dijo él tomándola de sus manos.
–De… de nada –murmuró ella. Y sin poder evitarlo, añadió–: La camisa también está mojada.
Alejandro levantó una mano y se la pasó por el pecho, alisando el suave tejido. La seda se le pegaba al cuerpo como una segunda piel.
–Así es –reconoció con una sonrisa–. Por desgracia, es la única que tengo.
–Puedo… puedo secártela –se ofreció ella temerariamente.
–Mejor que no, cara.
–¿Por qué no?
–Conoces la respuesta tan bien como yo –murmuró Alejandro con la voz pastosa y recorriendo con los ojos la sensual belleza de los labios femeninos, tentadores y carnosos–. ¿O tan inmune eres a la atracción que existe entre nosotros que no te importa lo que haga?
Claro que le importaba. Nunca había sido tan consciente de ningún hombre, de su calor y de su magnetismo, del aura indefinible de virilidad que le rodeaba, y de la fuerza que emanaba de su cuerpo.
–Me… me importa –dijo ella por fin.
Alejandro dejó caer la cazadora y le acarició la mejilla con el dedo.
–Mierda –masculló por fin.
Y con la mano la sujetó por la nuca y la atrajo hacia él para cubrirle la boca con la suya.