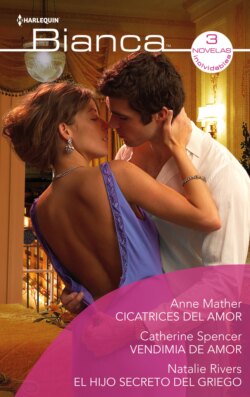Читать книгу Cicatrices del amor - Vendimia de amor - El hijo secreto del griego - Anne Mather - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4
ОглавлениеISOBEL dejó escapar un involuntario gemido bajo los labios masculinos. La suave presión inicial de su boca era tan insistente, tan tentadora que no pudo evitar apoyar las manos abiertas en la camisa húmeda y acariciar la tela mojada.
Alejandro intensificó el beso, deslizando la mano por los mechones aún mojados, explorándole la oreja con el pulgar, y le echó la cabeza hacia atrás para poder buscar con la boca la columna temblorosa de su garganta.
–Yo… no… no deberíamos –logró balbucear ella al notar cómo le deslizaba la camisa por los hombros y le bajaba las tiras del sujetador.
–¿Por qué no? –susurró él–. ¿No quieres que te enseñe el efecto que tienes en mí?
–Yo… –el erótico roce de los dedos masculinos sobre sus senos le entrecortó la respiración, y casi se olvidó de lo que iba a decir–. Alejandro…
–No me digas que no lo quieres tanto como yo –insistió él, en un tono más suave y sensual, descendiendo hasta los senos y rodeándolos con la lengua.
Isobel gimió cuando él cambió la lengua por los dientes y se metió un pezón erecto en la boca, pero intentó recordar las razones por las que no debían seguir adelante. Sin embargo, cuando él la sujetó por ambas nalgas y la pegó contra él, haciéndole sentir la inconfundible presión de su erección en el vientre, las piernas le flaquearon y la mente se le quedó en blanco.
–¿No? –murmuró.
–Oh…
Le era imposible decir las palabras que quería decir, y Alejandro, con una exclamación triunfal, la alzó en brazos.
–Te deseo –le dijo enterrando la cara en el hueco de la garganta–. Déjame demostrártelo.
Le buscó la boca con la suya a la vez que la llevaba en volandas hacia el dormitorio. Tanto la camisa como el sujetador habían desaparecido y, aparte del diminuto trozo de encaje negro, estaba desnuda en sus brazos.
Alejandro la tendió en la cama, se quitó la camisa y se tumbó a su lado. La besó de nuevo mientras ella trataba de desabrocharle el cinturón.
La deliciosa provocación de los senos femeninos contra su pecho casi le hicieron perder por completo el control. El deseo de separarle las piernas y penetrarla era casi irresistible, pero quería que ella disfrutara tanto como él.
En el caso de Isobel, una vocecita seguía insistiendo en algún rincón coherente de su mente de que aquello no podía pasar. Nunca había sido una mujer promiscua y, aparte de David, no conocía a ningún otro hombre.
Pero al notar cómo él se bajaba la bragueta y los pantalones no pudo resistirse a intentar confirmar lo que su subconsciente le estaba diciendo que no podía ser cierto. Sin embargo, el calor que latió en sus manos era demasiado real y potente. Alejandro se bajó los pantalones por las piernas, dejando al descubierto una potente erección.
Cuando ella le acarició el sexo con la mano, él contuvo el aliento, sintiendo que estaba quedándose casi sin oxígeno.
–Cara, ten cuidado –protestó con voz pastosa–. Si sigues así, no sé si podré controlarme.
Isobel se humedeció los labios con la lengua.
–Pero te gusta, ¿no? –preguntó ella.
Alejandro soltó una risa grave.
–Sí, me gusta, mucho –reconoció él con toda franqueza, pero le sujetó ambas manos y la alzó por encima de la cabeza–. Yo también quiero acariciarte, por todo el cuerpo.
Isobel tembló. Tenía el cuerpo en llamas de excitación, y cuando él le bajó las braguitas de encaje por las piernas no sintió nada de vergüenza.
Por primera vez en su vida disfrutaba de su desnudez y de la reacción de Alejandro ante su cuerpo. Con David, nunca se había sentido así, algo que tardó mucho tiempo en entender.
Alejandro bajó la cabeza y enterró la cara entre los suaves rizos del pubis, buscándola con los dedos y separando los pliegues húmedos entre las piernas. Estaba húmeda, muy húmeda y excitada, descubrió él, pero no pudo evitar la sensación de estar seduciendo a una mujer inocente. ¿Y por qué le resultaba tan imposible de resistirse?
Isobel separó las piernas casi involuntariamente. Las sensaciones que Alejandro despertaba en ella la debilitaban y le hacían desear más. Le costaba respirar. Y cuando la lengua masculina ocupó el lugar de sus dedos, penetrando entre los pliegues de su sexo, Isobel no pudo evitar el grito ronco que salió de su garganta.
Isobel estaba al borde de la incoherencia, necesitando únicamente mitigar las sensaciones que se habían apoderado de ella. Entonces Alejandro levantó la cabeza y la besó en la boca. Después, sentándose a horcajadas sobre sus muslos, acarició su punto más sensible con su miembro viril.
–Tengo que hacerte mía, cara –susurró roncamente.
Y con una facilidad envidiable, le separó de nuevo las piernas y se adentró en ella dejándose envolver por su cuerpo.
Era casi como hacerle el amor a una mujer virgen, y entonces Alejandro sintió un profundo desprecio por su ex marido.
Después, deslizando las manos bajo las nalgas femeninas, la alzó y se encajó en ella más profundamente. Sorprendentemente, ella lo aceptó rodeándole las caderas con las piernas. De todas las mujeres con las que había hecho el amor, ella era la más apasionada, y quiso prolongar al máximo la búsqueda del placer más absoluto.
Pero la apasionada reacción de Isobel enseguida lo llevó a acelerar el ritmo, e incluso sus grititos de placer no hacían más que excitarlo cada vez más.
Intentó retener el control, pero sabía que era una batalla perdida. Cuando notó las convulsiones femeninas a su alrededor y se sintió empapado en su esencia, no pudo contenerse más y con un gemido final se rindió al bendito placer de su orgasmo.
Por fin el cuerpo de Alejandro dejó de temblar y él se hizo a un lado para que Isobel pudiera respirar mejor. Entonces un sonido estridente se adentró en su cerebro.
Lo oyó pero no lo reconoció, o quizá no quiso reconocerlo, pero el sonido continuó insistente y él se vio obligado a identificarlo: era su teléfono móvil.
Tenía la cara enterrada en la almohada junto a la cabeza de Isobel, y deseó con una intensidad casi paranoica que alguien apagara el maldito teléfono. Por fin recordó que el teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta, y su chaqueta en el suelo del salón.
Mascullando una maldición, Alejandro se levantó.
–¿Qué es ese ruido? –preguntó Isobel volviendo la cabeza hacia él–. ¿Qué haces? –preguntó al verlo en pie–. No quiero que te vayas.
–Créeme, yo tampoco quiero irme –le aseguró él con toda sinceridad, tomándole una mano y llevándosela a la boca. Brevemente le acarició la piel con la lengua y después añadió–: Es mi móvil.
Isobel frunció el ceño.
–¿Tu móvil?
–Sí, mi móvil –dijo él buscando los pantalones. Saltando sobre una pierna, empezó a ponérselo–. Perdona, querida. Seguro que es mi padre, y cuando me llama y no contestó se lo dice a mi madre y ella se preocupa –alzó las cejas a modo de disculpa–. Los dos se preocupan. Creen que Londres es un lugar peligroso.
–No tan peligroso –protestó Isobel apretando los labios.
–Cierto –dijo él abrochándose los pantalones.
Y con una sonrisa, salió del dormitorio.
Era su padre, y no únicamente para interesarse por el bienestar de su hijo. Esta vez, la noticia hizo que Alejandro cerrara los ojos en un gesto de frustración. Una semana antes, su padre ya le había llamado por el mismo motivo, y ahora parecía que la situación, en lugar de mejorar, había empeorado.
–Pero ¿no puede ocuparse Anita? –dijo Alejandro con impaciencia–. Por el amor de Dios, padre, Miranda sólo tiene diecinueve años.
–Anita dice que ya no puede más. Y que tu viaje a Londres no ha hecho más que exacerbar el problema. Miranda no hace caso a nadie, ni a Anita ni a su psicólogo –su padre se interrumpió–. Tengo entendido que hoy has tenido tu última reunión, ¿no? Sé que tenías intención de volar a París, pero creo que es importante que vuelvas, Alejandro. Tienes que intentar que entre en razón.
–Yo no soy psicólogo, papá –dijo Alejandro pasándose los dedos por el pelo.
–Pero eres al único a quien hace caso –declaró Roberto Cabral–. Por favor, Alejandro. No me obligues a suplicarte –dijo antes de despedirse y colgar.
Alejandro estaba cerrando el teléfono cuando vio a Isobel en la puerta. Ésta se había cubierto de nuevo con la camisa, pero la tela apenas le llegaba a los muslos e iba descalza.
–¿Qué pasa? –preguntó ella sin comprender.
–Era mi padre –dijo él metiéndose el teléfono en el bolsillo–. Por desgracia, tengo que volver a Río de Janeiro en el primer vuelo.
Isobel sintió que se le caía el estómago a los pies.
–¿A Río de Janeiro? –preguntó con una terrible sensación de abandono.
–Me temo que sí.
–¿Ha pasado algo? ¿Tu madre? ¿Está enferma? –no entendía qué otra cosa podría ser tan urgente.
–No –Alejandro hizo un esfuerzo para pasar junto a ella sin abrazarla como deseaba–. Es por negocios –mintió yendo al dormitorio a recuperar el resto de su ropa–. Aunque mi padre se retiró hace tiempo, sigue teniendo mucho interés en los asuntos de la empresa.
Isobel se mordió el labio.
–Ya veo.
Alejandro estaba seguro de que no era así, pero no podía contarle nada más.
–No pongas esa cara. Quiero volver a verte. Es sólo que…
–Negocios –terminó ella con tono cansado–. Lo sé. Más vale que te des prisa. No querrás perder el avión.
Alejandro terminó de abrocharse la camisa y la miró dolido.
–No hables con tanta amargura, Isobella. Si hubiera alguna forma de librarme de este compromiso, lo haría.
–Sí, ya.
Era evidente que no le creía, pero Alejandro no quería que las cosas terminaran así.
–Volveré. Volveré a Londres. Esto no es el final, te lo prometo.
Isobel apretó los labios y movió la cabeza. Quería creerlo, sí, pero que tuviera que dejar el país justo después de hacerle el amor parecía una mala pasada del destino.
–No importa –dijo ella.
Pero Alejandro no podía dejarlo así.
–Claro que importa –dijo él calzándose–. No quiero que pienses que no me importas.
–¿Y te importo? –preguntó ella con los dientes apretados, perfectamente consciente de que él diría cualquier cosa para tranquilizarla.
–Claro que sí –Alejandro la miró con intensidad unos momentos, porque sabía que, si se acercaba a ella y volvía a rozarla, no la podría soltar–. No creas que no soy consciente de mis… responsabilidades –un ligero rubor le cubrió las mejillas–. Tienes derecho a dudar de mí. He sido muy temerario, ahora me doy cuenta. Debería haber tomado precauciones, pero…
La exclamación de angustia de Isobel lo obligó a callar.
–No, no –le ordenó ella–. No digas ni una palabra más. Dios mío, casi me engañas, en serio –le dijo con vehemencia–. Puedes guardarte tus preocupaciones. No tienes que preocuparte por mí. Sé cuidarme sola.
–Isobella…
–Y no me llames así. Me llamo Isobel –se sujetó los bajos de la camisa como para protegerse–. Vete, por favor. Antes de que alguno de los dos digamos algo de lo que nos arrepintamos.
–Isobel, por favor.
–No.
A ella se le entrecortó la voz, pero cruzó los dedos para que no se diera cuenta. No podía desmoronarse delante de él. ¡No! Aunque eso era lo que quería, gritar sus sentimientos de traición a los cuatro vientos.
En lugar de eso, caminó con pasos firmes hacia la puerta, negándose a mirarlo.
–Querida, por favor –dijo él angustiado.
Pero ella se limitó a negar con la cabeza.
–Que tengas un buen viaje –logró decir por fin, abriéndole la puerta para que saliera.
Después la cerró tras él y echó el cerrojo antes de dejar que las lágrimas le cayeran desesperadamente por las mejillas.