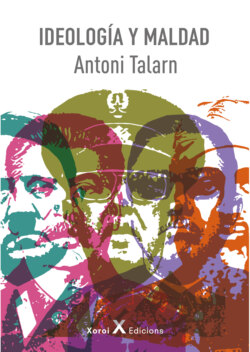Читать книгу Ideología y maldad - Antoni Talarn - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. El mal según Roger Armengol
ОглавлениеEn no pocas ocasiones los estudiosos de los temas sociales podemos caer en un error epistemológico muy relevante: el de analizar los procesos observados sin tener en cuenta la vivencia de aquellos que los experimentan. Cierto es que no faltan las encuestas, las entrevistas y las declaraciones de los implicados pero, al menos, en algunos terrenos de estudio, estas informaciones apenas son tenidas en cuenta, publicadas o valoradas por los profesionales en cuestión. En este sentido, los literatos como Stevenson, nos aventajan por goleada, puesto que permiten a sus protagonistas expresarse con claridad.
Por ejemplo, en la psicopatología y psiquiatría actuales2 la inmensa mayoría de artículos, investigaciones y textos no dan la palabra a las personas de las cuales se ocupan. El criterio biomédico imperante concibe el trastorno mental como un desajuste estrictamente biológico y, en consecuencia, considera que el sujeto nada tiene que aportar sobre su padecer. Este modelo procede del mismo modo con el enfermo canceroso que con el esquizofrénico: no se le pregunta la opinión a propósito del cómo y el porqué de su enfermedad. Una persona lega en medicina que sufre cáncer no puede decirnos nada sobre la mutación celular, la efectividad de la radioterapia o la recidiva de la enfermedad. Pero un ser humano con esquizofrenia sí puede ilustrarnos, y mucho, sobre en qué consiste tal padecer, qué cree que se lo ha causado y qué puede atenuarlo o acentuarlo. No se cae en la cuenta de que la voz de los pacientes con trastornos mentales puede enseñar tanto, o más, que el más erudito de los manuales y el más sofisticado ensayo de investigación.
Viene esta reflexión a cuento porque, en nuestra opinión, muchos de los posicionamientos académicos sobre el mal están demasiado alejados con respecto a aquellos que pueden dictaminar con mayor precisión en qué consiste, es decir, los damnificados, las víctimas. Sin duda, se puede aprender mucho de la lectura de los libros de historia, de los manuales de sociología y de las grandes obras filosóficas. Pero, aunque no se le puede exigir al testigo o la víctima la objetividad del historiador, tampoco se puede obviar su relato, si se desea obtener un conocimiento lo más cabal posible sobre aquello que se está estudiando.
En este sentido, Armengol, autor en el que basaremos esta parte de nuestro recorrido, tal y como ya reseñamos en la introducción, cierra un ciclo de cuatro textos3 con una definición del mal tan contundente como audaz:
[…] el mal es el dolor4 y el daño […] puesto que nadie los quiere. […] El dolor es el mal tanto si nos llega a causa de la voluntad de un congénere como si lo sufrimos debido a una enfermedad o a consecuencia de un accidente. De este modo, el mal queda propuesto en razón de quien lo padece con independencia de la causa que lo ocasiona5.
Al hilo de esta definición cae por su propio peso una distinción fundamental: una cosa es «el mal» y otra «la maldad». El mal sería el dolor, venga de donde venga y la maldad, una acción humana que provoca un daño o un dolor que podrían ser evitables.
Es obvio que nadie desea ningún tipo de dolor o daño, incluyendo aquellos que puedan derivarse de los fenómenos naturales o accidentales. Pero, como ya avanzamos, no podemos aplicar el concepto de maldad al daño que proviene de, pongamos por caso, una inundación, la caída de un rayo o un acto médico imprescindible para sanarnos. En este sentido, Garzón (2004) nos ayuda a distinguir entre las catástrofes, males o desgracias producidas por causas naturales que escapan a nuestro control y las calamidades, desgracias que resultan de acciones humanas intencionales, no fortuitas, que podrían ser evitadas. Más adelante volveremos sobre este punto, al revisar las estrategias que empleamos para justificar las calamidades que provocamos.
Volviendo a la definición de Armengol decíamos que se trata de una interpretación contundente. Contundente porque está muy lejos de las especulaciones filosóficas que, en muchas ocasiones, se centran en divagaciones, no exentas de interés, como la paradoja de un dios benevolente que consiente la presencia del mal en la tierra o la relación entre libertad y mal, por poner solo algunos ejemplos.
Contundente, también, porque sitúa la definición del mal en dos vivencias que nadie desea. Ya lo apuntábamos antes y nuestro autor insiste en ello una y otra vez: nadie desea sufrir el dolor y el daño. Este hecho incuestionable permite, por tanto, una definición de alcance universal. Universal en su sentido más absoluto, ya que es obvio que abarca a todos los humanos y al resto de los animales que pueblan nuestro planeta6.
Se podría argumentar, en contra de esta última aseveración, que no es cierto que nadie desee para sí mismo el dolor y el daño, que hay personas que parecen buscar activamente experimentar una o ambas cosas. Se citan, por ejemplo, los casos de masoquismo, de los kamikazes japoneses, de los basij iraníes7 o de los terroristas que se inmolan. También hay quienes han escogido la muerte o la tortura para evitar una traición o un sufrimiento a los allegados más queridos. Todos estos casos podrían verse como pruebas que desmienten la universalidad de la propuesta de Armengol.
Sin embargo, hay que objetar que los masoquistas no buscan el dolor por el dolor. Armengol escribe en tono jocoso pero acertado:
[…] si lo que buscaran los masoquistas fuese el dolor por el dolor lo obtendrían de modo más barato e intenso dándose un buen martillazo en la mano8.
Los masoquistas, ya sean de tipo sexual o no, utilizan el dolor para establecer una relación personal —claramente enfermiza— frente a sus propias insuficiencias y conflictos personales. El dolor es tan solo un medio, nunca un objetivo último.
Por lo que respecta a kamikazes, los basij o los terroristas que se inmolan, todos ellos recibieron un adoctrinamiento que influyó en sus decisiones de modo rotundo. Ello no significa, no obstante, que si pudieran evitarse tal agonía no lo hicieran.
En cuanto a las personas que sacrifican su vida o se someten a sufrimientos como la tortura para salvar a otros, cabe apuntar que todos ellos aceptan el daño que van a sufrir como un mal menor para lograr un fin, supuestamente superior, que consideran no puede ser alcanzado de otro modo. Pero, para ninguno de ellos estas opciones deben ser plato de buen gusto, como resulta obvio.
Sean o no estos argumentos validos o convincentes, lo que parece innegable es que el común de los mortales y todos los animales procuran evitar al máximo padecer el daño y el dolor. Podemos aceptarlos como parte de un proceso necesario, cuando los consideramos ineludibles, como en un acto médico, en un acto defensivo o en un duelo bien elaborado, por ejemplo. Aun así, como dice Armengol, el dolor y el daño en sí mismos nunca nos complacen.
Venían estas explicaciones al hilo de comentar la universalidad de la definición propuesta por nuestro autor. Decíamos, también, que nos parece una definición audaz.
Audaz porque, además de su universalidad, pone la cuestión del mal en boca de aquellos que lo sufren, más que en las palabras de los pensadores y estudiosos que, como nosotros mismos, redactamos textos y revisamos conceptos desde la comodidad de nuestros hogares, adecuadamente pertrechados y relativamente seguros. Como señala Bobbio (1994) la pena de vivir se sustrae a la historia y esta refleja a los poderosos, a los conquistadores. Describe más a los violentos que a los violentados, a los jefes que a los esclavos. Son, mayormente, los Mr. Hyde, más que las niñas atropelladas o los ancianos asesinados, los retratados en los libros de historia, los protagonistas de los documentales y los estudiados por los intelectuales. En este sentido, la definición de Armengol se nos antoja con valor documental, aunque no haya sido este el método empleado por el autor. Documental en el sentido de dar la palabra a los protagonistas de lo estudiado. No cabe duda de que si, como decíamos antes, nos dedicáramos a recoger, grabadora en mano, el testimonio de aquellos que sufren dolor y daño, en especial aquellos derivados del hombre, obtendríamos un relato polifónico pero con un denominador común: «no lo deseaba, hubiese preferido no vivirlo, quiero que esto pare, no deseo que se repita…» y así sin solución de continuidad.
Audaz, decíamos, porque la idea tiene un sello de trascendencia:
Que el mal es el dolor es un principio que no puede discutirse si se atiende a lo que dice todo el mundo en todas las épocas, porque nadie acepta el dolor si se puede prescindir de él. Esta noción del mal es constante y, por consiguiente, ahistórica; constante, dado que atraviesa toda la historia de los humanos9.
Se podría, tras lo dicho, considerar que en otros tiempos se cometieron grandes males, aunque las costumbres y la moral de la época no los contemplasen como tales. Pero, más allá de los juicios históricos que se pudieran establecer, el autor señala que esta concepción del mal puede sostenerse hoy día gracias a que se da por sentado que vivimos en un mundo donde todos los seres humanos deben considerarse como iguales.
Ciertamente para definir el bien y el mal se precisa de un sistema de valores que los determine, que permita discernir una cosa de la otra. Hemos de tener en cuenta, entonces, que el valor fundacional de nuestra época es, sin duda, la igualdad de los seres humanos.
Como es sabido, antes no fue así. La humanidad tuvo que esperar muchos siglos hasta que, tras la Revolución Francesa, se proclamase la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se decía que: «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». No fue hasta 1948 en que se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que de forma explícita se prohíben acciones como: la esclavitud, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y se instauran los derechos de movimiento, propiedad, pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión, educación, nivel de vida adecuado —vivienda, asistencia médica, alimentación, vestido, etcétera—.
Pero los valores cambian con las costumbres y, con ellas, la conciencia moral de las personas. ¿Podría darse el caso, entonces, de que el valor de la igualdad llegase a cuestionarse y hasta a reformularse? Sin duda, puesto que estos valores están basados en pactos de mayorías y acuerdos de carácter social, bases que, ciertamente parecen de arenas movedizas (Safranski, 1997). Pero si así fuese, solo cabría considerarlo como un retroceso en el progreso de la humanidad, porque consideramos que la igualdad no es algo que ha de quedar circunscrito a nuestra época, sino que va más allá de la misma y no tiene vuelta atrás. De momento, afortunadamente, solo los más perversos proclaman la superioridad de unos sobre otros, y la igualdad es un valor incuestionable, aunque lamentablemente no universal.
Cabe apuntar, aunque ya pueda deducirse de lo dicho, que esta definición del mal va más allá de lo que se considera legal o moral. En nombre de la legalidad se han cometido y se siguen cometiendo grandes tropelías, como la pena de muerte, la matanza de ballenas o los desahucios domiciliarios de los más desfavorecidos. Por lo que respecta a la moral, hay que señalar que esta no es ni universal ni igual para todos. La conciencia moral se configura en base a ciertos sentimientos; no es ajena a las costumbres, ni a los productos de la razón —creencias, ideologías, justificaciones— o de la sinrazón —delirios, deseos, fantasías—. La conciencia moral, entonces, puede ser algo muy particular, subjetivo, y estar sometida a errores.
Por ejemplo, para los psiquiatras del sur de Norteamérica del siglo XIX, lo que era una inmoralidad no era la esclavitud, sino el no aplicar tratamiento curativo a los esclavos que querían huir, puesto que se los consideraba enfermos mentales afectos de drapetomania (Bynum, 2000). Para el capitalismo actual no es inmoral que las empleadas del textil de la India, México, Bangladesh y otros países trabajen en precarias condiciones y como esclavas por unos pocos dólares al mes (Dusster, 2006). Para el Estado español no es inmoral que, en caso de impago hipotecario, el banco se quede el inmueble y el deudor desahuciado siga manteniendo la deuda con la entidad bancaria.
Confiar, exclusivamente, en la conciencia moral, la virtud, la bondad, la humildad, el raciocinio o los buenos sentimientos del ser humano es una quimera. No porque no existan, que sí lo hacen en la inmensa mayoría de las personas, sino porque la historia nos ha mostrado que, en no pocas ocasiones, estos no salvaguardan a los demás del daño y el dolor, es decir, del mal. La fe en nuestra parte Jekyll puede que nos sea necesaria, pero, lamentablemente, no nos resultará suficiente, como le sucede al protagonista de la historia de Stevenson y a la humanidad en general.
Puede formularse, entonces, dado que todos somos iguales, un deber no relativo: el deber de no dañar al otro y el de evitar ese daño si nos es posible. Armengol escribe:
Una ética elemental o primordial para nuestra época tendría que estar basada en el imperativo del respeto a todos para no causar dolor y daño, el mal. Tendría que ser una ética del deber, determinado por las consecuencias del mismo10.
Armengol coincide aquí con Adorno, el filósofo —amén de músico, psicólogo y sociólogo— en la idea de un imperativo categórico negativo. Adorno (1966) escribe:
Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico (…) el de orientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante. (En este imperativo)… se hace tangible el factor adicional que comporta lo ético. Tangible, corpóreo, porque representa el aborrecimiento, hecho práctico, al inaguantable dolor físico a que están expuestos los individuos11.
Por tanto, el mal es algo que no se debe repetir, su evitación es exigible. Hay que oponerse a cualquier tipo de mal, erradicarlo en lo posible. Estas condiciones de actuación no parten de la idea del bien, sino del quebranto que deviene de la maldad. Tampoco se basan en la confianza en la razón propia, sino en la contemplación del mal producido. Como señala Bonete (2017) es una ética heterónoma, no autónoma. Este imperativo es universal, es un mandato que afecta a toda la humanidad.
Siguiendo con la ética, nuestro autor se sitúa claramente en la estela de Alberoni (1981) y Lindner (2006) al proponer una ética igualitaria, basada en los derechos humanos y rechazar la escala vertical del valor humano, en la que habría personas o grupos que poseerían más valor que otros, tal y como sucedía en la Edad Media o en la antigua Grecia.
Este derecho a la igualdad no depende de ninguna característica individual, no se basa en hechos, ni en la errónea idea de que todos los seres humanos son idénticos en todos sus rasgos particulares, porque es obvio que no lo son. Es una idea moral, independiente de las aptitudes y condiciones de cada cual. Como señala Singer:
El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos; es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos12.
No son las características propias de cada cual —inteligencia, fuerza, personalidad, habilidades, raza, genero, edad, clase social, etcétera— lo que determina cómo debe tratarse a una ser humano, sino su condición de humano. Esa condición nos unifica a todos.
Por desgracia, esta ética igualitaria aún es incipiente en muchos lugares del mundo y son millones los que viven sometidos a condiciones degradantes y humillantes que les causan graves males.