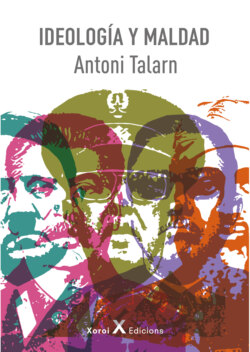Читать книгу Ideología y maldad - Antoni Talarn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеEl mundo es justamente el infierno y los hombres son, por una parte, las almas atormentadas y por otra, los demonios.
Schopenhauer, 1851
Los sentidos y la conciencia nos conectan con el mundo. Este nos ofrece la posibilidad de conocer y valorar una infinidad de estímulos, algunos de los cuales nos pueden llevar al estremecimiento: los que se asocian con la belleza y los que lo hacen con la maldad. Belleza y la maldad nos sumergen en una plétora de reacciones, emociones y sentimientos de los que no es posible sustraerse sino con un esfuerzo más o menos sostenido de la atención y la voluntad.
La belleza es considerada en cuanto tal de modo diferencial en función del sujeto que la experimenta, ya sea como creador o como espectador. La subjetividad de cada cual, la formación cultural e intelectual, las aptitudes, los aprendizajes y demás condicionantes, muchos de ellos de orden socioeconómico, configuran el gusto particular de cada uno. Sería muy difícil, si no imposible, llegar a acuerdos unánimes con respecto a la belleza. ¿Cómo poner de acuerdo a un amante del supuesto arte del toreo con quienes, como nosotros, lo consideramos y una aberración ética y estética? La variedad de cosas bellas que las personas podemos llegar a describir son tantas, quizá, como narradores pudiéramos encontrar.
Sin embargo, creemos que este acuerdo sería viable por lo que respecta a la maldad, al menos entre las víctimas1. ¿Habría quien dudase ante la posibilidad de evitar una muerte lenta y dolorosa a manos de un congénere más fuerte? ¿Aceptaría alguna persona ser violada por una horda de bárbaros? ¿Acaso no huiríamos, si fuese posible, antes de ser torturados? ¿Toleraríamos, sin más, que nuestros hijos fuesen secuestrados y vendidos en el mercado de la prostitución infantil? Todavía no hemos avanzado una definición operativa del mal, pero no creemos faltar a la verdad si afirmamos que casi todas las víctimas de estas supuestas atrocidades estarían de acuerdo con evitar tales males si de ellas dependiese. En torno a la maldad, pues, parece más fácil un cierto acuerdo que con respecto a la belleza.
Sea como sea, no nos parece posible considerarnos ajenos a la maldad. El mal provocado por la humanidad es un drama mudable, poliédrico y ubicuo. Parafraseando a Lavoisier podríamos sugerir que la maldad es permanente, ni se crea ni se destruye, se transforma (Maestre, 2018). Se disfraza, se oculta, muta y se ha convertido, si es que ha dejado alguna vez de serlo, en algo cotidiano, corriente, ordinario. Nos impregna como una atmósfera envolvente cuyo hálito no podemos evitar. Nos afecta a todos. Nadie sale indemne: las víctimas padecen, los testigos —nos indignemos más o menos—, sufrimos sus consecuencias globales, y los victimarios, lo sepan o no, han perdido, en mayor o menor medida, su conciencia moral y una parte de su humanidad, lo que no los hace menos humanos, pero sí más temibles.
Arteta distingue entre el mal cometido, el mal padecido y el mal consentido. Como dice el autor:
Es de suponer, que por fortuna, casi nunca seamos los agentes directos del sufrimiento injusto y, para nuestra desgracia, más probable resulta que nos toque estar entre sus pacientes. Pero lo seguro del todo es que nos contemos, en múltiples ocasiones, entre sus espectadores2.
Es nuestra condición de testigos que no deseamos consentir la que nos permite y apremia a reflexionar sobre el mal, en especial aquel derivado de las ideologías y que, por lo general, se suele ejercer de forma grupal.
Al que sufre no le suele ser fácil, salvo excepciones, abstraerse de su situación y posicionarse como estudioso objetivo de aquello que causa su padecer. Tampoco a aquel que teme sufrir, porque vive en unas condiciones demasiado difíciles.
Por tanto, es una cuestión de justicia, urgente y moralmente ineludible, que reaccionemos antes de que la indiferencia, causada por la repetición y, en ocasiones, la distancia, se torne hábito. La abstención es una forma de acción y aunque el mal consentido no sea equiparable al cometido, no por ello deja de ser un mal. Los medios de comunicación nos muestran los horrores del mundo, pero en la mayoría de ocasiones nos quedan lejos, muy lejos de casa. La distancia respecto al dolor ajeno y la visión reiterada del mismo fomentan una respuesta tenue, de rápida disolución. Cuando la maldad afecta a quienes son nuestros vecinos sucede algo parecido: nos indignamos, nos conmovemos y nos manifestamos con más brío, aunque aplicamos aquella ley que dice que la vida sigue y, a los pocos días, desalojamos de nuestra mente no solo el dolor, sino también los bocinazos de la conciencia que nos invitarían a una reacción más sostenida.
Sin embargo, si nos viéramos en la tesitura del vecino que oye los gritos de pánico de una persona agredida en su rellano, en la del maestro que detecta un acoso escolar o en la del viandante que ve en peligro a un anciano, ¿acaso no se activaría en nosotros un resorte moral que nos impulsaría a hacer algo? No tenemos por qué ser héroes, pero muchos nos sentiríamos obligados — moral y legalmente—, a prestar o pedir ayuda para aquel que la necesita. Por eso, aunque muchas veces el dolor de los otros nos quede lejos, no deseamos ser cómplices ni permanecer silentes. No son pocos los que responden a la maldad colectiva con acciones solidarias, políticas y sociales. Otros muchos llenan las calles de clamores que luego parecen quedar adormecidos o absorbidos por el establishment. Algunos atienden a las víctimas más próximas, en tareas de voluntariado —o profesionales— que expresan una empatía y solidaridad impagables. Nosotros, en base a nuestro oficio, queremos estudiar, filtrar información, escribirla y transmitirla como aportación a la lucha contra el mal.
No se trata, como escribió un tanto cínicamente Javier Marías (2011), de pasarnos la vida atormentados por las infinitas desgracias del mundo, sin poder sentirnos felices, ni por un instante, ante las maldades conocidas a diario. No, se trata de no quedarnos paralizados, de entender y sentir que nada es independiente, de hacer un ejercicio de imaginación que nos permita responsabilizarnos de nuestros actos, comprender que algunos de ellos repercuten de forma negativa en los otros. Todos formamos parte de una cadena y es necesario estar al corriente sobre qué lugar ocupamos en la misma (Maillard, 2018). La lucha frente a la maldad emanada de ciertas ideologías es una cuestión colectiva, política en el sentido más íntimo de la palabra. Los que vivimos en países más o menos democráticos, debemos, a diario, preguntarnos no solo en manos de quien estamos sino en manos de quien nos ponemos.
Sabemos, por desgracia, que el mal no cesará e ignoramos qué formas tomará en un futuro. Pero intentaremos contribuir a su repudio, a través de su estudio. Como decía Freud (1910), «lo intelectual es un poder» y hoy, como siempre, es urgente ejercitarlo.
Se atribuye a Einstein la frase:
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Y a Martin Luther King la que reza:
Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos; y aquella otra que dice: Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos.
Son, sin duda, aseveraciones muy potentes con las que estamos de acuerdo, si bien coincidimos con Armengol (2010) en que deben matizarse. Sería muy fácil, desde la comodidad de nuestros hogares y la tranquilidad de nuestro entorno, cuestionar a las masas que no se levantaron frente a las injusticias de Hitler, Stalin, Mao, Franco, Pinochet y otros tantos malvados. Pero no podemos esperar comportamientos heroicos en todas las personas sometidas a circunstancias adversas. El miedo es una emoción muy pujante y promueve la huida —o el ataque— frente a la amenaza. En estos casos, el silencio o el mirar para otro lado —huida, evitación— de muchas gentes, más o menos bondadosas, no pueden ser juzgados con severidad. Hay quien sentencia que el testigo mudo, aquel que contempla en silencio el horror en el que unos sumergen a otros, puede considerarse poco menos que cómplice de los victimarios. No estamos de acuerdo, o no lo estamos, al menos, sin considerar con más detalle las circunstancias de cada caso (Arteta, 2010). Otra cosa es, en cambio, el colaboracionismo activo, militante, y la complicidad decidida con la tiranía y la violencia, que no pocos muestran cuando las circunstancias lo promueven.
Puesto que tenemos la fortuna de no sufrir de modo constante los efectos de la violencia desatada, ni de la persecución ideológica, no podemos, no queremos, seguir callados ante tanto sufrimiento, la mayoría del cual, no lo olvidemos, sería evitable.
La violencia y la maldad no son catástrofes del ecosistema ante las que nada podemos hacer. Por eso nos hemos dotado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos3. Pero las buenas intenciones no son suficientes y de ahí que muchas de las situaciones que radiografiamos en el libro Globalización y salud mental (Talarn, 2007) sigan vigentes y hayan ampliado su radio de funesta acción sobre los más débiles y necesitados. En este sentido, lamentamos considerar a este nuevo libro una triste continuación del anterior.
Vivimos en unos años muy convulsos, ciclónicos, cómo diría el gran Stefan Zweig si aún viviera. Europa levanta muros de alambrada física y espiritual ante los que buscan refugio frente al hambre, la guerra, la persecución y el genocidio; la extrema derecha gana cotas de poder y popularidad en todo el continente; la Unión Europea flaquea vergonzosamente y se muestra amnésica ante ideologías y conductas que nos recuerdan un pasado doloroso y no tan lejano. Mientras tanto, Rusia descarrila hacia una pseudodemocracia cada día más beligerante e irrespetuosa con los derechos humanos básicos. En Estados Unidos, Donald Trump rechaza la autoridad del Tribunal Penal Internacional; pretende construir un gigantesco muro en su frontera con el vecino sureño y emplear cualquier medio para que Norteamérica vuelva a ser first, en una enajenada carrera hacia no se sabe dónde. En Sudamérica se extiende la ultraderecha, el crimen organizado y la violencia política. Israel, por su parte, sigue masacrando a los palestinos y amenazando a Irán. En España la corrupción perdura; la extrema derecha gana influencia en las instituciones y se reprime a políticos y artistas. En Asia las cifras del desarrollo económico ocultan formas de esclavitud y tiranía que nos parecerían propias de otras épocas y China arrincona los derechos humanos, mientras dilapida cifras astronómicas en armamento. En Oriente Medio la situación es, desde hace décadas, sencillamente apocalíptica y sus gentes sufren más que nadie los efectos de un terrorismo, estimulado por Occidente, que no conoce fronteras. Gran parte de África sigue olvidada o está siendo degradada ecológicamente y recolonizada por espurios intereses económicos, mientras buena parte de sus habitantes vive en estado de permanente agonía. ¿Cómo no escribir sobre el mal?
Freud (1930) señaló que existen tres fuentes de sufrimiento para el ser humano: la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Dicho de otro modo, aquellas que derivan del poder de la naturaleza, entre las que podríamos incluir la ineludible mortalidad, y aquellas que derivan de la acción propia y la de los demás. A estas últimas fuentes de dolor se consagra este libro.
Sin embargo, procuraremos no caer en el recurso fácil de señalar a los otros como los responsables de todo: son los otros los diabólicos, los enfermos, los perversos, los monstruosos, los culpables, los malos. Muchos autores que citaremos, nos han enseñado que no es la agresividad el problema, sino la violencia, que anida en el corazón de muchos seres humanos. Por eso, aproximarse a la maldad es, en definitiva, aproximarse a uno mismo, en tanto que humano. Etólogos, psicoanalistas, psicólogos, sociólogos y filósofos por una parte, y la historia de la humanidad por la otra, nos demuestran hasta la saciedad la infinita capacidad humana para el ejercicio de la violencia y la maldad. Nada de lo colectivo es ajeno a los individuos. Solo reconociendo la propia inclinación a la agresión podremos comprender la exageración de la misma, esto es, la violencia, que algunos de nosotros podemos mostrar en ciertas ocasiones y circunstancias.
Son muchas las preguntas que suscita el tema de la maldad: ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué sucede en la mente de las personas cuando inician y mantienen actos aterradores, que provocan tanto dolor y sufrimientos a los demás? ¿Es posible distinguir con claridad el bien del mal? ¿Por qué parecen contagiosas las actitudes violentas? ¿Cómo se explica el fenómeno de la guerra, tan omnipresente en la historia de la humanidad? ¿Cómo es posible que regímenes totalitarios y tiránicos hayan contado, y cuenten aún, con tantos seguidores? ¿Por qué consentimos que se produzcan atrocidades, o males aparentemente menores, sin rebelarnos con energía? ¿Cuánto mal puede causar, con su actitud pasiva, aquel que parece, o se considera a sí mismo, un humano de bien? (Arteta, 2010). Y la pregunta más necesaria y definitiva: ¿cómo podemos evitar la maldad, qué podemos hacer para prevenirla?
Desde luego, no tendremos respuestas clausurantes y universales a todas estas cuestiones. La filosofía, la sociología, la etología, la psicología, el psicoanálisis y tantas otras disciplinas aún se esfuerzan por llegar a conclusiones definitivas. Nuestra tarea será ordenarlas, resumirlas y presentarlas al lector para que este llegue a sus propias deducciones. Advertimos, no obstante, que no se encontrará en este texto respuesta para la última de las cuestiones planteadas. Este no es un libro de soluciones. Este es un libro de denuncia, de descripción, y un humilde intento de comprensión, que no de justificación. Nuestro objetivo es revisar cómo las ideologías sostienen las maldades. Dejamos las soluciones para otros, más sabios y más atrevidos que nosotros.
Dicho esto, el viaje del estudio de los horrores colectivos que emprenderemos, seguirá el siguiente camino:
En el capítulo 1 intentaremos dar con definiciones válidas y operativas, al menos para los fines de nuestro estudio, de conceptos que aún generan cierta confusión y precisan de una clarificación más detallada. Agresión, violencia, crueldad y demás términos no pueden usarse de manera indiscriminada so pena de caer en un discurso opaco e ininteligible.
Más ardua resultará la tarea, en el capítulo 2, de definir el mal y la maldad. En esta labor rendiremos pleitesía a la aproximación práctica que efectúa Roger Armengol4 en sus textos sobre el tema (2014, 2018), en el que plantea una definición del mal no relativista y alejada de la idea del bien, que nos resultará fundamental para seguir nuestro camino.
En el capítulo 3 intentaremos colegir el origen y las causas de la maldad, bajo la premisa de que esta última cuestión debe formularse siempre en plural y no en singular. No hay una única causa del mal, excepto la propia condición humana. Pero se puede llegar al mismo por diferentes caminos, aun siendo el resultado muy similar. Asumiendo que ninguna teoría causal será del todo satisfactoria ni explicará toda la casuística, trataremos de centrarnos, como hemos dicho, en la maldad que deriva de las ideologías, dejando para otro momento, quizá para otro texto, aquella que surge de los aspectos psicológicos individuales de los victimarios. Se parte, pues, de la base de que el mal, más allá de otras posibles categorizaciones, tiene una taxonomía nuclear doble:
1) El mal originado por las ideologías tóxicas en sí mismas, —o por la lectura sesgada que algunos hacen de las ideologías que no lo son tanto—, y en el cual victimas, victimarios y testigos lo son en gran numero y
2) El mal originado por el psiquismo más o menos alterado de sujetos individuales, cuyas aberraciones involucran, en general, un menor número de víctimas, victimarios y testigos.
Este libro, como su título indica, está consagrado a la primera de estas categorías.
En el capítulo 4 el lector podrá asomarse a las ideas que sobre el mal han ido desgranando disciplinas tan sustanciales como la filosofía, la etología y la psicología. Será, forzosamente, una mirada introductoria, puesto que cada una de estas materias posee magnos tratados sobre el tema que nos ocupa. Invitaremos al lector a un coloquio, de estilo radiofónico, en el que aparecerán los más diversos eruditos, saltándose las barreras del tiempo y del espacio. Sócrates, Kant, Freud, Fromm, Lorenz o Zimbardo, entre otros, aportarán sus puntos de vista sobre la violencia y la maldad.
Sin embargo, en esta tertulia tan polifónica, no se oirá la voz de la moderna y monopolizante neurociencia. Y ello se debe a que, en la actualidad, padecemos una autentica avalancha, casi una invasión, de textos consagrados a la biología cerebral aplicada a todo tipo de conductas humanas. El gusto por la música, la experiencia religiosa, la infidelidad, la maternidad, la actividad política, el uso del poder, la pasión deportiva, el terrorismo suicida, la psicopatía o la actividad criminal, todo es enfocado desde la neurociencia y con una perspectiva fisiológica, genetista y tan cerebrocentrista, que algunos la califican de «frenología de alta tecnología» (Friston, 2002). No renegamos de estas aportaciones; sabemos que entre ellas hay algunas muy notables como el texto de Pfaff (2015) sobre el altruismo. Pero, en no pocas ocasiones, nos parecen impregnadas de un cientificismo (Peteiro, 2010) un tanto ingenuo. Nos ahorraremos, por tanto, la tediosa labor de describir los mecanismos cerebrales, fisiológicos y genéticos de la agresividad y la violencia, abundantemente reseñados en infinidad de tratados ad hoc5. No tema el lector quedar del todo desinformado sobre estos puntos. En primer lugar, porque en el capítulo 3 ya se habrá encontrado con algunas ideas sobre los mismos; y en segundo lugar, porque, en realidad, lo que la neurociencia tiene que decirnos sobre nuestro tema no es tanto, ni de tanta solvencia, como podría parecer (Peteiro, 2011).
A partir de aquí, se describirán una serie maldades colectivas, no por ello menos dolorosas, a las que se ha dado en llamar «traumas intencionales» (Sironi, 2007). Estudiaremos los totalitarismos y las dictaduras, con sus funestos medios de acción, la tortura, los genocidios, el fenómeno de los niños y niñas soldado, las masacres y la violencia sexual como arma de guerra.
Llegaremos, tras este lacerante periplo, al estudio de lo que hemos denominado «crisis contemporáneas». En el capítulo 11 comentaremos los males derivados de la globalización económica y del neoliberalismo desatado que padecemos en la actualidad. Como dice Arteta deberíamos poder elaborar una «microfísica del mal» que nos permitiera contemplar no solo los males más visibles sino también los más sutiles, que a menudo pasan desapercibidos, pero no por ello dejan de existir. En nuestro análisis del capitalismo actual trataremos de alcanzar este objetivo, señalando cómo el sistema produce un sufrimiento evitable en masas ingentes de seres humanos. Se trata, a menudo, de un mal difuso, ordinario, insidioso y tan perverso que acaba siendo tomado por normal (Arteta, 2010). La pobreza, por ejemplo, derivada de una obvia violencia estructural (Galtung, 1919), no puede dejarse de lado, ya que es una atrocidad comparable a las que habremos estudiado en los capítulos anteriores. Tampoco la corrupción puede ser contemplada como un mal menor. Es un mal social, un daño público que a todos nos compete y cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para el conjunto de la sociedad y, en especial, para los más vulnerables de entre los que en ella conviven.
Tras este análisis del neoliberalismo se revisaran otras maldades evidentes como las derivadas de las nuevas guerras, del terrorismo y del patriarcado6, esta última una ideología que bien podría abarcar gran parte de lo desgranado en todo el texto.
Después, analizaremos uno de los aspectos más atroces que imaginarse pueda: la intolerable maldad que se ejerce contra la naturaleza y los animales. La ideología antropocéntrica y especista, tan cargada de supremacismo como el racismo o el patriarcado, es la responsable de que miles de millones de seres humanos atenten a diario contra la biosfera y se comporten como desalmados ante la inmensa mayoría de animales de nuestro mundo.
El último capítulo, el 16, presentará algunas reflexiones sobre lo compilado hasta ese punto. Como si de un turnaround de blues7 se tratase, intentaremos extraer ciertas conclusiones y lecciones de lo aprendido y revisado a lo largo de nuestro texto, para acabar percatándonos de que aún sabemos poco y son precisos más estudios y mas análisis sobre la maldad humana.
Una nueva advertencia para el lector: cada uno de los capítulos que conforman este texto constituye un campo de estudio colosal. No hay capítulo capaz de abarcar de forma exhaustiva fenómenos como el totalitarismo, la tortura, las masacres, el terrorismo, el neoliberalismo, el patriarcado, el antropocentrismo y demás ismos. Para cada uno de los temas tratados en nuestro texto hay centenares de textos y artículos rigurosos, dedicados en exclusiva a cada tópico mencionado. La lectura de un capítulo en concreto no cierra, en absoluto, el campo de saber sobre el mismo. Más bien al contrario, y, por ello, lo que sí encontrará el lector interesado es un listado de referencias, al final de cada capítulo, que podrán orientarlo si desea una mayor profundización posterior.
Otro aviso: contemplar la maldad no es algo inocuo, pero no tema el lector encontrarse con una cumplida galería de los horrores. No nos dedicaremos a detallar fotográficamente, como suelen hacer muchos textos que tratan esto temas, los relatos de las atrocidades sin par que en el mundo han sido. No es este el propósito de nuestro trabajo. Citaremos, como es lógico, hasta allá donde nos sea necesario, los desmanes de no pocos criminales, tiranos, políticos, perversos y ordinarios, pero no nos entretendremos en la cartografía de sus actos sino en las motivaciones de los mismos. No es preciso hacer zoom sobre la piel de un ser torturado, humano o animal, o de una esclava sexual, para empatizar con su sufrimiento e intentar entender —jamás justificar— cómo y porque se dan estas acciones.
De hecho, como decíamos, numerosos textos sobre la maldad se abren con algún ejemplo de espeluznante crueldad desenfrenada. Quizá lo hagan para someternos a esa peculiar e inquietante sensación de repudio y atracción, propia de la aproximación humana a la maldad que sufren los otros. Por nuestra parte, buscaremos la atención del lector no tanto por las dolientes viñetas que en nuestro trabajo se reflejen, que serán pocas, sino a través del interés que pueda despertar el estudio analítico de los tipos de maldades, sus causas y sus ejecutores.
No nos resistimos, sin embargo, a presentar, antes de que zarpe esta empresa, un ejemplo de maldad que nos pueda servir como una especie de hilo conductor al que referirnos de vez en cuando y que ilustre algunos de los conceptos, matices y detalles que vayamos hallando en nuestra navegación. Ignoramos si nos será del todo útil como prototipo o paradigma, pero creemos que se acercará a tal condición. A diferencia de otros autores, emplearemos para tal propósito no una escena o situación real, sino una obtenida de la ficción. Cierto es que se trata de una obra de ficción que versa sobre un individuo trastornado, llamémosle así, y no sobre el efecto que una ideología, o un cargo de poder, podría poseer para transformar la conducta de las personas. No faltan los casos reales de este tipo de transformaciones, como el de Kamuzu Banda (1905-1997), tirano de Malawi, que modificó radical y espectacularmente su moral y su conducta tras la llegada al poder (Lechado, 2016). Pero hemos decidido emplear una obra literaria en la medida en la que la misma nos puede resultar más próxima, por conocida y bien relatada, que otras historias reales, pero más lejanas.
Este ejemplo no es otro que el inolvidable personaje del Dr. Henry Jekyll y su alter ego Mr. Edward Hyde. Nosotros actuaremos, en la medida de nuestras posibilidades, como el otro protagonista central de la novela: el abogado Gabriel John Utterson, amigo del Dr. Jekyll e investigador del drama que se desarrolla ante sus ojos. Seremos Mr. Seek8 en busca de Mr. Hyde, como agudamente escribió Stevenson (1886).
Como el texto es de sobras conocido9 no corresponde aquí efectuar un resumen del mismo. La trama es de dominio público y pocos son los que ignoran qué representa la figura del Dr. Jekyll. Ni más ni menos que alguien que se ha descubierto, antes de que Freud pudiera ponerle en sobre aviso10, portador de dos naturalezas en su conciencia: una, noble y justa, dedicada al trabajo y al saber; otra, ruin y pérfida, con la capacidad de ejercer las más resabiadas maldades y de entregarse con fervor a todo tipo de licencias morales:
Fue en el terreno de lo moral y en mi propia persona donde aprendí a reconocer la verdadera y primitiva dualidad del hombre. Vi que las dos naturalezas que contenía mi conciencia podía decirse que eran a la vez mías porque yo era radicalmente las dos…
Utterson, lo recordará quien haya leído la novela, es un hombre adusto, más bien frío y reservado, pero tolerante y bondadoso. Se comporta, a todas luces, con cierto nivel de represión en sus impulsos y deseos, como lo atestigua el hecho de que:
[…] aunque le gustaba el teatro, no había traspuesto en veinte años el umbral de un solo local de aquella especie.
Pero, al mismo tiempo, posee un buen contacto emocional consigo mismo ya que:
[…] meditaba, no sin envidia a veces, sobre los arrestos que requería la comisión de una mala acción, y, llegado el caso, se inclinaba siempre en ayudar en lugar de censurar.
Utterson es, por tanto, un hombre autocontrolado, quizá reprimido, pero íntegro y no ciego ante sus pasiones. Conoce, en cierta medida, aquello que constituye el alma personal y a lo que se va a enfrentar: la dualidad del ser humano, su capacidad para el bien y para el mal. No rehúye su autoexamen, no cierra los ojos, incluso es capaz, ante la visión de la maldad ajena, de reflexionar con profundidad en busca de la propia:
Y el abogado asustado por sus pensamientos, meditó un momento sobre su propio pasado rebuscando en los rincones de la memoria por ver si alguna antigua iniquidad saltaba de pronto a la luz como surge un muñeco de resortes del interior de una caja de sorpresas. Pero su pasado estaba hasta cierto límite libre de culpas.
Lo que no sabe Utterson es hasta qué punto las fuerzas anímicas se pueden llegar a extraviar, perdiendo toda prudencia y mesura. Será el Dr. Jekyll el que se lo mostrará. Utterson, como todos nosotros, se sentirá tremendamente atraído y horrorizado, a partes seguramente no iguales, ante la manifestación de lo perverso presente en el ser humano.
Stevenson no se entretiene a relatar cuales son las tropelías de Mr. Hyde, a excepción de un golpetazo a una niña y de un asesinato, pero de su relato no es difícil deducir que estas debían ser de lo más variadas. Tras ingerir la pócima que desveló su vertiente malvada por primera vez, Mr. Hyde dice:
Había algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente nuevo, agradable. Me sentí más joven, más ligero, más feliz físicamente. En mi interior experimentaba una fogosidad impetuosa, por mi imaginación cruzó una sucesión de imágenes sensuales en carrera desenfrenada, sentí que se disolvían los vínculos de todas mis obligaciones y una libertad de espíritu desconocida, pero no inocente invadió todo mi ser.
Quizá no sea por casualidad que la primera noticia que Utterson recibe sobre esta manifestación de malignidad sea el atropello citado, y posterior abandono, de una niña en plena calle. Mr. Hyde es el responsable de tal indignidad y no se inmuta ni ante una criatura maltrecha:
Todos sus actos y sus pensamientos se centraban en sí mismo, bebía con bestial avidez el placer que le causaba la tortura de los otros y era insensible como un hombre de piedra.
Por ello es factible pensar que Mr. Hyde no poseía freno ante nada, ni ante los niños, ni ante los ancianos, ya que su impulso homicida se verifica en el asesinato, a bastonazos, de un noble provecto. Sin embargo, Stevenson no se olvida de recordarnos cuan titánica es la lucha entre el bien y el mal. Una lucha que se desarrolla en dos frentes: el exterior y el interior. Desde el exterior vemos como Utterson, creyendo que Jekyll y Hyde son dos personas diferentes, trata, con cierto éxito, de convencer a su amigo Jekyll para que no mantenga tan estrechas relaciones con Hyde, ese ser espectral, cuya sola presencia inspira desazón, miedo y sudores fríos. Desde el interior asistimos a la lucha del buen Dr.Jekyll contra su parte Hyde, que no es poca. Él, mismo escribe:
Me he propiciado un castigo que no puedo siquiera mencionar. Pero si soy el mayor de los pecadores, también soy el mayor de los penitentes. No sospechaba yo que en la tierra hubiera lugar para tanto sufrimiento y para tanto terror.
En su desesperación el Dr. Jekyll se encierra, se propone no tomar la pócima que lo convierte en Mr. Hyde y cuando percibe que ese otro Yo esta fuera de control se desespera ante el horror de su desgracia. Desde una perspectiva freudiana, no es difícil pensar en una batalla entre el Superyó (Jekyll) y el Ello (Hyde), o entre las instancias de Eros y Tánatos. Pero no es un combate de apariencia neurótica, en la que habría más culpa e intentos de reparación11, ni tampoco esquizofrénica, como sugieren algunos, ya que en la psicosis no se daría tan plena conciencia de los actos cometidos o estos serían reinterpretados a la luz del delirio, cosa que no sucede en este caso. ¿De qué se trata entonces? ¿Qué le sucede al Dr. Jekyll? Aquí radica para nosotros la grandeza de la novela. Jekyll no es un enfermo, no es un loco, no es un perverso, ni un demente. Jekyll es un hombre normal y corriente, un hombre como otro cualquiera. Aunque es posible observar el dolor de Jekyll, Stevenson nos sugiere, jugando con el nombre del protagonista, compuesto de Je + Kill, —es decir, un Yo que mata—, que el trasunto del personaje no está en una patología, sino en su propia esencia nominal, en su misma humanidad. Por eso, Jekyll, el noble doctor, es claramente responsable de lo que le sucede, y así lo manifiesta en diferentes ocasiones:
Aquella noche llegué al fatal cruce de caminos. Si me hubiera enfrentado con mi descubrimiento (el conocimiento que la pócima alteraba su personalidad y su físico) con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento impulsado por aspiraciones piadosas o generosas todo habría sido distinto, y de esas agonías de nacimiento y muerte habría surgido un ángel y no un demonio. Aquella poción no tenía poder discriminatorio. No era diabólica ni divina….
Jekyll, de un modo plenamente consciente, es sabedor de que ha realizado, ante las posibilidades que le abre su descubrimiento, una elección. Una elección que se basa en su vida, en cómo la siente dadas sus circunstancias12 y en su carácter:
En aquellos días aún no había logrado dominar la aversión que sentía hacia la aridez de la vida del estudio. Seguía teniendo una disposición alegre y desenfadada y, dado que mis placeres eran (en el mejor de los casos) muy poco dignos y a mí se me conocía y respetaba en grado sumo, esta contradicción se me hacía de día en día menos llevadera. La agravaba, por otra parte, el hecho de que me fuera aproximando a mi madurez. Por ahí me tentó, pues, mi nuevo poder hasta que me convirtió en su esclavo.
Así se llega al punto final y trágico de la historia. Mr. Hyde acaba por vencer los atormentados esfuerzos del Dr. Jekyll para no sucumbir a la tentación del mal:
Todo parecía apuntar a lo siguiente: que iba perdiendo poco a poco el control sobre mi personalidad primera y original, la mejor, para incorporarme lentamente a la segunda, la peor.
Cuando el Dr. Jekyll quiere retomar el control ya no puede:
[…] quizás eligiera con reservas inconscientes porque ni prescindí de la casa del Soho (refugio de Mr. Hyde), ni destruí las ropas de Edward Hyde, que continuaron colgadas en el interior de su armario.
Esas ropas en el armario, que podríamos tomar como símbolo de sus reservas, no tan inconscientes, son las ropas con las que Jekyll —y Hyde— finalmente morirán y pondrán fin a su suplicio, y al de los demás, aquellos que tenían la mala suerte de tropezarse con Mr. Hyde.
En definitiva, Stevenson nos muestra que lo fáustico puede habitar en nosotros, al lado de nuestras virtudes, y no parece conveniente despertarlo o recurrir al mismo en exceso. Una vez invocado, su avance puede ser más o menos lento, más o menos circunstancial, pero puede llegar a dominarnos y a perjudicarnos, a nosotros mismos y a los demás. Por eso el Dr. Jekyll escribe en su postrer misiva que morirá como un desventurado. No fue la pócima la que le trajo la desventura, sino que esta llegó de la mano de sus afanes y contradicciones. A lo largo de este texto veremos cómo las ideologías pueden, según en qué circunstancias, despertar lo más mortífero de cada cual.
Desventuradas son, también, las víctimas de la maldad humana, que sufren en sus vidas aquello que no merecen y desventurados, cómo no, aquellos que las provocan, quienes se han dejado arrastrar, hasta perder la conciencia moral, por su Mr. Hyde particular.
Frente a tanto dolor es necesario aprender, aprender y aprender, y poder pensar sobre la violencia y la maldad, sin que ni el horror, ni la espontánea empatía con las víctimas nos impidan hacerlo (Zizek, 2008). Aprender y pensar, para sacar a relucir, o intentarlo al menos, las condiciones determinantes de esta faceta de la humanidad escondida —Hyde— y, a la vez, tan cotidiana.