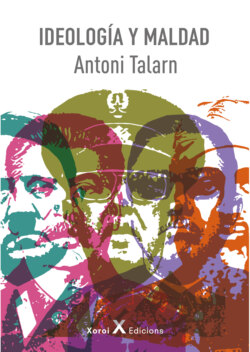Читать книгу Ideología y maldad - Antoni Talarn - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo
ОглавлениеCon estos párrafos iniciales que el autor ha tenido la gentileza de concederme, inicia el lector la consulta de una guía de viaje al corazón de las tinieblas. Solo al final del recorrido sabremos si el barquero nos devuelve a la vida como hizo con Odiseo o si la espesa oscuridad establece la residencia definitiva de nuestra alma.
Quién conozca al autor podía presumir tal empresa, la propia nel mezzo del cammin di nostra vita, como le aconteció al Dante, el descenso al Inferno con la expectativa de salir del vórtice por el otro lado hacia la superficie y la luz. Sin embargo, cuando el torbellino del mal que tan bien supo interpretar Botticelli nos engulle, flaquea la esperanza: ¿hay un faro más allá, aparecerá una mano tendida?
El título del texto que el lector tiene entre manos sugiere un parto gemelar, el nacimiento al unísono de la idea y el mal: propone el supuesto de que eidos y maldad sellarían un pacto de consanguinidad desde el origen, una dualidad inevitable como la de la luz con la oscuridad, el día y la noche, Eros y Tánatos, salud y enfermedad, la vida y la muerte. El ser capaz de idea, de pensamiento, de reflexión, de vuelta sobre sí mismo, se constituye a su vez como el gran arquitecto del horror, el hacedor del Pandemónium.
El autor, movido por el texto de Stevenson, toma el testigo de Jekyll y Hyde para reseguir, en una carrera que no tiene fin, la peripecia del funambulista humano sobre al alambre entre el bien y el mal, con una mano tendida al mundo y con la otra incendiándolo hasta el fin de los tiempos, a la espera apocalíptica del Armagedón, el lugar de la última batalla donde supuestamente cesará la dualidad con el triunfo definitivo del bien. La literatura del mal y del dualismo humano recorre y recurre a todas las escrituras y relatos desde que el hombre habla y nos mueve a todos, pasando el testigo de unos hacedores de historias a otros, para dar testimonio de la dualidad no superada.
Czesław Miłosz, una de las tres grandes voces poéticas de la literatura polaca del siglo XX, se preguntaba si cuando desde la habitación del poeta se oye el grito de los torturados, escribir no puede llegar a ser una ofensa al sufrimiento humano. Puede que el poeta lleve razón, pero quien asume el papel de guía debe estar listo para dibujar el territorio de lo horrendo. En este sentido se me antoja que Ideología y maldad muy bien podría compararse a un tratado de anatomía patológica, en el cual el autor aplica el ojo a la lente del microscopio y describe con todo el detalle posible lo que ve en el hacer maligno de lo humano: clasifica, ordena y establece categorías del mal como lo haría un tratado de patología, a fin de que podamos establecer hipótesis relativas a su origen, factores predisponentes y precipitantes, vías de penetración y de expansión metastatizante. Su afán y objetivo son meramente descriptivos y persigue en la medida de lo posible la precisión del quehacer diagnóstico del patólogo experto. Más tarde dejará en nuestras manos el informe clínico y con él la responsabilidad de la investigación sobre los posibles antídotos y aplicación, si cabe, de remedios contra el mal.
La lectura del mapa invita a pensar los agentes que predisponen al mal. Ocupa un lugar destacado la voracidad irrefrenable, la ambición del más que jamás alcanza su límite. En la mitología que el libro narra, ese afán insaciable se hace presente en la propia obra del Gran Arquitecto: su hijo predilecto, el delfín Lucifer, arcángel de la luz, quiere todavía más luz, toda la luz imaginable. Su voracidad conduce al apagón universal, a la caída de toda la red eléctrica del sistema, a las tinieblas eternas, a la condenación del lado oscuro que acompaña al hombre desde los orígenes del tiempo. En la formulación no teológica meltzeriana, el impacto estético de la belleza y la complejidad del mundo pueden hallar resolución en la perversidad y la violencia. Sea como fuere, en las mitologías de todas las culturas se narra lo mismo, desde las más tempranas hasta las contemporáneas cantadas por Tolkien o llevadas a la pantalla por George Lucas. Hoy el mito cede su lugar a mediciones y análisis que nos cuentan lo mismo: disponemos de datos irrefutables, anunciados con imperativa advertencia por ecologistas bien informados, sobre la posibilidad de que andemos abocados al abismo.
Pero el asunto no se ciñe solo a una cuestión energética. Desde la reflexión filosófica se apunta al impacto de la intemperie sobre el heiddeggeriano ser arrojado al mundo: en Capharnaum, Nadine Labaki da imagen a las llamas del infierno en la desoladora historia de la infancia ultrajada: ante un tribunal, Zaín, un niño de 12 años, declara ante el juez que le interpela con un «¿Por qué has demandado a tus propios padres?» con la contundencia de un «Por darme la vida». Zaín, desde su corta edad, levanta el puño y reclama justicia para los que le lanzaron a un escenario de sufrimiento indecible, obligándole a nacer y vivir en él, padres en representación de dioses primigenios, jugando a la creación de desgraciados.
Pero hay más, mucho más en la plurideterminación del mal: la afirmación de progreso, la apuesta por el desarrollo ilimitado como condición de lo humano, etc. Cada supuesto avance viene de la mano con su contrario. Nos basta, a modo de ejemplo, el último y más poderoso ideario de Occidente; gestado hace dos mil años, con su protocolo para el desarrollo de la paz y la comunidad de hermanos, trajo consigo el motor poderoso de lo maligno con su ejército de hooligans fundamentalistas entrenados para la destrucción sistemática: el Cristianismo arrasó y puso fin al tremendo edificio del mundo clásico, destruyó toda la belleza generada desde el solar griego y diseminada por todas las tierras bañadas por el Mare Nostrum. Cada vez que ante la corrupción y degradación del sistema se erigieron modelos que apostaron por la austeridad, el desarrollo del conocimiento, el sentido de justicia y la hermandad solidaria, el poder de las armas, la persecución, el tormento, y el «purificador» fuego inquisitorial se ocuparon de destruir cualquier disidencia y restablecer la penumbra. ¡Se nos hace demasiado amplio el marco factorial, y su influencia y gravedad hace curvar nuestras espaldas como el firmamento doblega las de Atlas!
A pesar del peso que supone el optimismo bien informado, sabedor de las serias dudas acerca del éxito de nuestra especie, quizá podamos prender de nuevo la luz del experimento humanista que se inició, ni sabemos cómo, hace dos milenios y medio en el Ática. Allí, los dioses del panteón griego habían regalado a lo humano el olivo, la vid y el trigo en una primera tanda de donaciones para el desarrollo de la vida y la cultura en este pequeño azul mediterráneo. Pero hicieron mucho más: por las laderas del Olimpo empezó a derramarse la miel de los mitos, la conformación de nuestra cultura e identidad. En el bosque se abrió el claro que ayudó, a la vez que delimitó, las fronteras entre la naturaleza, el hombre y la divinidad, en una suerte de integración que requería una explicación. Ahí se produjo el milagro de la siguiente ayuda humanitaria al ser arrojado a la intemperie: la hija de la mente de Zeus apareció cargada de regalos, desde la flauta hasta la brida del caballo y el arado, desde el cuenco de barro hasta la nave, desde la ciencia de los números hasta la institución de los tribunales a fin de unir justicia y razón. Nuestros ancestros griegos se abrieron al asombro y el conocimiento y con ello empezaron a armar la cultura más inspiradora y tolerante con el misterio. Una cultura que nos ha dejado el mito, que nos ha retado a conquistar la ciudadanía, la ética y la política asentada en la democracia, que nos ha legado la historia y la literatura, el alfabeto y la estructura básica de nuestro pensamiento, que nos ha educado en la belleza, que ha forjado la actividad científica y humanística, la patria espiritual, que ha perfilado las formas del alma del hombre justo y libre por medio del pensar sistemático propiciado por la filosofía y ha colocado los hitos para que no nos extraviemos en el camino para la consecución de tales logros… Aunque el faro griego apareció, apenas podemos intuir cómo, en el siglo V a.C., su destello duró poco. Pero el faro sigue allí porque sus luminarias irrepetibles no tienen parangón en un lapso de tiempo tan limitado. Ahí se dio la mayor concentración de oncólogos del alma imaginable, desde Anaxágoras a Sócrates, desde Solón a Clístenes y Pericles, desde Pitágoras a Euclides, desde Sófocles a Eurípides y Esquilo, desde Aristófanes a Epicuro y Demóstenes, desde Gorgias a Platón y Aristóteles, desde Diógenes a Hipócrates, desde Heródoto a Pausanias… Ajenos a cualquier ingenuidad relativa a la naturaleza del hombre entendieron, como los investigadores del cáncer hoy, que contra el mal y su posible expansión había que reforzar un sistema inmunitario potente, un alma fuerte capaz de detectar el daño y confrontarlo a la mejor batería defensiva disponible. Para ello desarrollaron protocolos de alta complejidad, una paidea eficiente para conformar una ciudadanía saludable. Sus logros aún hoy no han sido superados.
Si el milagro se produjo una vez, puede que aún podamos pensar que la ética quizás acabe por ganar la partida, contener el cáncer del egoísmo y la entronización de lo personal en favor de la empatía, la solidaridad, la distribución de la riqueza y el reparto del poder, en modo tal, que la vida en el planeta sea posible para el hombre y todo lo vivo con lo que compartimos este pedazo de nave azul en navegación indefinida por el universo.
Siempre que el hombre de Occidente ha entrado en edades oscuras, de nuevo vuelve la mirada hacia Atenas para reencontrar los mojones que permitan recuperar el camino de la areté. Así sucedió en el Renacimiento, así se reivindicó en la Francia revolucionaria, así se reclamó en la primera constitución libre del Nuevo Mundo, así se formuló en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no nos alcanza alguna esperanza en tal posibilidad, la lectura del texto que ahora prologamos nos conduciría, inequívocamente, a la conclusión de que somos una especie condenada al fracaso.
Volvamos entonces al texto: ¿para qué el descenso a los infiernos? Talarn nos invita a ser, como nuestros ilustres antepasados, oncólogos del alma: nos desafía a detectar la celularidad maligna del espíritu para dar coto a la migración metastasizante. Poner coto, luchar contra, no liquidar definitivamente, porque como acontece en lo biológico, salud y enfermedad coexisten y nos retan a un estado de vigilancia y lucha permanente.
Empieza el recorrido del ensayo con una introducción de tipo general y un debate al modo de la tertulia entre gentes del saber de las más variadas épocas y orientaciones. La ficción introduce posibles interpelaciones más allá de las brechas temporales, siempre desde la escucha y la atenta observación y bajo el imperativo de la razón y el argumento fundamentado. Por supuesto, nada que ver con las tertulias que hoy en día nos ofrecen los medios.
Lejos de cualquier pretensión de síntesis, cabe aquí algún avance del trasfondo de esta, digamos tertuliana, primera parte, en la cual la complejidad y amplitud del mal en tanto fenómeno reclama una cierta ordenación. Nos parece que destaca por su sencillez la que distingue entre el mal que se hace y el mal que se sufre, entre el mal provocado, es decir, el mal hecho, el que se inflige, y aquel que se sufre en tanto que hiere. El mal que se hace, como Josep M. Esquirol (otro que podría estar en la tertulia) lo contempla, es el mal moral o mal político. Moral porque hay responsabilidad, y político porque es mal que hacen unos humanos a otros humanos; se da una confluencia entre mal moral y mal político en la medida en que hay alguien que lo hace. En cambio, el mal que se sufre es el mal del cual no puede evidenciarse la existencia de un sujeto activo, promotor de este mal, pero sí la de un sujeto pasivo que lo padece, que es receptor de este mal. Es un mal que no deriva del que se hace, como es el caso, por lo general, de la afectación de una enfermedad, un accidente, etc. En catalán la malaltia (la enfermedad) remite a lo señalado, es fruto del mal que no se hace, pero se padece. Así pues hay un mal que uno hace y mal que uno sufre. No obstante, hay correlación entre ambos, en la medida en que en el mundo hay mucho mal, mucho sufrimiento que los humanos somos capaces de provocar: la correlación entre ambas modalidades de mal es tan amplia como fatal, aunque diferenciarlas resulte del todo necesario.
Desde la perspectiva de lo vivido como experiencia, se puede concluir que mal es el exceso de mal. Hay situaciones de mal, como el lector comprobará a lo largo del texto, en las que se da un exceso de tal calibre que lo hace impenetrable a causa de su opacidad: esa es la quintaesencia del mal. Ante esa ominosa presencia, son elementales las cuestiones que de inmediato se nos plantean: ¿cómo es que hay tanto mal en el mundo? ¿Cómo es que hay tanta implacable violencia sobre los más débiles? ¿Cómo es que la herida del mundo es tan grande? La formulación de estas cuestiones es lo que revela y le saca el velo al mal.
Sea cual sea el contexto monoteísta, el problema del mal se agudiza; en efecto, en cualquier discurso teológico serio el mayor problema es el mal. Así, ¿cómo es posible la existencia de un Dios Omnipotente ante la presencia de tanto dolor, de tanto sufrimiento? Es cierto que se ha construido mucha filosofía que ha tratado de dar respuesta —y lo sigue intentando— a la magnitud del problema del mal a fin de hacer compatible su existencia con el planteamiento monoteísta de un Supremo capaz de todo y, en consecuencia, capaz de hacer desaparecer del mapa humano y no humano el padecimiento; son construcciones o artefactos filosóficos que necesitan «explicarlo todo». Pueden llegar a plantear algo así como que «esto que te parece tan terrible es porque solo ves un pedacito del cuadro», intentan convencernos de que nuestra perspectiva es completamente limitada. El escándalo se produce cuando la justificación remite a que Dios nos concedió el libre albedrío y, con él, la posibilidad de apostar por el daño.
Frente a estas formas de pensar se erigen otras para las cuales tal planteamiento es definitivamente inadmisible; sugieren enfrentarse a él evitando explicaciones totales, para lo cual proponen tratar la comprensión del mal desde lo parcial y acotado: desde esta posición, el mal puede ser mejor visualizado y enfrentado. En la batalla a campo abierto desaparece la posibilidad de éxito, en la sorpresa guerrillera hay más posibilidades; en suma, poco ya es mucho. Lejos de planteamientos y propuestas con afanes de totalidad que abocan a la impotencia y la desesperanza, aparecen pensamientos que promueven la acción desde lo modesto, que no es poca cosa. Es precisamente lo que plantea Hanna Arendt, citada en el texto, en relación con el caso Eichmann. Su tesis es: «una sociedad superficial, banal, es un buen conductor del mal, facilita su propagación.» Entonces, si aspiramos a que una sociedad esté mejor vacunada contra la banalidad, será oportuna toda acción orientada a la promoción de la reflexión social: ahí sí hay margen para la actuación.
Al llegar a este nivel del texto, la reflexión tranquila, la tertulia interesante y exenta de dolor que todo debate educado y amable promueve se detiene, y el autor nos invita a seguirle en un vertiginoso recorrido por los paisajes del horror. Cesa la distancia del discurso, que nos protegía, y el sufrimiento estalla sin apenas admitir respiro. Seis capítulos se sucederán y pondrán a prueba nuestro temple ante el daño que es capaz de causar esta especie a la que pertenecemos. Serán la antesala de la tercera parte del texto dedicada a las crisis contemporáneas, todas ellas atravesadas por el mismo soplo de la malignidad.
Sin duda, en este extenso pasaje textual será necesario detenerse temporalmente para proseguir la andadura en pos del conocimiento sobre el mal. La atmósfera es tremendamente dura, en especial cuando repensamos este pasado siglo, del que se mencionan sus atrocidades, al que Sloterdijk se atrevió a llamar el siglo que nunca existió por el modo en que todo fue destruido, destrucción que aún no ha acabado en su andadura por el XXI. Atender el dolor del corazón sobrecogido requiere entonces una pausa, de la que quizá podamos sobreponernos y recuperar el aliento recordando a Tolkien: tendremos que llegar al corazón de Mordor para entender cómo podemos habérnoslas con él, desde la modestia de nuestra pequeñez, como la de los pequeños hobbits.
Para entender la urgencia de nuestro trabajo como oncólogos de la mente, recordemos brevemente algunas contribuciones psicoanalíticas a la enfermedad crónica y aquello crónico que nos hace enfermar. Porque hasta este momento el texto nos ha empujado al reconocimiento de ese escenario del daño que ha atravesado todos los tiempos de nuestra historia como especie.
Freud definió la enfermedad crónica como aquella característica propia de la especie humana sin distinción y que, de momento parece exclusiva de tal espécimen; al organizar la estructura del aparato psíquico en tres instancias, el Ello, el Yo y el Superyó, reconoce la locura como sustancia básica primordial de la constitución humana. Así que si hemos de hablar de cronicidad, hemos de referirnos a aquello que desde siempre nos caracteriza: no estamos locos, somos locos. Es así en tanto que podemos reconocernos en ese modus operandi en el que no gobierna la temporalidad, ni el reconocimiento de la realidad, ni las relaciones de causalidad… es el dominio del Ello.
Klein lo reconoció a su manera, intentó de diferenciar los aspectos buenos y malos tanto de los objetos como del self, y Bion, más adelante, llegó a formular la existencia simultánea de una parte psicótica (loca) y de otra no psicótica en la personalidad.
Desde siempre, todos los acercamientos a este conflicto fundacional nos remiten a la competencia entre partes en litigio por el dominio y control de la personalidad como un todo: desde la aproximación bíblica de la lucha entre cielos e infiernos, bellamente poetizada por Milton en su Paraíso Perdido, hasta la literatura de corte romántico, representada, entre otros, por Mary Shelley con su Frankenstein y Stevenson con su Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La genética loca del hombre se revela en el propio libro santo de la cultura judeocristiana: el Hacedor Yavhé no es más que un psicótico en extremo peligroso que puede desarrollar, en el punto álgido de su locura, las más violentas atrocidades contra la criatura objeto de su creación: es el inventor de la sentencia de muerte, del Diluvio Universal, del bautismo del fuego en Sodoma y Gomorra, del asesinato en masa de todo judío adorador de otros dioses en el descenso de Moisés del Sinaí, el arquitecto del día del Juicio Final, el Día de la Ira, en el que los todos los sentenciados serán condenados a la tortura inmisericorde extensiva a toda la Eternidad… Día en el cual los justos se solazarán con el revanchismo vengativo a través de la contemplación del sufrimiento de los condenados, como lo disfrutaron los sans culottes parisinos en las decapitaciones públicas en el período de terror revolucionario.
¿Qué se puede esperar de criaturas hijas de tal deidad? Quizá se pueda hacer algo por ellas. Llevar más allá nuestro conocimiento del mal no es garantía de su liquidación, pero sí puede dotarnos de instrumentos para ponerle coto y resistir su progresión.
Desde Freud hasta los avances en el tratamiento del cáncer, sabemos que el conocimiento de la naturaleza del mal en lo humano ha facilitado recursos para frenar su extensión, y propuestas para mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
Probablemente no le ha sido concedida a esa especie la posibilidad, más allá de la fantasía, de superar la dualidad bien/mal, salud/enfermedad, pero sí la oportunidad de mejorar la calidad de nuestra existencia individual y colectiva. Eso sí es posible, pero para ello es indispensable, aunque nos produzca la mayor de las desazones, viajar al centro del dolor y conocer su origen y desarrollos. Este es el desafío y la propuesta de Talarn en Ideología y maldad. A mi juicio, ha resuelto con éxito tal empresa, al punto que su texto, acompañado de una bibliografía tan extensa como general y especializada a la vez, lo hacen, desde este mismo momento, una obra de inevitable referencia.
Una última consideración que me atrevo a agregar a la guía que los lectores, como yo mismo, consultan para el viaje que el autor nos sugiere: cuando la oscuridad nos envuelva como la niebla, no olvidemos echar un vistazo atrás, como otros hicieron en parecidas circunstancias, y recordar qué lograron y nos enseñaron nuestros ancestros griegos. Los hitos siguen estando aquí, entre nosotros, en la bruma, para todo aquel que quiera y se empeñe en verlos.
Lluís Farré
L’Espà, mayo 2019